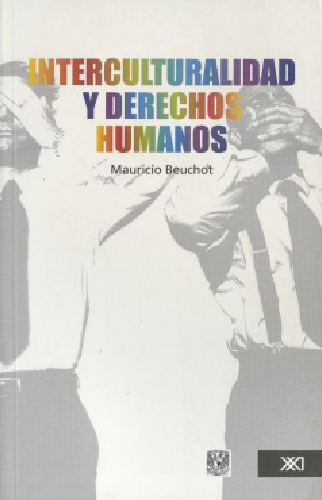| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 478 | 389 |
Resumen
.
La revista española El País Semanal de la se-gunda semana de marzo pasado (núm. 1642, 16/03/2008: 15) muestra una impresionante foto-grafía de Marianna Day Massey en la que un niño juega con un carrito en el borde de un lavabo. Del grifo sale un chorro de agua que refresca su cuerpo. Los colores denuncian un contexto de pobreza: el desgaste de las paredes en las que se empotra la bañera que este peque-ño se ha inventado en un ambiente de calor extremo, las huellas de unas manos pintadas sobre dichas paredes, la suciedad generalizada, o incluso la misma cara infan-til. La tranquilidad que refleja el moreno rostro de la fotografía no engaña a quienes estamos familiarizados con las imágenes de la miseria y la marginación. Más impresionante aún resulta constatar que se trata de un niño aborigen de uno de los países más desarrollados del planeta, situado en el tercer puesto de desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas: Australia. La triste realidad de marginación que viven 2.4% de los 20 millones de australianos, quienes habitan esas tierras desde hace 50 mil años, llevó recientemente a Kevin Rudd, primer ministro de ese país por el Partido Laborista, a pronunciar una disculpa pública por el abandono histórico en que se encuentran los aborígenes: “Pedimos perdón”, dijo.
Innumerables situaciones parecidas, y aún más drásticas, se pueden encontrar en distintos puntos del orbe. Si los conflictos existen desde los orígenes de la especie humana, aquellos que conciernen a las diferencias étnicas han sido reconocidos -o, por lo menos, hemos cobrado más clara conciencia de los mismos- sólo en el último tramo del siglo XX. Discutidos en el ámbito de la filosofía política y ciencias afines, a la luz de recrudecidas y muchas veces violentas disputas entre grupos, los conflictos de aquella índole tocan las más sensibles fibras de la humanidad toda: el ansia de justicia e igualdad y los valores de la libertad y los derechos humanos.
Minorías y mayorías, en efecto, se han enfrentado cada vez más por serios problemas y grandes temas: la identi-dad nacional y la autodeterminación nacional o regional; la demarcación de las fronteras del Estado, que lleva a establecer quiénes están dentro y fuera de las mismas; los derechos lingüísticos, la representación política, el currículum educativo, las reivindicaciones territoriales, la política de inmigración y naturalización, los símbolos nacionales, la religión oficial... Sin dejar de mencionar, desde luego, la redistribución de los recursos entre los más desfavorecidos que, en muchos casos, son las mino-rías nacionales y los grupos étnicos minoritarios.
El multiculturalismo es un hecho irrebatible y ex-tendido, ciertamente; significa la coexistencia de varias comunidades culturales, es decir, naciones, pueblos o etnias dentro de una comunidad política mayor: el estado multicultural. Para tener una idea de su dimen-sión mundial diremos que, aproximadamente, los 184 Estados independientes del mundo contienen más de 600 grupos de lenguas vivas y 5000 grupos étnicos. Como dice el filósofo-político canadiense Will Kymlicka, en su obra Ciudadanía Multicultural (1996): “encontrar respuestas moralmente defendibles y políticamente viables a las cuestiones arriba apuntadas constituye el principal desafío al que se enfrentan las democracias en la actualidad”.
Por ello hablar del multiculturalismo per se no lleva muy lejos si no se plantea, simultáneamente, la intercul-turalidad como desideratum, esto es, el programa político al lado del factum, del hecho. El más reciente libro de Mauricio Beuchot, Interculturalidad y derechos humanos, se inserta precisamente en la discusión académica -siempre con claras consecuencias políticas- acerca del multiculturalismo en las sociedades modernas, tema enlazado, como el título lo indica en este caso, con el de los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer cuando hay conflictos en la comprensión y valoración de los derechos humanos en una sociedad multicultural? Tal es la pregunta orientadora, la perspectiva, de esta obra que se decanta por la interculturalidad, una reflexión filosófica que pretendo recuperar a la luz de casos concretos, complementándola en todo caso con una parte de la propuesta elaborada por Kymlicka desde la filosofía política. Beuchot nos aporta el marco filosófico general para abordar la cuestión de la multiculturali-dad/interculturalidad, mientras que Kymlicka ayuda a ubicar niveles y dimensiones políticos que es necesario tomar en cuenta en el momento de reconocer algunos de los derechos (si no todos) más importantes.
Dentro de la abundante literatura existente respecto al multiculturalismo, la novedad de la perspectiva de Beuchot estriba en su propuesta explícita, central, sobre la hermenéutica como instrumento interpretativo para afrontar las problemáticas que plantea el multicultura-lismo. La hermenéutica como arte de la interpretación nos puede ayudar a valorar los conflictos actuales en la medida en que es la mediadora entre la argumentación y la aceptación (como dice Ricoeur); pero no se trata de cualquier hermenéutica, no se trata de optar por el univocismo (el modelo universal) o el equivocismo (el relativismo cultural). En cambio: una hermenéutica analógica -dice Beuchot- nos permitirá rescatar la diferencia sin perder, al mismo tiempo, la semejanza o confluencia que permita y posibilite la universaliza-ción; “nos ayudará a salvaguardar lo más posible las diferencias culturales, las ideas del bien, o de la calidad de vida y de los proyectos sociales, pero sin perder la capacidad de integrarlos en la unidad o universalidad. Esta hermenéutica busca una universalidad matizada, diferenciada y compleja, pero universalidad al fin, lo cual evita que los derechos humanos pierdan su vocación de universalidad, su estatuto de derechos fundamentales”. Para ello la hermenéutica analógica puede usar los dos aspectos de la analogía: la analogía de atribución y la analogía de proporcionalidad. Esta última da apertura, permisividad y extensión; por su parte, la analogía de atribución pone una cuestión en primera instancia, en primer lugar, coloca un principio obtenido por su aproximación a la verdad.
Este presupuesto de Beuchot, la diversidad cultural al lado de la universalidad de los derechos humanos, no es nuevo sino más bien es el núcleo compartido de diversas preocupaciones teóricas y políticas en el mundo moderno, así como de las reflexiones filosóficas que las acompañan. Y es que nadie puede -nadie debe-ría- rehusar hablar del universalismo en los derechos humanos; hacerlo lleva a un nimio relativismo, que es un sinsentido desde el punto de vista de la ética y la justicia. No obstante, la interpretación multicultural de los derechos humanos es una cuestión compleja. Cierta-mente una cultura puede no conocer o no comprender -y aún rechazar- los derechos humanos universales.
Beuchot sostiene que estos últimos pueden ser diferen-temente entendidos o valorados en contextos culturales diversos. Precisamente es en este momento que surge la crisis, la cual, según nos muestra la experiencia re-ciente, puede llegar a ser de grandes proporciones. Y es entonces cuando necesitamos tener una hermenéutica de las culturas que “nos permita tanto aprender de ellas como criticarlas, esto es, tanto juzgar favorablemente ciertos aspectos suyos como juzgar desfavorablemente otros”. No hay por qué aceptar o rechazar en bloque una cultura determinada. Con ello y mediante ello se trata de reconocer dos principios: el de la igualdad de derechos para todos y el de la mayor permisividad respecto a las diferencias culturales.
De la reflexión filosófica Beuchot pasa a la nece-saria propuesta política: entre el multiculturalismo y el asimilacionismo propone el pluralismo cultural. Y entre el liberalismo individualista y el igualitarismo comunitarista sugiere un analogismo político-jurídico, que permita las diferencias sin lesionar la igualdad. El pluralismo cultural es respetuoso del bien particular y del bien común; el pluralismo cultural significa eso, el respeto de los símbolos del otro, aunque también, como insistí arriba, supone la crítica de estos. En otras pala-bras, “no se pueden permitir las diferencias culturales que vayan en contra de la igualdad, del bien común y de los derechos humanos; sin embargo, sí deben permitirse (y hasta favorecerse) las diferencias que enriquezcan convenientemente el acervo cultural del todo social. Hay una tensión dialéctica entre el univocismo de la igualdad y el equivocismo de la diferencia, que sólo puede ser reducida y manejada mediante una postura analogista, proporcional, por eso se habla -dice Beu-chot- de un pluralismo cultural analógico”. En suma, la noción de racionalidad, que tiene un papel fundamental en este pluralismo cultural analógico, no puede ser tan universal que no permita diversidad, ni tan relativa a contextos que permita injusticias.
Naturalmente que para todo este proceso hermenéu-tico es menester un conjunto de elementos o principios morales que se compartan, algunos de los cuales están sujetos al diálogo y otros no, tales como el respeto a la vida, la veracidad y el razonamiento. Beuchot habla de hurgar en la naturaleza humana buscando lo que es esencialmente indispensable para la vida de la persona (del “hombre”, escribe el autor). Señala la importancia de estudiar y entender las distintas culturas, así como también de ponerlas a dialogar sobre la base de aquél mínimo compartido, que no puede ni debe ser puesto en duda por nadie.
Al adentrarse en América Latina, la reflexión filo-sófica de Beuchot, claramente interesado en hacer ésta desde nuestro asidero territorial, empieza a cobrar una familiaridad inconfundible. Y ello porque ciertamente no es preciso remitirnos a contextos geográficamente remotos de nuestro planeta Tierra para entender a qué se refiere el autor cuando habla de multiculturalismo y del conflicto entre comprensiones y prácticas distintas respecto de los derechos humanos. En este capítulo, el filósofo mexicano mira hacia el pasado -dice- para recuperar toda una tradición de reflexión y defensa de los derechos humanos que nos ilumine el presente. Dicha tradición se remonta a la defensa de indígenas y negros que hiciera Bartolomé de Las Casas, a las convicciones antiesclavistas de Tomás de Mercado, Julián Garcés y Juan Ramírez, a la defensa de los derechos a la educación y al trabajo para todos los indios de Vasco de Quiroga, a las formulaciones iniciales del derecho agrario indígena de Alonso de la Vera Cruz, y a las reflexiones sobre la justicia distributiva de Juan Zapata y Sandoval, entre muchos otros ejemplos.
Al mismo tiempo, Beuchot imagina el futuro para hablar de cómo debe ser la defensa de los derechos huma-nos. Así reconoce que la violación sistemática e impune de éstos es lo que ha configurado nuestra realidad. Por eso, afirma el autor, la filosofía que se haga sobre ellos debe ser una filosofía de resistencia, “capaz de aducir ar-gumentos para detener esa práctica y actitud violatoria, conculcadora”. Como reconoce el autor, en América Latina podemos tener, ciertamente, buenas leyes, pero en la práctica se incumplen. Sólo hay que observar la situación de los pueblos indios, realidad de la que extrae su compromiso por trabajar teórica y prácticamente en defensa de los derechos de éstos, y tema éste que me permitiré retomar líneas abajo a la luz de las propuestas aquí comentadas.
Al pensar su propuesta política aplicada a América Latina, Beuchot encuentra también algunos antece-dentes de pluralismo cultural en la historia de nuestros países, como la idea de Vasco de Quiroga de un mestizaje cultural y político, con autoridades indígenas, aunque subordinadas a las españolas; o en Bernardino de Saha-gún, quien refería la necesidad de compartir autoridad y poder. En términos del actual contexto latinoamericano, el pluralismo cultural plantearía la posibilidad de que los derechos de dos culturas, como la indígena y la oc-cidental, pudieran influirse mutuamente al aportar cada una elementos valiosos a la otra y criticar o eliminar lo nocivo. Tal planteamiento iría claramente más allá de lo que propusieron Quiroga o Sahagún, ya que una cultura no puede, no debe, sobreponerse a otra. El diálogo de-bería llevar a reconocimientos claros y acuerdos sobre lo mejor y lo peor, lo bueno y lo nocivo para la vida y la convivencia pacífica que una y otra aportan.
Siempre estaría presente, en todo caso, “el carácter de universal y de paradigma que tienen los derechos humanos, los cuales sirven de norma y límite para los otros derechos, tanto occidentales como indígenas”.
Paso ahora a confrontar o comparar la fundamen-tación filosófica de los derechos humanos con otras visiones igualmente preocupadas por los problemas arriba mencionados, que se vinculan con la multicul-turalidad. Constituye éste un intento por aproximar las perspectivas teóricas a situaciones concretas, algo a lo que también Beuchot se refiere al establecer que “al reflexionar sobre los derechos humanos, no pode-mos desconocer las estructuras sociales, económicas y políticas en las que se realizan”. La especificidad de las experiencias históricas y étnicas particulares puede ayudarnos a observar mejor la importancia de las propuestas elaboradas desde diferentes visiones disciplinarias, a identificar sus alcances.
Al respecto, cabe recordar cómo en la perspectiva político-liberal de Will Kylimcka, en la misma obra ya citada, nos muestra que si bien hay diversas respuestas a la problemática que a la humanidad entera plantea el multiculturalismo (tantas como enfoques teóricos y disciplinarios existen), éstas pueden confluir en una serie básica de cuestiones, tales como el interés simultáneo por la universalidad y la diferencia, la pre-servación de derechos para todos y todas, la defensa de la diversidad cultural. En su obra Ciudadanía cultural, el filósofo-político canadiense se plantea clarificar los fundamentos básicos de un enfoque liberal del problema de los derechos de las minorías, complementando, así, los principios tradicionales de los derechos humanos con una teoría de los derechos de las minorías. El autor parte de que los derechos humanos como los conocemos tienen, en realidad, límites, reconociendo con todo su naturaleza paradigmática y su carácter modélico.
Kymlicka afirma que los derechos de las minorías no pueden subsumirse bajo la categoría de derechos humanos, ya que existen cuestiones que éstos no pueden resolver. Así, por ejemplo, entre muchos otros proble-mas no resolubles vendrían a figurar los siguientes: ¿Qué lenguas deberían aceptarse en los parlamentos, burocracias y tribunales? ¿Se deberían trazar fronteras internas tendentes a lograr que las minorías culturales formen una mayoría dentro de una región local? ¿Debe-ría devolver poderes gubernamentales el nivel central a niveles locales o regionales controlados por minorías concretas? ¿Deberían distribuirse los organismos polí-ticos de acuerdo con un principio de proporcionalidad nacional o étnica? Para decirlo domésticamente: ¿los pueblos indios deberían poder ejercer su autonomía y autogobierno en los Estados nacionales latinoamerica-nos? ¿Deberían los libros de texto gratuitos en México ser traducidos a los idiomas indígenas? ¿Deberían ser modificados los contenidos, cuando se difundan en español o lo hagan en el idioma respectivo entre la población indígena? Estas y otras problemáticas reve-lan que, por ejemplo, desde el derecho a la libertad de expresión no puede derivarse cuál debiera ser la política lingüística adecuada a cada contexto multicultural; tampoco permite concluir cuál debe ser el trazado de las fronteras políticas de un Estado o cómo debieran distribuirse competencias y poderes entre los distintos niveles de gobierno, etcétera. Se trata, en definitiva, como muestran los ejemplos citados, de poner de mani-fiesto la vulnerabilidad ante cierto orden de injusticias que enfrentan las minorías culturales, situaciones no resolubles desde la estricta aplicación de los derechos humanos.
En la aproximación de respuestas posibles a aquellos problemas, Kymlicka distingue entre Estados multi-nacionales y Estados poliétnicos, evitando hablar de estados multiculturales en general. La diferencia entre unos y otros resulta significativa, ya que las minorías de los primeros alude a la incorporación de culturas que anteriormente poseían autogobierno y estaban concen-tradas territorialmente en un Estado mayor; mientras que los segundos se refieren a la inmigración individual y familiar que se produce hacia un Estado determinado conformando un mosaico constituido por distintos grupos de diverso origen étnico. En ambos casos esta-mos en presencia de situaciones de multiculturalismo y diversidad cultural, no obstante una y otra demandan respuestas distintas ante las demandas diversas que son planteadas por, en un caso, las minorías culturales y, en el otro, los grupos étnicos. De esta categorización diferenciada deriva la distinción entre derechos de autogobierno para las minorías nacionales; derechos es-peciales de representación, tales como escaños, cuotas o porcentajes tanto para minorías como para grupos étni-cos en las instituciones del Estado nacional; y derechos políticos como apoyos financieros y protección legal para determinadas prácticas de unas y otros. Derechos especiales que nos llevan a la ciudadanía multicultural o ciudadanía diferenciada por la pertenencia a determinado grupo (el planteamiento de Iris Marion Young).
Con el fin de discutir particularmente el gran tema de los derechos colectivos versus derechos individuales, tan a la orden del día en los últimos años, Kymlicka dis-tingue entre las llamadas “protecciones externas” y las “restricciones internas” para concluir que los liberales pueden estar de acuerdo con “algunas” de las primeras, pero no así aceptar las segundas (el liberal debe aquí ser “escéptico”, dice). Y es que las protecciones externas se refieren a aquellos derechos que deben y pueden tener las minorías frente a los Estados nacionales, mientras que las restricciones internas son las medidas a las que recurren estas mismas minorías frente a su propia pobla-ción para evitar el desorden, el desacato a las costumbres y tradiciones, las rupturas con el deber ser que marca la cultura local. Cuestiones todas ellas que no nos resultan en absoluto ajenas en Latinoamérica.
Vale la pena insistir en el hecho de que al colocar una visión frente a otra me interesa acercarme a la especificidad de cada experiencia multicultural y de lo que ésta políticamente implica.
Las estrategias políticas: mediación y diálogo… ¿sin coerción?
Está claro que en la perspectiva de Beuchot, y de alguna ma-nera en la de Kymlicka, la persuasión por medio de sólidos argumentos que aúnen universalidad con particularismo se realiza a través de un diálogo asentado en aquellos ele-mentos comunes que todos los seres humanos comparten. Alcanzar esos “compromisos responsables” frente a los conflictos -que no consensos definitivos ni plenamente satisfactorios- tiene necesariamente que pasar por el cara a cara de los actores involucrados. Como dice Beuchot: “la diafilosofía nos ayudará a juzgar los valores de los otros a partir del juicio que tengamos de los nuestros (y también escuchando el juicio que les merecen a los otros)”. Yo imagino que en cualquier caso en este diálogo, como en cualquier otro, siempre se requerirán además una serie mínima de condiciones que lo hagan posible.
¿Cómo se llevaría a cabo ese diálogo en la arena polí-tica concreta? Para que sea posible tiene que haber ante todo un arbitraje... Pero ¿quién lo asumiría? ¿Sería “el filósofo” (Beuchot, 2005: p 28)? ¿Sería “la conciencia” esa instancia de apelación (Ibid, p. 53)? Una segunda cuestión vinculada a ello puede plantearse así: ¿Cómo se garanti-zaría el reconocimiento a dicho árbitro por parte de los contendientes en un caso determinado? Sin pretender plantear dilemas ad infinitum que nos lleven siempre a callejones sin salida, podemos adelantar que todas las experiencias de mediación hasta ahora existentes segu-ramente arrojarán luz frente a estas y otras cuestiones, a fin de que el diálogo sea posible, viable, fructífero, justo.
Un mundo nuevo, una sociedad diferente, en la que se convive y se aprende de la diversidad cultural y en la que se respeta las diferencias culturales al primar los derechos universales, pero al salvaguardar también los derechos de las minorías y grupos étnicos; requiere programas políticos urgentes, concretos y elaborados desde los agentes involucrados bajo parámetros uni-versales mínimos y máximos (según los casos que se afronten). No creo, como de alguna manera sugieren David Miller, en su obra Sobre la nacionalidad, y el mismo Kymlicka, que haya conflictos irresolubles, ni siquiera aquellos que nos parecen más extremos, como israelíes y palestinos, o hutus y tutsis, etcétera. Su resolución sí supone, como dice Beuchot, un proceso educativo largo. Me temo, sin embargo, que en muchos de esos casos y situaciones específicas el necesario diálogo entre los agentes involucrados sólo se avizora posible si existe alguna dosis de coerción. No se trata, sin embargo, de recurrir a la violencia; menos aún a la institucional ejercida desde los Estados nacionales en cuyo nombre se perpetran violaciones a los derechos humanos y de las minorías en particular. La hermenéutica es exactamente contraria a la violencia, afirma categórico Beuchot. Sin embargo, algún tipo de coerción sería necesario imponer sobre los poderes políticos más grandes (los imperios), tanto como sobre los poderes políticos más pequeños del orbe (los comunitarios, los tribales). Ambos extre-mos siempre luchan por preservar intereses particulares en nombre de una universalidad que una y otra vez se evidencia falsa, engañosa e hipócrita. No veo de qué otra manera los Estados nacionales y sus instituciones se sentarían a dialogar con minorías culturales en países determinados. No veo cómo en particular el Estado mexicano se sentaría a revisar nuevamente los Acuerdos de San Andrés sin un árbitro internacional y un mínimo de coerción.
El quid de esta cuestión es que seguiría haciendo falta ese árbitro con estatura moral, preferentemente reconocido y aceptado por los contendientes en dispu-ta; árbitro que no puede ser en ningún caso el Estado nacional y sus instituciones. En dicho arbitraje podrían participar filósofos y científicos, ciertamente, pero po-ner a dialogar a israelíes y palestinos, a hutus y tutsis, a servios y kosovares, etcétera, no parece posible sin la intervención de un árbitro nuevo que establezca las condiciones del encuentro y el diálogo. En tal sentido, es una pena que figuras de arbitraje internacional tan importantes como la ONU hayan decaído tan signifi-cativamente desde fines del siglo XX, en buena medida dada su dudosa y parcial actuación en apoyo de los grandes poderes.
Los casos concretos
El análisis de casos concretos y situaciones específicas nos puede ayudar a seguir aterrizando mejor las reflexiones y propuestas que de ellos pueden derivarse. Con una experiencia etnográfica de varios años, habitando en un contexto multicultural como el que representa el estado de Chiapas, donde también han primado olvidos e injus-ticias hacia los más pobres, los indígenas; reconozco, sin duda, la validez tanto como la utilidad de la perspectiva filosófica, así como también de la político-liberal citadas. Ello aún cuando entre los mismos indígenas igualmente existen numerosas diferencias que nos impiden hablar de ellos como pueblos (y que, me temo, les impide a ellos mismos reconocerse como tales, al menos en el sentido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). De aquí que mi recomendación primaria para casi cualquier perspectiva teórica es el necesario ir y venir de las reflexiones teóricas a los conflictos y situaciones concretos y viceversa.
Así quisiera desarrollar el caso que he propuesto. En el supuesto concreto de Chiapas, habría en primer lugar que observar las diferentes dimensiones que la cuestión de la multiculturalidad presenta. Así, un inexcusable punto de partida lo constituye el hecho que la República Mexicana es un estado multicultural en sí mismo, donde Chiapas a su vez, representa una de las entidades del mismo con mayor población indígena (una tercera parte de sus habitantes aproximadamente). Más allá de la autoidentificación de ésta como “pueblo”, una asunción que desde mi punto de vista resulta cues-tionable excepto quizás entre determinados grupos políticos (como por ejemplo los municipios autónomos zapatistas), lo cierto es que resulta también necesario subrayar cómo esta población indígena alberga en su seno importantes diferencias de todo tipo: religiosas, culturales, políticas, económicas... diferencias todas que se hace preciso atender al momento de referirnos a la denominada “cuestión indígena” y los derechos indígenas. Es por esto que, de la misma manera que los derechos humanos son el paradigma y que existe una serie de principios mínimos cuya presencia es necesaria en cualquier mesa de diálogo entre el Estado nacional y las minorías culturales en él presentes, también resulta no menos importante tomar en consideración la necesidad de la presencia de estos principios mínimos entre los grupos que conforman aquellas minorías.
Pensemos en situaciones conflictivas específicas que han ocurrido en Chiapas. La masacre de Acteal, sobre la que, a los diez años de haberse producido, se reavivó la polémica acerca de sus causas y orígenes, representa en mi opinión la conjunción de diversas violencias, prime-ramente la institucional del Estado nacional. Con todo lo complejo que resulta este caso, claramente nos lleva de modo inmediato a la cuestión de las minorías indígenas frente al Estado mexicano y la importancia de los derechos indígenas como el autogobierno y el control del propio territorio. Otros casos específicos, en cambio, nos ilustran lo segundo que quiero mostrar y para cuya mejor comprensión nos ayuda la perspectiva de Kymlicka.
Las expulsiones indígenas de San Juan Chamula realizadas desde 1974 por motivos políticos y religiosos, los conflictos entre distintos grupos expresados en el marco de una misma comunidad o un territorio compar-tido (dentro de un mismo grupo étnico, por cierto, pero con distinta filiación política), representan un conjunto de casos que deben ser observados atendiendo a la di-ferencia establecida por Kymlicka entre “protecciones externas” y “restricciones internas”. Traducidos estas últimas al ámbito local, diríamos que en las situaciones conflictivas antes citadas no se respetan las opciones religiosas ni políticas que divergen de las mayoritarias en un mismo territorio. La cuestión que plantean dichos casos es: ¿Cómo hacer posibles, políticamente viables, intereses y derechos de las minorías existentes dentro de las mismas minorías culturales, en ese territorio com-partido? Son casos que representan una de las mejores oportunidades para dar o, mejor dicho, aproximar respues-tas tentativas a los grandes problemas contemporáneos, si se quiere sujetas a revisión de cara a nuevas evidencias y problemas. Si bien hay ya respuestas domésticas a aquella pregunta, en general éstas podrían estar caracterizadas por la polarización (en la academia, tanto como en las organizaciones políticas y en los mismos centros de derechos humanos). Al respecto es sintomático cómo con gran facilidad los análisis políticos en Chiapas han sido calificados desde 1974, sin mayor argumento, como “zapatistas” o “antizapatistas”. De aquí que la propuesta de una hermenéutica analógica y aún la perspectiva liberal de los derechos de las minorías podrían no dejar satisfechos a muchos de quienes priman su posición e intereses políticos en cada paso que dan en el proceso de conocimiento, algo legítimo, por lo demás, en la arena política (y no difiero aquí en la defensa que Beuchot hace de la falacia naturalista).
Y, sin embargo, muchos estamos interesados en destrabar los problemas, tanto entre las minorías nacionales con el Estado nacional respectivo, como entre los grupos que conforman estas minorías nacionales. Lo urgente en nuestro tiempo es encontrar alguna forma de mediación para ambos niveles, así como el punto entre la universalidad y la particularidad, entre el predominio de los derechos humanos que tocan el fondo de la naturaleza humana y las culturas diferenciadas que -subrayo- enriquecen a la humanidad toda siempre que respeten los derechos de las minorías y los derechos de las mujeres.
Mientras figuramos para ello el arbitraje moral y político, preferentemente aceptado por los conten-dientes, lo que queda claro, en cualquier caso, es que no basta con pedir “perdón” para respetar las diferencias culturales y superar las injusticias históricas cometidas contra los más débiles. En todo caso, nuevamente, el “respeto” frente a la diversidad cultural tendría que ser redimensionado a la luz de la justicia en dos tiempos y bajo dos dimensiones. Es decir, no debe suponer tan sólo la aceptación de la validez tanto como la riqueza (frecuentemente pasada por alto) de las diferencias culturales, traducidas al lenguaje de los derechos de las minorías, sino también y fundamentalmente debe incluir el diseño y la aplicación de medidas políticas concretas que hagan viable el desarrollo humano de los pobres, los oprimidos y marginados del planeta (incluyendo a las mujeres). Hecho esto, ha de revisarse cuidadosamente (uso la voz pasiva a propósito, pero pensando en aquel árbitro) el estado concreto de los derechos de las mujeres, así como el de los derechos económicos, religiosos y políticos de las minorías, es decir, de las minorías existentes dentro de las minorías nacionales. Sólo así el principio de la vida, la justicia, la igualdad, la libertad y otros tantos derechos cobrarían realmente sentido como elementos consustantivos a la naturaleza humana, una perspectiva de la Ilustración que ha sido sobradamente criticada.
El libro de Mauricio Beuchot, sin embargo, nos per-mite retomar dicho pensamiento desde una nueva luz y constituye por ello un buen comienzo para repensar nuestras certezas y, en particular, aquellos juicios que formulamos con un carácter demasiado fijo e inamovible, esos... nuestros prejuicios.