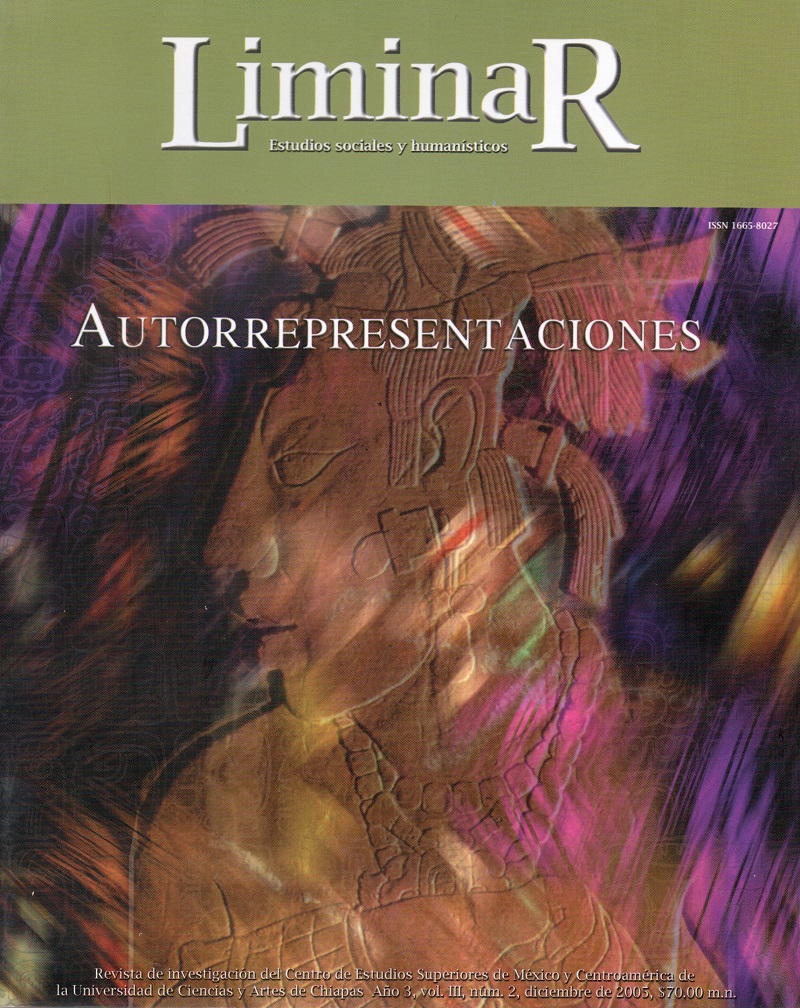| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 734 | 1258 |
Resumen
Presentaré procedimientos metodológicos y resultados del estudio que llevé a cabo sobre las "figuras de danza" en los murales de Bonampak. Intentaré abordar la metodología de análisis del movimiento de las escenas de danza en la cámara 1 y 3 de la Estructura 1, tomando en cuenta la descripción y análisis de las figuras de "danza" por grupos, en cada cámara, y un ejemplo particular de uno de los danzadores de la cámara 3, y el contexto de representación en el que se encuentran los grupos de figuras de danza dentro de la totalidad pictórica y arquitectónica.
A Doris Heyden, maestra y amiga
Bonampak es una de las ciudades mayas del periodo clásico, 250-800 d. C., en la que existe un impresionante conjunto de pintura mural del que se han realizado numerosos estudios iconográficos (imagen 1).
Imagen 1 Mapa del sitio arqueológico de Bonampak: Acrópolis y Gran Plaza. Elaborado por Ruppert y Strönsvik, corregido por Blom en Ruppert, Thompson y Proskouriakoff, 1955, p. 12.
Entre éstos son pocos los que destacan el tema de la danza a pesar de su representación recurrente -en las cámaras 1 y 3-, en el conocido edificio de las pinturas o Estructura 1.
La falta de recursos metodológicos para distinguir de qué manera los mayas del Clásico concibieron la noción de danza, cómo la representaron y cuáles fueron sus modalidades, según las ceremonias en las que tiene lugar, es un tema importante que no se ha discutido.
A este respecto intentaré presentar algunos de los procedimientos metodológicos y resultados del estudio que llevé a cabo sobre las “figuras de danza” en los murales de Bonampak (Martínez, 1999). Este estudio me permitió profundizar en aspectos teóricos de composición y códigos de representación del acto de “danzar”, que en ciertas circunstancias coinciden con soluciones propuestas por algunos mayistas como “cánones representativos de danza” o “gestos de danza”, casi siempre verificados por la epigrafía pero poco investigados desde el punto de vista físico-mecánico del movimiento del cuerpo humano y sus posibilidades expresivas. Esto para tratar de explicar que una convención representativa, como podría ser la de movimiento o “postura de danza”, se refiere a una solución compositiva en la plástica maya y no a una deformidad o falta de perfección técnica, como se interpretó “el pie equino” del gobernante (ahau) Pacal. De cualquier forma, hablar de “convenciones dancísticas” nos enfrenta a limitaciones importantes al no explicitar su modalidad, intencionalidad y características específicas de los gestos, su relación con el vestido y parafernalia, pero sobre todo por el desconocimiento de su propia lógica cultural a partir de su utilidad, respecto al contexto político-religioso y al concepto mismo de representación entre los mayas.
Ni las categorías antropométricas o las aplicaciones del método de Análisis del movimiento de Rudolf von Laban (1960), ni los análisis formales e iconográfico-iconológico (según Ernst Gombrich, 1982; Erwin Panofsky, 1970, 1972) me permitieron una aproximación a las categorías de persona entre los mayas que va más allá de la traducción literal de Hach Winik, “hombres verdaderos”, como se autode-nominan los lacandones actuales. Estos límites metodológicos, para el acercamiento a otras categorías culturales y de representación del cuerpo, de la persona, del universo, etc., me hicieron preguntar la pertinencia de los estudios del pasado, desvinculados comple-tamente del presente de las culturas que siguen usando alguna lengua o formas orales y gestuales de “tradición” -entre memoria y olvido.1
Intentaré abordar la metodología de análisis del movimiento de las escenas de danza en la cámara 1 y 3 de la Estructura 1, tomando en cuenta:
La descripción y análisis de las figuras de “danza” por grupos, en cada cámara, y un ejemplo par-ticular de uno de los danzadores de la cámara 3. El contexto de representación en el que se encuentran cada uno de los grupos de figuras de danza dentro de la totalidad pictórica y arquitectónica.
Sitúo posteriormente las escenas de danza en las cámaras 1 y 3 como parte del discurso general de los pictogramas, repartidos por temas y tiempos distintos en cada una. Presento su posible relación con los pictogramas de la cámara 2 para no olvidar la lógica de la composición como un “cosmograma”:2 totalidad que articula arquitectura, escultura, relieve, pintura, constituyendo un espacio -recreado- en relación con la organización del universo entre los mayas.
Expongo la referencia comparativa que utilicé para identificar figuras de danza a partir de textos glíficos, convenciones gestuales e indumentaria que aparecen en distintas vasijas policromas y relieves de otras ciudades mayas. Continúo así con el análisis de figuras de danza en la cámara 3, verificando convenciones gestuales y justificando su categoría de danzadores en el contexto de la representación pictórica y del tema que se desarrolla en toda la cámara. Al final se establece la diferenciación de tipologías de danza entre las cámaras seleccionadas, considerando algunas hipótesis que podrían conducirnos a la convergencia entre las representaciones de danza en el cosmograma y las descripciones de “danzas prohibidas” registradas por algunos cronistas después de la Conquista o guardadas en documentos antiguos de los mayas de los s. XVI y XVII, para dar pie a las conclusiones.
El Edificio de las pinturas
Se ubica en el conjunto llamado Acrópolis3 (imagen 2) del sitio arqueológico actual, conformado por distintas estructuras que corresponden a distintas fases constructivas (Alejandro Tovalín, 1995, 1997) en el espacio dedicado a las actividades político-religiosas y comerciales. El edificio, construido durante el gobierno del ahau Chaan Muan II -Cielo ¿Arpía?-, último gobernante de Bonampak (imagen 3), corresponde a la Estructura 1, así identificada por los arqueólogos, en un momento en el que tiene lugar la desintegración de las grandes ciudades, de frente a un reacomodo y amalgamiento -por dominio o por influencias culturales- de otras civilizaciones mesoamericanas.
Imagen 2 Edificios de la Acrópolis y parte de la Gran Plaza en Bonampak, Foto: R.N. Martínez, 1997.
Imagen 3 Estela 1 de Bonampak, Muestra a Chaan Muan II. El monolito se encontró destruido en tres partes y enterrado. Aquí se observa el fragmento central en este registro fotográfico del año 1948, Archivo Fotográfico de Frans Blom, Asociación Cultural Na Bolom, San Cristóbal de Las Casas.*
Este edificio es una estructura horizontal, abovedada gracias al “uso de piedras de cierre de bóveda” (Gerardo A. Ramírez, 1999: 109) (imagen 4), dividida en tres cámaras que guardan 150 m2 de pintura mural (Pincemin, 1997). En su descubrimiento (imagen 5), se encontró casi totalmente montada de maleza cubriendo la bóveda externa del segundo cuerpo. La conservación de las pinturas se debió a la protección que ejercía sobre ellas una capa de calcio, que se formó gracias a la humedad y a las sales cristalizadas por el paso del tiempo.
Su fachada (imagen 6) muestra, en los espacios que conforman los nichos, restos de figuras estucadas de las que apenas se distingue la policromía. Queda como evidencia una figura humana de pie, en perfil, entre el segundo y tercer nicho, en posición de desplazamiento frontal tal como aparecen los personajes de la procesión de músicos y danzantes en las cámaras 1 y 3 (registro 1, en ambos casos). La cabeza de este personaje fue hallada por Frans Blom en 1949 (imagen 7). Su registro permite apreciar el detalle del perfil que aclara la idea de “composición realista”, característica de los mayas de la región Usumacinta, imprimiendo diferencias importantes que definen el carácter de cada rostro y personaje. En este ejemplo se observa la deformación craneal -tabular oblicua- que se practicaba entre la nobleza. La disposición del cuerpo de este personaje, en el friso, se aprecia en actitud de desplazamiento4 -en perfil-, con la pierna derecha delante de la otra y ésta ligeramente levantada del talón. Los muros conservan muestras de pigmento en el exterior del edificio, coincidentes, con franjas horizontales rojas y anaranjadas, en la cornisa. En el interior de las cámaras estas franjas se reiteran con la función de división de escenas y espacios arquitectónicos.
Cada cámara, en su interior al nivel del piso, está circundada, al pie de los murales, por una “banqueta” de 60 cm de altura por 80 cm de profundidad: pudo haber servido para depositar ofrendas. Lo que sería importante saber para deducir la utilidad del edificio y de las pinturas que conforman un discurso indisociable, pocas veces enfatizado en su totalidad.
Imagen 4 Estructura 1 o Edificio de las Pinturas en Bonampak visto desde la Gran Plaza; Foto: R.N. Martínez, 1997.
Las múltiples lecturas sobre los murales han estado determinadas por las copias de Agustín Villagra -iniciadas en 1947, concluidas en 1948-5 y de Antonio Tejeda (1949).6 Los dos pintores fueron una referencia importante de lo que es posible ver iconográficamente, antes de que la epigrafía tuviera tal peso. Sin duda estos artistas con sus propias técnicas encontraron estructuras compositivas que dieron sentido al lenguaje de los colores y de las formas, antes de que dominaran los textos glíficos. Seguramente la recurrencia a sus trabajos sea porque logran reproducir una estructura en su totalidad a partir de pictogramas, mostrando la importancia del lenguaje plástico que no sustituye a los textos pero tampoco puede ser sustituido por éstos.
Imagen 5 Estructura 1 de Bonampak. Registro fotográfico de 1948, Archivo Fotográfico de Frans Blom, Asociación Cultural Na Bolom, San Cristóbal de Las Casas.*
Imagen 6 Estructura 1, reconstrucción de la fachada, Dibujo R.N. Martínez, basado en Ruppert (1955: 15).
Metodología de lectura de las cámaras 1, 3 y 2
Para facilitar la lectura de los pictogramas hay que considerar su división por registros -horizontales-, casi siempre de 1 a 4, iniciando en las “banquetas”. Estos registros pictóricos están delimitados por franjas dobles anaranjadas que dividen cada una de las escenas o momentos que se representan en las distintas cámaras (cf. Lombardo, 1999: 27-34). Con base en dichos registros y en la orientación de los muros, según las reproducciones de Villagra, 1949 -Norte, Este, Sur, Oeste-, trataré de precisar la ubicación de los momentos de danza tanto en la cámara 1 como en la 3.
Imagen 7 Cabeza de estuco hallada frente a la Estructura 1 de Bonampak en 1949; Archivo Fotográfico de Frans Blom, Asociación Cultural Na Bolom, San Cristóbal de Las Casas.*
El acceso a cada cámara está precedido por un dintel ubicado en el vano superior o techo que resulta una especie de pasaje o vínculo entre el exterior y el interior del cosmograma, tanto de forma plástica como temáticamente. En este espacio se figura el sometimiento de cautivos -tomándolos por los cabellos o clavándoles una lanza en el pecho-, por Chaan Muan II de Bonampak (Dintel 1); por un señor de Yaxchilán: Pacal Bahlum, hermano de la esposa del Señor de Bonampak (Dintel 2); por el padre o un ancestro del último gobernante de Bonampak (Dintel 3), ligado al Linaje de Lacanjá (cf. Martínez, 1999: 92) o con títulos de Bonampak y Lacanjá: Bahlum Hok’ Ich II, según Arellano (1999: 272). En los tres dinteles, se combinan bajo relieve y pintura para lograr la transición plástica del exterior al interior (imágenes 8, 9y 10).
Imagen 8 Dintel 1. Muestra a Chaan Muan II capturando al señor leído en los glifos como “ah 5 skull”, en la fecha 6-6-787 d.C. según Knórosov (1967) y por Arellano (1999) como Ah Ho Tzek’, capturado en la fecha 8-1-787 d. C.
Imagen 9 Dintel 2. Se observa al centro del cosmograma arquitectónico, en un espacio preponderante, a un señor, del que sobresalen en el plumaje de su penacho, las “flores amarillas” que caracterizan a los personajes de Yaxchilán (que no llevan los señores de los dinteles 1 y 3). Mathews (1978), propone que se trata de Escudo Jaguar II, capturando a Macaw “Guacamaya” en la fecha 2-6-787. Arellano (1999) confirma que se trata de Pacal Bahlum II capturando a “Antorcha Guacamaya”, Zotz’…Ah Cu, con una diferencia en la fecha de captura que propone en 4-1-787 d.C.
Imagen 10 Dintel 3. Muestra a un señor que lleva un atuendo guerrero muy parecido al del Señor Chaan Muan II, en el dintel 1, Mathews (1978), lo nombra Ah Zac Muluc le Chuen (basándose en la lectura del Dintel 1 en Lacanjá), quien accedió al poder al menos treinta años antes de Chaan Muan II. Arellano (1999) lo descifra como Señor del Linaje de Bonampak y Lacanjá: Bahlum Hok Ich II “Jaguar Ojo Anudado II”, captor de K‘uk…
Las tres fotografías forman parte del Archivo Fotográfico de Frans Blom, Asociación Cultural Na Bolom, San Cristóbal de Las Casas.*
Cámara 1
Pictogramas (imágenes 11 y 12).
En el primer registro se observa una procesión de músicos que inicia de cada lado de la puerta de acceso, en dos grupos de figuras humanas -muro este y oeste-, en direcciones opuestas. Ambos grupos se desplazan hasta enmarcar, hacia el centro del muro sur, a tres personajes en una escena de danza, que Arellano (1999: 284) propone como la danza de Xibalbá, y Miller (2000: 236) como la danza del quetzal, sin detallar los elementos que les permiten llegar en ambos casos a estas propuestas. Los músicos, representados de perfil y en desplazamiento, recuerdan el relieve en estuco del friso exterior. Algunas figuras entre los músicos llevan máscaras -ángulo noreste-, representando mons-truos terrestres vinculados al inframundo.7 Eric Thompson (1955) es el primero que refiere este registro como una escena de preparación de danzas por personajes que representan dioses de la tierra sin especificar si los considera o no como danzadores.
Se pueden ver al menos dos personajes sentados, uno sin máscara, que interrumpen la dinámica del desplazamiento. Los músicos llevan trompetas largas,8 el pax -tambor vertical-, una especie de tunkul -tambor horizontal-, maracas redondas -conocidas también como sonajas de guaje rellenas de semillas o piedras-, caparazones de tortuga, tocados con astas de venado, y una especie de tambor pequeño, batido con tubas terminadas en borlas -llenas de semillas.
Al centro del muro sur los personajes que aparen-temente se encuentran danzando sobresalen por las dimensiones de penachos y tocados. Estos personajes que se aprecian al momento de ser ataviados, en el registro 3 del muro norte, en esa misma cámara, son los ahau, Chaan Muan II -Cielo ¿Arpía?, sostén del cosmos- y Pacal Bahlum II -Escudo Jaguar- (Houston, 1989; Miller, 1986); el tercer personaje tal vez Ah Balam bak ch’ok -Jaguar Hueso, “el más joven” ¿de Lacanjá?- (según Arellano, 1999). A diferencia de los demás personajes que se observan de perfil, estos tres se ven de frente con gestos de flexión en las articulaciones de rodillas y torsos.
Como puede apreciarse, aquí destacan al menos dos momentos sucesivos referidos a la danza: Su preparación, en el atavío de los Señores -muro norte-, precediendo el momento de acción de la danza justo en el momento de llevarse a cabo en el muro sur.
Estas escenas reiteran la actividad más importante de la cámara: el momento de danza en el muro sur, en el que se sumerge el usuario del espacio arquitectónico. Al tiempo que entra a la cámara se incorpora en el punto de partida de la procesión a la totalidad del evento.
La importancia de la danza en esta cámara se determina por las dimensiones espaciales que se le otorgan y porque dibuja una secuencia organizada en dos momentos que se aprecia en todo el cosmograma. Los fondos cromáticos no unificados en cada registro ayudan a diferenciar los momentos de las represen-taciones y las acciones que se desarrollan en cada una de ellas.
Cámara 3
Pictogramas (imágenes 13 y 14).
El tema que ocupa este espacio se refiere a la celebración de una ceremonia en la que sobresale una gran escena de danza en contexto sacrificial.9
La escena dancística del primer registro se desarrolla como parte central de la composición pictórica. Las dimensiones del acto se expanden en todo el recinto, iniciando en el muro norte, siguiendo una lectura en ascenso por los muros laterales -este y oeste- y concentrándose la fuerza de la escena en el muro sur. Se trata de un momento ininterrumpido de desplaza-mientos de músicos -tocando trompetas y sonajas- y portadores de estandartes, en una procesión, que se desprende de dos grupos salientes, en sentidos opuestos, de cada uno de los extremos del acceso a la cámara -como en la cámara 1-, que circunda a los siete personajes centrales llamados danzadores. Estos fueron así nombrados por primera vez por Villagra (1949) cuando se refiere a la presente escena como “la danza de los quetzales”. Las siete figuras, en el primer registro, que completan la escena con los tres personajes en la parte superior del muro sur (imagen 15) llevan vestimenta de ahau: penachos con dimensiones cercanas a las del cuerpo humano10 con un enorme plumaje verde y detalles en plumas rojas con flores amarillas -“rosetones solares”- y centros verde-azulados.11 Todo el plumaje se desprende de un tocado, atado a la cabeza, con figuras de animales distintos para cada caso. La mayoría llevan un pectoral de tejido con plumas verdes, rojas y amarillas, en ocasiones con flores al centro. La cintura está ceñida por una gruesa faja o cinturón en el que se sostienen las que he descrito como alas, aspas o faldones, parte del atuendo ceremonial de danza, con funciones específicas para ejecutar los movimientos, como una articulación móvil en la cintura, que debió permitir la idea de transformación de los personajes (Martínez, 1999: 216-221). Parte del atuendo son las tiras en tobillos, rodillas y muñecas, hechas de soportes blancos con piedras verdes que se observan en otras actividades rituales. Algunos danzadores portan un elemento distinto en las manos: abanicos, banderas o pequeños estandartes, otros toman con sus dedos los faldones bordados con plumas que hacen figuras antropomorfas en posturas diversas o motivos geométricos.
Imagen 15 Imagen retomada de Adams y Aldrich, 1980. Retrabajada por Martínez, 1999. Nótese cómo cambia la lectura de los murales si ésta se inicia por el muro este y no por el muro norte.
Los tres ahau -plano superior- hacen presencia con su vestimenta de danzadores, portan los mismos aderezos corpóreos que los siete danzantes en el registro inferior. Llevan, como distintivos, en las manos -todos en la derecha- “abanicos” de formas distintas con insignias que pudieran distinguir sus linajes. En la mano izquierda parecen llevar hachas simbólicas de huesos de fémur.
El personaje central, colocado un escalón más alto que los otros dos, se ha identificado con Chaan Muan -de Bonampak-.12 Su gran penacho esta vez sí lleva dos flores amarillas sobre las plumas rojas, como todos los personajes que danzan. Sus plumas verdes se enlazan con el mascarón del cuarto registro. El danzador, a su extremo derecho, lleva un mechón de plumas amarillas que no existe en ninguno de los demás danzadores. Igualmente en los centros de las flores amarillas se ve un elemento en forma de cruz que no aparece en ningún otro personaje, además del amarre de plumas con terminaciones de pequeños círculos o chalchihuites (Piña Chan; entrevista, 1995). El tercer personaje tiene características físicas más pequeñas que los otros dos, y también se sitúa un peldaño más abajo que el ahau central. Lleva igualmente dos tiras de plumas rojas con flores amarillas y la constitución de su penacho es bastante similar a la del personaje del centro.
Los tres ahau parecen propiciar la escena de sacrificio que se desarrolla a sus pies enmarcada por el acto ritual dancístico, circundado por pequeñas subescenas. La procesión que sale de la puerta, en dos grupos -muro Este y Oeste- llega justo al centro de la composición -muro Sur-, enfatizando la escena de sacrificio humano, en un plano anterior, a los pies de los tres ahau. En el nivel intermedio, entre éstos y los siete danzadores en el plano inferior, se distingue un personaje que por sus atributos y vestimenta pudiera ser el sátrapa o sacerdote que lleva el control del acto sacrificial. Este personaje se observa danzando en una posición mucho más dinámica que la de todos los otros personajes, al tiempo que agita una gran lanza en su mano derecha. Viste un largo tejido rojo -asociado al sacrificio- y una sonaja -bola roja-. Guarda el equilibrio en una sola pierna -la derecha-, mientras la otra está completamente flexionada en el aire. Su posición en la composición pictórica lo ubica como intermediario de dos niveles: el grupo de ahau-danzadores del registro superior, y el inferior donde se lleva a cabo el sacrificio. Debe tener relación con los personajes pequeños que aparecen uno a un costado de Chaan Muan II, el otro justo a sus pies, llevando cuchillos sacrificiales. Tal vez sea éste el que indica la ejecución del acto de sacrificio -¿por decapitación?- del personaje que se mira siendo arrojado, por dos hombres casi desnudos, a los pies de los tres danzantes superiores. El hacha del personaje a los pies del ahau central es de hueso, similar a un fémur humano, guardado la mayoría de las ocasiones como “trofeo” para ser portado -en forma de cetro- en las ceremonias sacrificiales.13
Existen otras figuras miniatura en planos posteriores dentro de la misma escena de danzadores (Pincemin, 1999: 134), como si se tratara de una multitud de participantes.
En la cámara 3, de nuevo es la danza la que tiene el papel primordial y la mayoría de los espacios pictóricos. Aquí la totalidad de las pinturas indican un solo momento, gracias a que no hay registros divisorios entre las escenas, a la unificación del fondo azul que refuerza esta idea y a que no hay personajes que aparezcan dos veces en escenas distintas.
Cámara 2
Pictogramas (imágenes 16 y 17).
Esta cámara dedica todo su espacio a una escena de batalla o de sometimiento de cautivos.14 Los muros Este, Sur y Oeste despliegan toda la dinámica de la batalla, en acción, mientras que el muro Norte presenta la Victoria de los ahau Escudo Jaguar II -de Yaxchilán- y Chaan Muan II -de Bonampak-, confirmando su dominio sobre los cuerpos de sus cautivos sometidos a sus pies. Su pertinencia en la descripción, aunque no contenga escenas de danza, tiene que ver con la comprensión de la totalidad de los pictogramas:
Para completar la estructura de conjunto. Porque cada cámara es un acontecimiento distinto presentado en uno o dos momentos. Porque en referencia a la cámara 2 se entienden las dos escenas de danza ubicadas en la cámara 1 y 3, diferenciándose la una de la otra, en tiempos y espacios, asociadas a rituales más vastos. Porque como solución compositiva, si el tema de “la batalla” se encuentra en medio de dos momentos de danza en celebraciones diferentes, la composición simétrica de la totalidad de la Estructura 1 puede darnos una referencia secuencial -que no por fuerza tiene que ser lineal de 1 a 3-, entre los momentos de las tres cámaras.
En este caso las tres cámaras, determinadas por la cámara 2, tendrían su razón de ser respecto al momento de la batalla, precedida por la danza -¿de Xibalbá?- en la cámara 1, y por el momento de danza sacrificial consecuente, en la cámara 3.
Por lo anterior no se puede afirmar que el discurso de los pictogramas sea narrativo, aun cuando existan momentos secuenciados en las cámaras 1 y 2.
Las proporciones del espacio pictórico dedicado a la danza, en todo el cosmograma, ocupando las dimensiones más amplias del espacio arquitectónico interno, son una referencia de la importancia que daban los mayas a esta actividad, vital para la realización de distintas celebraciones rituales, y en conmemoraciones de “espacios sagrados”. Quizá éste sea el ejemplo de la “Casa Seis Mar” o “Wac… Naab” (leída así por Arellano, 1999: 277), en la conmemoración de un otún o katún (cf. Lombardo, 1999; Arellano,op. cit.) del último gobernante de Bonampak que se conoce, celebrada en presencia de los señores de Yaxchilán y Lacanjá, en primer término. Aparecen también principales de Motul de San José -o sitio Ik-, entre otros, como uno más de los linajes de Bonampak, según Arellano (p. 291).
Referencias comparativas para el análisis de las figuras de danza en la Estructura 1
Contar con un solo corpus iconográfico no parecía suficiente para iniciar el estudio de figuras de danza en la Estructura 1. Busqué referencias iconográficas en otras fuentes que me dieran datos sobre “convenciones de danza” para verificar si las escenas que se decían dancísticas en mi corpus lo eran realmente y a qué contexto respondían.
Mi primer acercamiento fue a los glifos mayas que designan en los textos epigráficos el acto de danzar (imagen 18). La escritura podía resolver las cuestiones inmediatas de mi problema y era una “pista segura” poder identificar escenas de danza, aparentemente, donde se leyeran los glifos ak’otah, él baila; ak’ot, danza; yak’ot, su danza; estudiadas por Grube (en Scheleet al., 1999 [1993]). En algunos casos ciertamente hay correspondencia entre la epigrafía y la iconografía, pero no siempre, además la traducción textual del término no explicaba mucho el tipo de danza ni su contexto.
Mi segunda aproximación fue a las convenciones de gestos del cuerpo, estudiadas hasta entonces como representativas de la danza, levantando un talón del piso o llevando el equilibrio a casos más extremos pero sin explicar tampoco por qué se habían designado esas posturas como representativas “de danza”, ni su lógica de movimiento ni su función en el contexto iconográfico en que se presentan (imagen 19). Los avances más logrados al respecto se apreciaban en la convención de danza localizada por Schele (1980) en el Templo 14 de Palenque, donde Chaan Bahlum parece realizar una, que la autora misma identifica como danza del inframundo o de Xibalbá porque -leído en los glifos- se confirma que el personaje femenino que se aprecia a los pies de Chaan Bahlum es su madre fallecida, a quien encuentra en el mundo de los muertos y a quien dedica esa danza (imagen 20).
Imagen 18 Glifos mayas para describir la acción de ‘danzar’, según Nicolai Grube (1990), retomado de Scheleet al. (1999 [1993]: 259): ak’otah (el baila); ak’ot (la danza); yak’ot (su danza).
Imagen 19 Posturas convencionales de la acción de ‘danzar’ entre los mayas estudiadas por Coe y Benson, reproducido en Scheleet al. (1999 [1993]: 259).
Imagen 20 Chaan Bahlum ‘danzando’, según Schele (1986): “Danza de la apoteosis”. Lápida en bajo relieve de la Estructura XIV de Palenque.
La tercera aproximación fue a los ejemplos de cerámica que reproducía escenas de danza en el periodo Clásico tardío, fases Tepeu 2 y 3, para lo que me fue de enorme utilidad el catálogo de Reents-Budet (1994), quien ya había realizado una preclasificación de iconografía en cerámica referida a escenas dancísticas. Entre éstas, fueron definitivas para mi trabajo, por su similitud en el trazo pictórico en los gestos del cuerpo y en la presentación del contexto de las danzas sacrificiales, las vasijas de estilo Ik de Motul de San José, Guatemala, y de Altar de Sacrificios, Guatemala; Los Vasos de estilo Holmul de El Naranjo, Guatemala; y Buenavista del Cayo, Belice; además de los platos con bases de danzantes localizados en Tikal, Guatemala. Entre todos, sin precisar su procedencia, me llamó la atención un vaso que contenía una supuesta “escena de danza por auto-decapitación”, aquí se observan cuatro personajes con el pie izquierdo semilevantado del piso con gestos de desplazamiento del torso -inclinado- y con grandes estructuras -¿de plumas?- en las caderas (imagen 21). Estructuras que pueden verse en cada extremo de la cintura de personajes que danzan -con el riesgo de ser confundidas con el “ex”, mal llamado taparrabo- que podría tener la misma utilidad que las “alas” de los danzadores de la cámara 3 en el Edificio de las pinturas en Bonampak. Por lo general los personajes que aparecen con “alas” extendidas son leídos más comúnmente como jugadores de pelota que como danzadores (imagen 22).15
El siguiente paso de este trabajo intentó dar un contexto a la convención de danza propuesta por Coe y Benson (en Schele et al., op. cit.), sin pensar que la convención del “talón levantado” fuera la sola forma de representar el acto de danzar. Intuyendo una lógica representativa de movimiento, fue que inicié el análisis de figuras de danza en la cámara 3.
Imagen 21 Danza sacrificial. Vasija policroma del periodo Clásico Tardío. Foto tomada de Reents-Budet (1994: 270-271).
Imagen 22a Friso de danzadores en bajo relieve de estuco -extremo oriente-.
Imagen 22b Friso de danzadores en bajo relieve de estuco -extremo poniente-.
Personajes considerados como jugadores de pelota, Plano Celeste (tal vez parte del Conjunto del Palacio celestial). Toniná, periodo Clásico Tardío. Foto: R.N. Martínez, 2004
Análisis de figuras de danza -gesto y parafernalia- en la cámara 3
Para abordar la representación de danza como una convención a verificar en su forma y función retomé el esquema de Adams y Aldrich (1980), ubiqué por coordenadas a los personajes considerados danzadores, para describirlos en detalle. Al delinear estas coordenadas dispuse un número entre 1 y 10 a los danzadores, y continué con los dibujos de cada uno a partir de calcas de las copias de Villagra y Tejeda para poder disociar posteriormente el cuerpo de los personajes de sus vestidos y atributos. En este momento pude apreciar la diferencia del trabajo en el dibujo de Villagra que daba mayor detalle de la gestualidad del cuerpo, en relación con las pinturas originales.16
Para verificar la composición plástica en los cuerpos de danzadores y en su gestualidad decidí experimentar la aplicación del método Laban17 de análisis del movimiento, intentando leer secuencias y la lógica de su disposición del cuerpo y movimiento, teniendo en cuenta las distintas posiciones, individuales y grupales, el vestuario de cada personaje y el contexto en que se encuentran.
Con el apoyo de Oscar Campos, bailarín y artista plástico, intentamos recrear en vivo los gestos corporales para verificar las posibilidades físicas reales de movimiento en cada personaje. De ello hicimos un registro fotográfico que recuperó planos frontales, laterales y posteriores del cuerpo para comprender su lógica de representación.
El siguiente paso fue comparar los dibujos a partir de las calcas con las estructuras derivadas de las fotografías en los cuatro planos corporales, imágenes que sobrepusimos para imaginar los planos del movimiento, que describe von Laban, con el objetivo de que un movimiento tenga sentido en el espacio, verificando así sus calidades, cualidades e intenciones motrices. Para esto producimos el siguiente material gráfico:
Dibujos de estructura ósea y de esquema corporal estático sin vestuario
Éstos nos permitieron distinguir las flexiones y fueras de eje de distintos segmentos del cuerpo de cada uno de los danzadores. Así se evidenciaban las articulaciones necesarias para guardar equilibrios y determinar que la figura humana se encontraba en una posición que implica un esfuerzo específico e intencional que no se relaciona con caminar, sentar, parar, correr o realizar otro movimiento fuera de la esfera de la utilización cotidiana del cuerpo.
Dibujos de esquema corporal en movimiento -sin vestuario
En este apartado incluimos los dibujos en el cubo Laban (imagen 23), lo que nos permitió apreciar las distintas direcciones y planos en donde se ubica un cuerpo al momento de practicar un movimiento:
Imagen 23a Cubo basado en las teorías de Rudolf von Laban para el análisis del movimiento (en cuerpos humanos) en el plano tridimensional. Se indican ejes verticales y horizontales,
Imagen 23b Se indican ejes sagitales.
Plano vertical, referido a la postura de pie que verifica oposiciones entre alto y bajo con articulación importante en cadera. Plano horizontal, referido a la posibilidad de desplazamiento -extremidades inferiores- y de extensión de extremidades superiores -brazos. Plano sagital, composición del movimiento, entre vertical y horizontal, tocando planos de profundidad y dimensiones que permiten observar el cuerpo como un volumen inserido en otros volúmenes.
La reproducción de la voluminosidad del cuerpo humano en una composición bidimensional, como la pictórica, implica la utilización de técnicas sofisticadas para crear efectos de profundidad que no son los mismos que los de la perspectiva en las producciones pictóricas de Occidente, sino por superposición de planos ya sea determinados por el color o por las dimensiones de los elementos que interesa destacar a los pintores.18 A este propósito es interesante la propuesta de Magaloni (1999: 77) que habla de la importancia de establecer las diferencias entre procedimientos y técnicas en la obtención del color y en su aplicación para comprender la lógica del discurso plástico entre los mayas.19
Dibujos de silueta corporal y actitud en el gesto
El análisis previo nos permitió observar un gesto particular en cada danzador, con una intencionalidad de movimiento que da una lógica entre estructura ósea, silueta e intención motriz (imagen 24).
Imagen 24 Estructura ósea de la figura 6 (muestra de análisis del movimiento) de los danzadores de la Cámara 3. La imagen inferior muestra las flexiones en articulaciones. La superior los desplazamientos de las articulaciones del personaje respecto a su eje central.
Aunque no se trata de una representación con intenciones narrativas, es palpable el alto grado de conocimiento de la composición fisio-mecánica del cuerpo humano que tiene detalles de distinción entre un danzador y otro. Esto se observa en la elevación de uno de los dos talones del piso, o de los dos sobre los empeines; posiciones que hablan de equilibrios complejos y de la importancia de la flexión de las rodillas respecto a la apertura de las extremidades coxo-femorales en cadera, o de las inclinaciones del torso en proporción al desfase de ejes verticales de la cabeza.
Dibujos de silueta con vestuario y parafernalia
Este último apartado nos hizo observar que el vestido no es un adorno que se porta como peso extra en el cuerpo, funciona como una prolongación del mismo en su intención y sus características físicas, con todo y su peso -cosa que pudimos verificar recreando la estructura del vestido-. Su lógica de extensión del cuerpo, como otra piel, debía depender del linaje implícito en el nombre. Así adquieren una razón de ser los tocados con cabezas de jaguares, de cocodrilo, de murciélago, de mono o de ave… El penacho debió ser, entonces, una cierta coronación, si así puede decirse, de la parte más alta del cuerpo, en el eje vertical, por lo que nos enfrentamos al cuerpo en los mismos términos de cosmograma que se plantearon para toda la Estructura 1. La cabeza coronada de plumas responde, por ende, al espacio celeste, en el eje vertical, mientras que los pies entablan un enrasamiento con las profundidades de la Tierra. No debe ser casual que del centro del cuerpo, en las caderas, donde se tensionan lo alto con lo bajo del axis corporal, se extiendan las alas que transforman a los danzadores en “muan”, aves, y que en ellas se reiteren cada uno de los linajes a los que presentan -y no representan- corporalmente como portadores físicos de sus ancestros. Es de hacer notar que éste es el plano horizontal que se expande -como alas verdaderas- en oposiciones que nacen de las caderas. Espacio de los genitales, principio de linaje que propiciaba autosacrificios en el pene. Tal caso parece verificarse en el segundo danzador que lleva manchas rojas en el “ex”, el único que porta tres flores solares como pectoral y un mascarón de ¿Dz’acab o Itzamná?, con un ave devorando un animal acuático: una garza según Navarijo (1995: 320). Es el único tocado en el que se observa que un animal devora a otro. Posiblemente un linaje devorando a otro, en el mismo sentido de la metáfora zoomorfa. Pudiera tratarse del conocido como “cacique gordo”, dinastía Ik de Motul de San José.
Recreación del danzador 6
Con el apoyo de Oscar Campos recreamos una serie de movimientos mecánicamente posibles de articular en un cuerpo vivo, derivados del análisis previo de la figura 6 (ver imagen 25) por ser la mejor conservada en las pinturas originales -muro Oeste-. Su postura, gesto y parafernalia, fue nuestro punto de partida hacia la convención representativa del cuerpo en movimiento, haciendo énfasis en las articulaciones -donde se permite dicho movimiento-. El análisis comenzó en el siguiente orden de segmentos:
Imagen 25 Contorno corporal de la figura 6 de los danzadores de la Cámara 3. Luego del análisis de movimiento y de la separación de su parafernalia. Se aprecia la figura 6 fuera del equilibrio axial, en actitud de desplazamiento lateral-frontal, enfatizado en cabeza, brazos y articulaciones inferiores hasta la flexión del metatarso. (los ejes y posturas fueron verificados en los planos anterior, posterior y laterales, en la recreación en vivo de nuestro personaje gracias al apoyo del bailarín Oscar Campos).
Cabeza: incluye frente, mentones, ojos, nariz, boca, orejas; cuello; clavícula; articulaciones superiores: brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano, dedos; torso: tórax, cintura; cadera: pelvis y articulaciones coxo-femorales; articulaciones inferiores: pierna, rodilla, antepierna, tobillos, pies y dedos. Intentamos reconstituir una secuencia de movimiento en video.
Observamos el desplazamiento frontal de la cabeza, equilibrada con la postura de los brazos, cargando el peso del cuerpo en el pie derecho que a su vez permitía despegar la punta del pie izquierdo del piso, quitándole (a la pierna) el peso del cuerpo. Esta postura es como la observada en los dibujos presentados por Coe y Benson (en Scheleet al., 1999 [1993]: 259), coincidente con las posturas convencionales de danza.
La explicación que pudimos dar a la convención construida por los antiguos mayas en estos casos deriva de una situación de equilibrio complejo o no cotidiano del cuerpo que determina una acción concreta de desplazamiento del eje vertical listo para enfrentarse a cambios de equilibrio. Se trata de una forma lógica de movimiento articulado representada en un código de memoria colectiva (cf. Severi, 2003) que seguramente entre la nobleza maya funcionó como signo iconográfico de ok’ot, comprendiendo múltiples variaciones.
El hecho de haber recreado los movimientos del personaje, su vestido y parafernalia -con base en datos etnográficos sobre el vestido entre los mayas actuales-,20 nos enfrentó con:
1. El problema de la reconstrucción de las formas. Básicamente respondía a copiar gestos, ambientes, disposiciones del cuerpo, y en el caso del vestido a magnificar las dimensiones del atuendo sin entender su intención y poco su funcionalidad.
Calculamos que las dimensiones del vestido fueron más o menos las mismas que las del cuerpo humano -de 140 a 150 cm. máximo-, reproduciendo a lo alto con penachos y a lo ancho con las alas, el doble de las dimensiones. El personaje vestido de danzador debió medir aproximadamente tres metros de alto por tres de ancho.
Su penacho y tocado eran similares a los mascarones de los registros 4 en las bóvedas de las cámaras primera y tercera, con plumas verdes y rojas, también rosetones. El pecho se cubría con un pectoral en soporte blanco, textil, con plumas amarillas en el entorno, verdes y rojas en los extremos laterales. La cintura se ceñía con un enredo aparentemente del mismo textil blanco, como si fuera jugador de pelota, de ahí se unía a la cadera y de él mismo se desprendía una larga tira para cubrir los genitales, a manera de ex, bordada con piedras verdes y diferentes motivos policromos. Las “alas” que surgían del mismo enredo reproducían en el tejido una figura humana casi recostada sobre su plexo izquierdo, en un fondo verde oscuro. Los extremos se definieron por tres círculos rojos -del mismo tono óxido que el de la figura humana-. El danzador, con su mano derecha, tomaba un “abanico redondo” o estandarte corto, de plumaje verde, con una representación de impronta de mano, también diestra, en rojo óxido, al centro; el contorno de este elemento estuvo delimitado por un fino plumaje amarillo. Las dos muñecas de las manos se presentaban enredadas por otro textil blanco, igual que rodillas y tobillos. En estos últimos se incrustaban posiblemente piedritas o cáscaras de frutos secos -para producir sonidos con el movimiento del cuerpo (Imagen 26).
Imagen 26 Postura corporal y parafernalia de la figura 6 en acto de ‘danza’ en la Cámara 3. Imagen sometida al método de análisis de movimiento según R. von Laban, escaneada y detallada en blanco y negro, a partir de las copias de Villagra Calleti, por Sergio. Sánchez y Rocío. N. Martínez, 1998 (Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas, Coordinación de Humanidades, UNAM).
2. El problema de la intención y funcionalidad. Mediante recursos históricos y etnográficos pudimos aproximarnos a la intención de un movimiento, del gesto y del vestido en los cuerpos de los danzadores mayas. Aparte de conocer proporciones, pesos, cálculos de movimientos y desplazamientos, no logramos más que abrir una posibilidad “espectacular” -forzada de recreación- que nos puso enfrente de cuestionamientos al respecto del folclore que ha intentado “rescatar” formas de danza indígena sin tener en cuenta los principios, histórico-ideológicos y sociales, que dan como resultado ciertas formas, y no a la inversa.
El vestido como prolongación del cuerpo y no como ornamento debió lograr la personificación de “tótems” o linajes en el atuendo de los danzadores. Cielo ¿Arpía? II de Bonampak, Escudo Jaguar II de Yaxchilán, y ¿Jaguar Hueso, “el más pequeño”21 de Lacanjá?, al menos en la estructura pictórica conformaron un cuerpo. Dicho cuerpo integrado por tres linajes diferentes, articulados -con el riesgo permanente de romperse-, tuvo que haber considerado el acto de danzar como articulación ritual.
En el trabajo de Baudez (2000) pude reconocer, más tarde que el cuerpo y el vestido, forman un axis mundi, como lo habíamos visto en la recreación de nuestro danzador, haciendo ver al gobernante como portador del cosmos. El monarca se convierte en un cosmograma de forma reiterada, dando sustento importante a lo que puede considerarse una técnica memorística, mnemotecnia, utilizada por los mayas: metonimia y microcosmos del universo. La danza tuvo que ser la conjugación del cuerpo del monarca con su linaje -generalmente personificado por una o varias formas animales- entre la dimensión celeste, la terrenal, y el inframundo.
La danza en distintos contextos de representación en la Estructura 1
Previamente a la propuesta de análisis de las figuras de danza que trabajé en la cámara 3, no presté mucha atención a las agrupaciones de danzadores que aparecían en la cámara 1 porque justamente no se leían evidencias de que lo fueran. Al final de mi estudio, en la cámara 3, tuve que regresar al registro 1 de la cámara 1 para establecer comparaciones entre las escenas distintas de danza, observando las siguientes formas de su representación pictórica, según distintos contextos en la totalidad del cosmograma:
1. La convención de danza en el gesto corporal, con el talón levantado del piso, correspondía a personajes de alta jerarquía y aparecía la mayoría de las veces al ejecutarse un ritual sacrificatorio. Es decir, los personajes que llevan a cabo la danza al mismo tiempo estarían presidiendo la ejecución de un ritual relacionado con el sacrificio.
2. Dependiendo de los rangos de los personajes que “danzan”, cada uno lleva un vestuario más elaborado si tiene un rango mayor, caracterizado por penachos enormes de plumas verdes, representado frontalmente si es considerado personaje principal.
3. La inscripción -fonética- del acto “danzar” que aparece en los glifos parece ubicarse únicamente en la cámara 1, muro Sur, correspondiendo a la escena de los tres personajes principales en el primer registro, confirmando la lectura del texto con la postura frontal del cuerpo pero no así con la convención de danza. Si se tratara de la “danza en Xibalbá” tendría que cumplir con características específicas de relación entre los personajes que danzan y el inframundo.
4. Las procesiones pueden considerarse como un espacio en el que pueden intervenir danzadores que siguen el ritmo de los músicos, haciendo recorridos de un lugar a otro, previamente determinado. Retomando a Thompson (1955: 48) cuando se refiere a los personajes con máscaras como Bolon-Ti-ku, repre-sentando a los nueve señores o monstruos de la tierra, parecen ser personajes recurrentes en las escenas de danza y ésta se refiere a una modalidad de “danzas propiciatorias” -para la agricultura u otros beneficios ligados a la tierra- leída gracias a los personajes enmascarados que siguen la procesión de la cámara 1.
En la cámara 3 tenemos una escena parecida que reitera los personajes en procesión, con detalles más enfáticos de gestos en los dedos de las manos.22 Los instrumentos que prevalecen son trompetas largas, mientras que en la primera cámara son percusiones y sonajas.
Las diferentes escenas de danzas localizadas en el registro 1, ya sea en la cámara 1 o en la 3, corresponden a un registro “terrestre” que toca los límites del inframundo tanto en su ubicación vertical como en la distribución compositiva de los pictogramas en el muro Sur.
Si observamos con detenimiento los muros Norte y Sur en las cámaras 1 y 3, ambos contrastan en los tiempos de la representación. Mientras los muros Norte presentan escenas que describen actos “previos o posteriores a una ceremonia”, los muros Sur presentan escenas de danza en el momento de ser ejecutadas.
Los tres danzadores principales se encuentran en posición frontal, con los vestidos rituales y su gran parafernalia, aclarando en la pintura que se trata de un momento importante del ceremonial, en cada cámara. Los fondos azules, en cada ocasión de danza de los tres personajes principales, no cambian. Es interesante el enlace del personaje central de la cámara 3 con el mascarón central de la bóveda celeste, que posiblemente indica su linaje. En las tres cámaras hay una prolongación de algún elemento de los personajes de más alto rango hacia el registro 4, como en una vinculación del monarca con los eventos cósmicos tal vez ligados a los momentos expuestos en cada cámara.
Los siete danzadores al pie de los señores principales en la Estructura piramidal, enmarcando la escena de sacrificio humano, también representados frontalmente, además de cumplir con la convención de danza -talón levantado del piso- forman una estructura horizontal interesante que hace pensar en las mascaradas de transformación de hombres en animales que describen algunos relatos orales, cantares mayas, y los mismos cronistas, quienes les llamaron “danzas del diablo” por tratarse de una modalidad específica de ceremonia en un contexto de sacrificio humano.
Testimonios de danza en contexto sacrificial
Luego de haber revisado los anteriores ejemplos de representación de convenciones de danza y escenas relacionadas con el acto de danzar, traté de definir ciertos contextos de representación a partir de los textos de cronistas del siglo XVI, Diego de Landa y López de Cogolludo, principalmente,23 quienes hicieron descripciones interesantes, aunque prejuiciadas por su deber cristiano. Éstas permitían imaginar el contexto y el sentido ritual para los que participan en la celebración. Areito fue el concepto que utilizaron para designar un evento ceremonial en el que había “meneos y lascitudes” o “mogollón de naturales trabados por las manos, danzando y cantando”. Las danzas lúdicas no fueron las mismas que las rituales y mucho menos las que se ejecutaban en contextos de sacrificio animal o humano.
Las danzas en contexto de sacrificio humano comprenden distintas modalidades. No todas se realizan con los mismos fines, en cualquier caso permiten que se lleve a cabo la mimesis entre los hombres y los dioses, a través de un ceremonial de transformación en el que los gestos del cuerpo, los cantos y toda la parafernalia ritual evocan a esas “imágenes monstruosas”, descritas por los cronistas, con máscaras, pieles, huesos humanos y de animales sagrados, posiblemente nahuales -advocaciones de la deidad a quien se dedica las danza-. Hay periodos de preparación para este tipo de rituales, casi todos de abstinencia sexual, ayuno, consumo de bebidas embriagantes, música y danzas variadas desde cinco días previos, o más, al festejo ritual final.
La danza y el sacrificio debieron cumplir efectos de convocatoria masiva actuando sobre tensiones internas en el seno de un grupo, y al exterior entre los tributarios de éstos -de los que se obtenían provisiones de cautivos en las guerras floridas-. La variación entre las danzas sacrificiales recopiladas en mi trabajo inicial (Martínez, 1999: 145-160), comprendían aproximadamente nueve modalidades. Entre éstas el Tum-teleché o Loj-Tun, el Rabinal Achí o baile del Tun, Xibalbá Okot y Holkan Okot han sido referencias importantes para el análisis de la iconografía en los murales de Bonampak.
Tum-teleché o Loj-Tun
El comisario del Santo Oficio en Mazatenango, Antonio Prieto de Villegas, escribía al Deán Felipe Ruiz del Corral, comisario de la Inquisición en Guatemala, que era conveniente desterrar de la República de los indios, zona de la Costa del Sur, el baile llamado Tum-teleché porque contenía muchas idolatrías y cosas recordativas de las antiguas costumbres de los indios.
Tum en lengua queché lo llaman teleché; y en lengua de este pueblo sotohil, lo nombran loj-tum (Chinchilla, 1955: 17-20).
Otra versión del Tum teleché o Loj tum viene descrita por Castañeda (1959), quien habla de esta danza ejecutada por los toltecas pipiles seguidores de Tohil Gucumatz -creador del mundo-, con el nombre de baile del Oxtum, descrito por Francisco Fuentes y Guzmán, cronista guatemalteco, en su obra La Recordación Florida (ibid., p. 10):
Lothrop (1927: 70) también hace una breve mención del baile del Tun que describe como el baile de las trompetas o de los timbales.
Es posible que esta danza tenga estrecha relación con el Rabinal Achí, danza-drama (texto descubierto por un párroco de Rabinal, Charles Etienne Brasseur de Bobourg en 1856 [?]), antigua danza del Tum-teleché, con características agregadas a la historia local del pueblo de Rabinal donde el motivo principal de la obra es el sacrificio humano.
Rabinal Achí o baile del Tun
Esta modalidad de danzas se preservó en cantares (cf. Padial, 1991y Breton, 1994), creación poética con unidad de acción, tiempo y lugar; literatura en la que intervienen la transmisión oral y manuscritos originales perdidos del Quiché Vinak o baile del Tun, en el que se narra el enfrentamiento entre guerreros, “bellos jóvenes”, seguidores de distinto tótem, buscadores de miel -uno de los alimentos preciosos de los dioses-, del sitio que les corresponde entre el cielo y la tierra -histórica y míticamente-, teniendo como personaje principal a Rabinal -héroe épico-. Se danza en círculos al compás del tun -percusión- y trompetas. Aparece Quiché Vinak sin dejar de danzar y habla a Galel Achí quien se refiere al primero como orgulloso guerrero. Ambos personajes danzan y hablan antes de entablar la lucha en la que el ruido de música y danzas cesan.
Hay también referencias importantes a la angustia del alma o almas,25 como impedimento para encontrar un orden cósmico y “poder tomar parte aquí en el cielo y la tierra”. Padial (1991, p. 286, nota 42) se refiere a un origen común en las clases dirigentes de los pueblos mayas de la región Usumacinta, lo que vendría a dar una explicación sobre la manera obsesiva y repetitiva de reconocer el linaje, estableciendo alianzas -y danzas- entre los distintos pueblos de acuerdo con el “tótem” vigente. La misma autora (ibid., nota 12) hace mención de que la aclaración de identidades se vuelve un paso o una fórmula para descubrir al otro. En el recuento del Rabinal Achí se describen actitudes y particularidades físicas de animales, como las del gato salvaje -jaguar-, chacal, comadreja y otros animales alegóricos, relacionadas con las virtudes de los guerreros y gobernantes, quienes se enmascaran con estas figuras en las celebraciones dancísticas.
Alain Breton (1994, p. 19) menciona dos tipos de danza que tienen lugar en los cantos del Rabinal Achí. Una que acompaña los rituales profilácticos de autosacrificio, antes de los combates, llamados Lotzo Tun Lotzo Q’ojom, y las que se efectuaban después de la expedición para recibir a los combatientes con sus cautivos de guerra -que propone a manera de pregunta-, con el nombre Tum-teleché.
Tozzer dice sobre esta danza-drama del Rabinal Achí-Queche Achí -nombrada de distintas maneras- que luego del sacrificio se usaban los huesos de la víctima para tocar los instrumentos que celebraban la victoria:
Xibalbá Okot
Conocida como “la danza del inframundo” -danza mágica sacrificial- es a la que se refieren algunos pasajes del Popol-Vuh, específicamente el Capítulo XIII (según Recinos, 1952), en el que se describen los juegos y bailes mágicos que realizan Hunahpú e Ixbalanqué -gemelos, hijos de los dioses creadores del universo-, quienes combatían contra los Señores del Xibalbá para poder ver concluida la creación de los hombres y del Universo. Las danzas de los héroes gemelos propician la confusión de los señores de Xibalbá que no pueden distinguir entre la realidad y la fantasía, encantados por las danzas auto-sacrificatorias de los gemelos.
Todos los señores de Xibalbá estaban fascinados. Miraban con admiración, y solo uno estaba bailando, que era Ixbalanqué. ¡Levántate!, dijo éste, y al punto volvió a la vida. Alegráronse mucho [los jóvenes] y los Señores se alegraron también. En verdad, lo que hacían alegraba el corazón de Hun-Camé y Vucub-Camé y éstos sentían como si ellos mismos estuvieran bailando. Sus corazones se llenaron en seguida de deseo y ansiedad por los bailes de Hunahpú e Ixbalanqué. Dieron entonces sus órdenes Hun-Camé y Vucub-Camé. -¡Haced lo mismo con nosotros! ¡Sacrificadnos!, dijeron. -Está bien; después resucitaréis. ¿Acaso no nos habéis traído para que os divirtamos a vosotros, los Señores, y a vuestros hijos y vasallos?, les dijeron a los Señores. Y he aquí que primero sacrificaron al que era su jefe y Señor, el llamado Hun-Camé, rey de Xibalbá. Y muerto Hun-Camé, se apoderaron de Vucub-Camé. Y no los resucitaron. (Recinos, 1952: 98)
Tozzer (1941: 147-149) describe esta danza como la “danza del diablo”, se bailaba para celebrar el año IX al dios Kinich Ahau Itzamná, anotado en la piedra blanca Acanyun, correspondiendo a los días Uayeb del año Muluc que inauguraban dicho año en el cual se hacían los ritos de Año Nuevo: ejecutaban muchas danzas y las mujeres viejas bailaban y se hacían ofrendas, sacrificios y solemnes orgías. En el año en el cual la letra dominical era Cauac y los presagios hozan ek, habiendo decidido el principal [jefe] la celebración del festejo, hacían imágenes del dios Ek o Uayeyab y lo ponían en una piedra en el lado oeste en donde habían dejado las ofrendas otros años.
También hacían estatuas para Uac Mitun Ahau, dios de los seis “infiernos”. Habiendo logrado las imágenes de los dioses y en presencia del sacerdote cortaban la cabeza de una gallina -que anteriormente pudo ser de un humano- en su honor. Después tomaban la imagen de un estandarte Yax-ek, madera negra -nombre de un árbol-, y ponían sobre los hombros del hombre muerto un pájaro carnívoro llamado Kuch -representado en la cabeza de un guerrero negro.
Citando a Landa, Tozzer dice que “después de haber tomado la bebida los Señores se aproximaban a la imagen de Uac Mitun Ahau y la sustituían por la que estaba antes. Inmediatamente hacían ofrendas y autosacrificios con la piedra del dios Ekel Acantun. Cuando pasan los días de mala suerte cargan a Uac Mitun Ahau al templo y a Ek Uayeyab para el Sur como manera de encuentro con el Año Nuevo.
Holcan Okot
Danza de guerra, nominada por Tozzer (1941: 165, nota 868) en castellano “la danza de los guerreros”, descrita en el ritual Uayeb de los años Muluc como Batel Okot. Tiene el carácter de guerrera porque se celebraba luego de obtener alguna victoria sobre “los enemigos”. El mismo autor menciona que era una danza de gran solemnidad, de acuerdo con las descripciones que deja Landa en su Relación de las cosas de Yucatán.
Tozzer (1941: 166, nota 873) apunta que los tres meses últimos del año, después de una sucesión de ritos durante los previos siete meses, es natural encontrar más diversidad en los regocijos con grandes danzas y borracheras. Tozzer (1941: 145) insiste en que esta danza es un ritual de los años Muluc, mes pax, llegado en los días Uayeb -cinco días funestos- de Kan y que su representación puede verse en el códice Trocortesiano (36 a). Este autor piensa que la ceremonia tiene relación con la del Rabinal Achí, cuando se usan los huesos de las víctimas para tocar los instrumentos que celebran la victoria de la guerra.
Conclusiones
Como se indicó en la introducción del artículo, el resultado de esta propuesta metodológica de análisis de figuras de danza pudo establecer algunas diferencias en cuanto a las modalidades dancísticas en su contexto de representación dentro del cosmograma arquitectónico. Sus características específicas nos permiten apreciar la cercanía de las escenas de la cámara 1 y 3 con las danzas descritas en el Rabinal Achí, en dos momentos:
a) En la preparación que podría asociarse a la cámara 1, descripción de Lotzo Tun Lotzo Q’ojom, que acompaña los rituales “profilácticos”, preparativos previos a un evento de guerra.
b) El posible evento póstumo a la guerra del Tum-teleché, que podría asociarse con la cámara 3, en la recepción de los combatientes -¿de la batalla representada en la cámara 2?- con los cautivos, de los que se realiza un sacrificio en medio de una danza entre largas trompetas estridentes -observadas entre los personajes de la procesión.
Se logró una breve reseña del contexto en el que tiene lugar la danza de Xibalbá, que como se había planteado para la cámara 1 habría de verificarse todavía en su coincidencia con los días Uayeb, que parecen darle su carácter específico como danza en el inframundo, para afirmar que se trate de la misma modalidad dancística.
La danza nombrada Holkan Okot parece referencia lógica para las pinturas de Bonampak, cuando Villagra (1949) revisa los documentos de los cronistas y encuentra esta modalidad de baile con algunas características que parecen representativas del corpus.
Será difícil, aún teniendo avances tan importantes en la epigrafía, confirmar los tipos de danzas aquí sugeridos, demostrarlos y entender a qué función respondían entre los antiguos mayas, sin embargo tanto en la cámara 1 como en la 3 las escenas de danza toman los sitios relevantes guiando al usuario del cosmograma a participar del evento, en los muros Sur. Aquí se observa cómo la danza personifica lo humano y lo animal sin distinciones definitivas entre uno u otro. Los danzadores estarían haciendo un papel de intermediarios entre las fuerzas humanas y lo no humano, en una lucha encarnada por la dominación de uno al otro, como si se tratara de combates o juegos. Las luchas de opuestos y complementaciones de los mismos son necesarias para perpetuar el movimiento, así no resulta extraño el título del último gobernante de Bonampak como: “sol ordenador del movimiento cósmico” (Lombardo, 1999) que bien puede referirse a su título de jugador de pelota, como de danzador, sin grandes fronteras que los diferencie entre vestido y sentido de la acción. Gracias a esto podemos afirmar que en los cuerpos de los gobernantes se establece una analogía de lo que sucede en el cosmos. Son necesarias las situaciones de “tensión” -de músculos en oposiciones- para poder liberarla en los movimientos de cada segmento del cuerpo volviéndolo un instrumento orgánico capaz de lograr efectos extraordinarios con su otra piel, su vestido animal -su nagual- que entonces debe manifestarse en toda su fuerza y poder, sin que podamos imaginar en lo que se transforma el cuerpo en este tipo de rituales. ¿Podríamos imaginarlo conociendo las danzas llamadas bajo el mismo término “ak’ot” u “ok’ot” entre los pueblos mayas actuales? (Imágenes 27 y 28.)
Imagen 27 “Carrera del fuego” juegos y danzas en los festejos tradicionales del Ta jimol k’in o Carnaval de San Juan Chamula. Archivo Fotográfico de Gertrude Duby, Asociación Cultural Na Bolom, San Cristóbal de Las Casas (aprox. 1947).
Imagen 28 Ch’ai K’in ta Chenalh’o, foto R. N. Martínez, 2005.**
*Estas fotografías fueron impresas durante el Rescate del Archivo Fotográfico de Frans Blom, en los años 1997-1998. Su impresión fue hecha por Ian Hollingshead como cortesía para Martínez (1999).
**Agradezco a Axel Köhler el escanéo de imágenes y sus comentarios para este artículo; y a Irma Cecilia Medina Villafuerte por la inserción de imágenes.
Citas
- Adams Richard E .W., Aldrich Robert C.. “A Reevaluation of the Bonampak Murals: A Preliminary Statement on the Paintings and Texts”. Third Palenque Round Table. 1980; V:45-59.
- Arellano Alfonso. “Diálogo con los abuelos”. La Pintura Mural Prehispánica en México II, Area Maya, Bonampak, Tomo II. 1999;255-292.
- Calepino de Motul. Diccionario Maya-Español. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México: México; 1995.
- Baudez Claude François. “The Maya King’s Body, Mirror of the Universe”. Res. 2000; 38:134-143.
- Blom Frans, Duby Gertrude. La Selva Lacandona. Andanzas Arqueológicas. Editorial Cultura T. G.: México; 1957.
- Breton Alain. Rabinal Achi. Un drame dynastique maya du quinzième siècle. Recherches Américanistes 5, Société des Américanistes et Société d’Ethnologie, Nanterre: Paris X, Paris; 1994.
- Castañeda Paganini Ricardo. La cultura Tolteca Pipil. Editorial del Ministerio de Educación Pública «José Pineda de Ibarra»: Guatemala; 1959.
- Chinchilla Aguilar Ernesto. “La danza del Tum-Teleché o Loj-Tum”. Antropología e Historia de Guatemala. 1951; III(2):17-20.
- Chinchilla Mazariegos Oswaldo. El Juego de Pelota en Mesoamérica; Raíces y Supervivencia. Editorial Siglo XXI: México; 1992.
- De la Fuente Beatriz. La Pintura Mural Prehispánica en México II, Área Maya, Bonampak. Instituto de Investigaciones Estéticas: Universidad Nacional Autónoma de México, México; 1999.
- De Vos Jan. “La conquista de América, un desastre demográfico. II. Vida y muerte de los antiguos lacandones”. Econoticias. 1985; 7
- Durán Fray Diego de. Historia de Las Indias de La Nueva España. Banco de Santander: España; 1990.
- Ekholm Susanna M., Vásquez Sánchez Miguel Ángel, Ramos Olmos Mario A.. “Aspectos arqueológicos de la Reserva de la Biosfera Montes Azules”. Reserva de la Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona. Investigación para su Conservación. Publicaciones Especiales Ecósfera. 1992; 1:253-265.
- Figuerola Pujol Helios. “El cuerpo y sus entes en Cancuc”. Trace. El cuerpo, sus males y sus ritos. 2000; 38:13-24.
- Gombrich Ernst H. J.. Arte e ilusión. Gili Editores: Barcelona; 1979.
- Gombrich Ernst H. J.. The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. Phaidon Press: Oxford; 1982.
- Greene Robertson Merle. Third Palenque Round Table. University of Texas Press: Austin; 1978.
- Guiteras Holmes Calixta. Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil. FCE: México; 1965.
- Houston Stephen D.. Maya Glyphs. University of California Press-British Museum: Berkeley-Los Angeles; 1989.
- Knórosov Yuri V.. Selected Chapters from the Writing of the Maya Indians. Russian Translations. Series of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology: Harvard University, Cambridge; 1967.
- Lothrop S. K.. “Indian Notes”. Further Notes on Indian Ceremonies in Guatemala. IV(1):1927-1927.
- Lothrop S. K.. “Uajxaquip vats, The Festival of Eight Threads”. Further Notes on Indian Ceremonies in Guatemala. 1930; VI(1):14-20.
- Landa Diego de. Relación de las cosas de Yucatán. Editorial Hermanos Porrúa: México; 1946.
- Lipschutz Alexander. Los muros pintados de Bonampak. Enseñanzas sociológicas. Editorial Universitaria: Santiago de Chile; 1971.
- Lombardo de Ruiz Sonia, de la Fuente Beatriz. “Tradición e innovación en el estilo de Bonampak”. La Pintura Mural Prehispánica en México II, Área Maya, Bonampak. 1999;21-48.
- Magaloni Diana, de la Fuente Beatriz. “El arte en el hacer: técnica pictórica y color en las pinturas de Bonampak”. La pintura mural prehispánica en México II: Área Maya. Bonampak. 1999;49-80.
- Mathews Peter. “Notes on the Dynastic Sequence of Bonampak”. Third Palenque Round Table. 1978; V:61-73.
- Mathews Peter. “Epigrafía de la región del Usumacinta”. Arqueología Mexicana. 1997; IV(22):14-21.
- Martínez G. Rocío Noemí M.. “La danza en los murales de Bonampak, una danza viva”. 1999.
- Martí Samuel. Manos simbólicas. Editorial Geodesa: México; 1986.
- Miller Mary Ellen. “The Boys in the Bonampak Band”. Maya Iconography. 1980;318-330.
- Miller Mary Ellen. The Murals of Bonampak. Princeton University Press: Princeton, New Jersey; 1986.
- Miller Mary Ellen. “Maya Masterpiece Revealed at Bonampak”. National Geographic. 1995; 187(2):50-69.
- Miller Mary Ellen. “Virtual Bonampak. Imaging Maya Art”. Archaeology. 1997; 50(3):34-40.
- Miller Mary Ellen. “Para comprender las pinturas murales de Bonampak”. Los Mayas, una civilización milenaria. 2001;234-243.
- Navarijo Lourdes. “Metodologías científicas en la búsqueda de conocimiento prehispánico”. Cantos de Mesoamérica. 1995; 2:320-320.
- Padial Guerchoux Anita, Vázquez-Bigi Manuel. Quiché Vinak. Nueva versión española y estudio histórico-literario del llamado “Rabinal Achí”. Fondo de Cultura Económica: México; 1991.
- Panofsky Erwin. El significado en las artes visuales. Ediciones Infinito: Buenos Aires; 1970.
- Panofsky Erwin. Estudios sobre iconología. Editorial Alianza Forma: Madrid; 1972.
- Pincemin Deliberos Sophia. “Los colores mayas”. Mundo Maya. 1997; 10
- Pincemin Deliberos Sophia, de la Fuente Beatriz. “Constelaciones y danzantes: Dos nuevos dibujos de los murales de Bonampak”. La pintura mural prehispánica en México. 1999; II:131-135.
- Pérez Campa Mario, Juárez Daniel. Bonampak, guía del sitio. Instituto Nacional de Antropología e Historia: México; 1992.
- Pérez Campa Mario, Juárez Daniel. “Apuntes sobre glifos de Bonampak”. Seminario de epigrafía maya. 1995.
- Pérez Campa Mario, Juárez Daniel, Rosas Kifuri Mauricio. “Dos nuevas piedras labradas en Bonampak”. Memorias del Primer Coloquio Internacional de mayistas. 1987;749-774.
- Piña Chan Román. Bonampak. Instituto Nacional de Antropología e Historia: México; 1961.
- Pitarch Ramón Pedro. Ch´ulel: una etnografía de las almas tzeltales. FCE: México; 1996.
- Ramírez Hernández Gerardo A.. “¿Cómo se pinta arquitectura en la arquitectura?, una posible respuesta al caso del C.3 del Edificio de las Pinturas en Bonampak”. La Pintura Mural Prehispánica en México II, Área Maya, Bonampak. 1999;103-130.
- Recinos Adrián. Las Antiguas Historias del Quiché. Fondo de Cultura Económica: México; 1964.
- Reents-Budet Dorie. Painting the Maya Universe: Royal Ceramics of the Classic Period. Duke University Press: Durham & London; 1994.
- Romano Arturo, Bernal Ignacio. “Entierros directos e indirectos y deformación cefálica intencional”. Antropología física, época prehispánica, México: panorama histórico y cultural. 1974; III
- Ruppert Karl, Thompson J. Eric S., Proskouriakoff Tatiana. Bonampak, Chiapas, México. Carnegie Institution of Washington, Publication 602: Washington; 1955.
- Sahagún Fray Bernardino de. Historia General de las Cosas de La Nueva España. Hermanos Porrúa Editores: México; 1951.
- Schele Linda. “The Xibalba Shuffle. A Dance after Death”. Maya Iconography. 1980;294-318.
- Schele Linda, Freidel David, Parker Joy. El Cosmos Maya, Tres mil años por la senda de los chamanes. Fondo de Cultura Económica: México; 1999.
- Schele Linda, Miller Mary Ellen. The Blood of Kings. Dynasty and Ritual in Maya Art. Kimbell Art Museum: Fort Worth; 1986.
- Severi Carlo. “Warburg anthropologue ou le déchiffrement d’une utopie. De la biologie des images à l’anthropologie de la mémoire”. L’Homme, Revue française d’anthropologie. 2003; 165:77-128.
- Staines Cicero Leticia, de la Fuente Beatriz. “Bonampak a través de las copias de Agustín Villagra”. La pintura mural prehispánica en México, Vol. II: Área Maya. Bonampak. 1999;299-312.
- Tejeda Antonio. “Bonampak expedition”. Year Book. 1949.
- Thompson J. Eric S.. Maya Hieroglyphic Writing. An Introduction. Carnegie Institution of Washington: Washington; 1950.
- Thompson J. Eric S.. The Rise and Fall of Maya Civilization. University of Oklahoma Press: Norman; 1954.
- Tovalín Ahumada Alejandro, Velázquez de León José Adolfo. “Arquitectura y patrón de asentamiento en Bonampak”. Tercer Congreso Internacional de Mayistas. 1995.
- Tovalín Ahumada Alejandro, Velázquez de León José Adolfo, Ortiz Villarreal Víctor Manuel. “Extensión y delimitación del asentamiento prehispánico de Bonampak, Chiapas”. XI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. 1997.
- Tozzer Alfred M.. Landa’s Relación de Las Cosas de Yucatán. Harvard University: Cambridge; 1941.
- Villagra Calleti Agustín. La ciudad de los muros pintados. Instituto Nacional de Antropología e Historia: México; 1949.
- Von Laban Rudolf. Principles of Dance and Movement Notation. Dance Horizons: New York; 1956.
- Von Laban Rudolf. The Mastery of Movement. The Whitefriar’s Press: London; 1960.