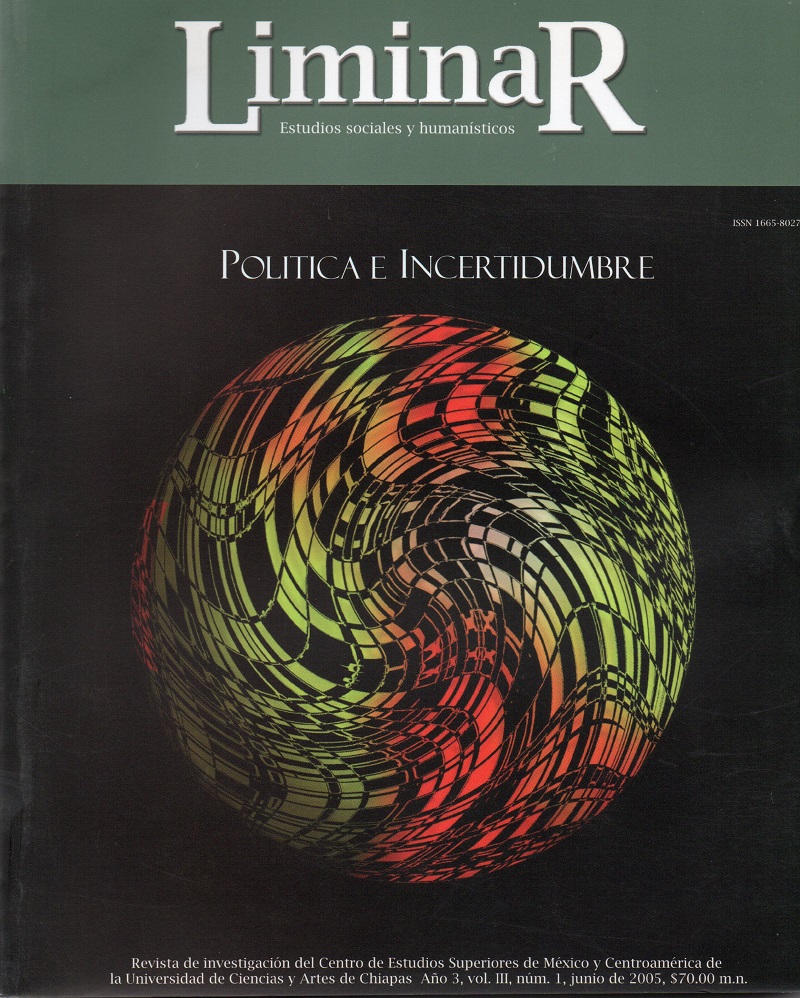| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 603 | 562 |
Resumen
El artículo pone de relieve los vínculos existentes entre las claves de Georg Simmel sobre la constitución de lo social y la socialidad respecto a los cambios tecnológicos, arreglos culturales, campos discursivos y estructuras de percepción que se entretejieron alcanzando la vida social de las ciudades europeas y de los circuitos moderno-capitalistas del siglo XIX.
Introducción
Las reflexiones y estudio en las últimas tres décadas del siglo XX de la obra de Georg Simmel1 (1858-1918) tienen como corolario el proyecto de edición y publicación de sus escritos en la colección de Obras Completas, 24 volúmenes, emprendido desde 1989 por la editorial Surhrkamp (Ørnstrup, 2000 [1996]:106) y la labor consistente de una comunidad de investigación alrededor de su teoría sociológica. Pero el más merecido reconocimiento de esta obra clásica es su proyección en múltiples divisiones de la teoría social y cultural2 que abarcan los estudios de género, los enfoques sobre la espacialidad, conflicto y redes sociales, entre otros. De esta reinserción de Simmel ha llamado mi particular interés su presencia en la sociología del cuerpo y las emociones, y en los estudios de la cultura que contrastan las pautas de individuación, la vida urbana, y los usos tempo-espaciales introducidos por los cambios económicos y tecnológicos de la modernidad industrial con la configuración de lo social en la era del capitalismo global y la sociedad informacional, con la alta movilidad y velocidad características de sus tramados mediáticos, digitales y satelitales al comenzar el siglo XXI (entre otros, Lash y Urry, 1998 [1994]; Lash, 1999).
En la oferta teórica de Simmel se ponen de relieve la polidimensionalidad de la cultura capitalista de consumo y la ambivalencia constituyente de la modernidad. En sus análisis destacan la presencia simultánea de procesos como individuación y nivelación; acciones sociales recíprocas y vivencias contrastantes que modelan varios rasgos de subjetividad reconocidos en sus viñetas sobre Los Alpes, las exposiciones mundiales, ensayos sobre la moda, la coqueta, el extranjero y el rostro, o la cita y la comida, penden de una distintiva percepción moderna -espacial y temporal- altamente mediada por los objetos, signos, técnicas y tecnologías que estandarizaron la vida predominantemente urbana, asimismo son todos ellos fragmentos que delatan “la constitución visual de la sociedad” (Weinstein y Weinstein, 1984), por esto es intención del presente artículo tomar como presupuesto que la mirada sociológica simmeliana surge, entre otros muchos factores, de la penetración de las tecnologías visuales, especialmente la fotografía, en un mundo moderno erigido sobre el poder del ojo, además de que el estilo de sus disgresiones, su posición en los márgenes académicos y su participación en los circuitos culturales de las ciudades europeas de su época -elementos biográficos muy conocidos y, por razones obvias, no tratados en el presente espacio- se confundieron con un campo discursivo y cultural fin-de-siglo, en el que han de incluirse innovaciones del momento, como nuevas técnicas en los sistemas de transportes mecanizados o la masificación de la energía eléctrica (Giddens, 1995 [1984]; Thrift, 1996 y Ortiz, 2000), mismos que facilitaron los tránsitos y la visión de pasajes y lugares copados de anónimos en multitud, pobres, extraños, objetos, señales, luces y signos; en resumen, un conjunto de impresiones de primer contacto que prefiguraron uno de los destinos del individuo moderno: la movilidad de un ser extraño en los espacios sociales de la ciudad.
En este trabajo intento mostrar una doble imbricación, por un lado, la de la movilidad de individuos y multitudes -cuerpos sociales- con las formas de ver, estar, sentir y practicar los espacios modernos y, por otra, la conexión entre la subjetivación del individuo moderno que supuso tanto la propia individuación -corporal y emotiva- como su tensión con la diferenciación de las masas urbanas en movimiento, visibles por su crispamiento emotivo. Con tal objetivo recurro a imágenes, definiciones y conceptos ofrecidos por los ensayos de Simmel para empezar otorgando un sitio a la concepción sobre la condición del extraño capturada en la famosa disgresión de 1904, cuestión que ocupa el apartado I. “El rizoma de la extrañeidad”; los efectos culturales con la introducción de la luz artificial y la celeridad de los movimientos sirven de puente para ocuparme de la centralidad que cobró en Simmel donde el sentido de la vista fuera en los casos de socialidad -acciones recíprocas como la conversación y la mirada- o en el contacto con la sobreabundancia de la cultura objetiva, aspectos que trato en el II. “Fin de siglo: ciudades, miradas, luces y movimiento”; enseguida tomo por caso la experiencia de la visión para abordar a través del muy conocido continuum Baudelaire, Simmel y Benjamin, la diferenciación de la multitud respecto al individuo, y muy emblemáticamente el tipo de miradas sucedáneas que supusieron encuentros fugaces e instantáneos en las metrópolis, temática que integra el III. “La mirada móvil”. En el IV. “A manera de conclusión”, finalizo valorando la importancia de este ejercicio en el que las aportaciones de la sociología clásica sirven para una manera de ver la vida social actual.
I. Los rizomas de la extrañeidad
“La disgresión sobre el extraño”,3 que forma parte del capítulo noveno “Sociedad y espacio” de Sociología. Estudios sobre las formas de socialización (1986 [1908]), es uno de los ensayos más célebres de Georg Simmel. Por la variedad de sentidos que ha producido y sigue produciéndose cobra forma de un texto-rizoma4 que en mucho se asemeja a la naturaleza de algunos bulbos y tallos subterráneos de plantas como el lirio, que vivazmente crecen de manera horizontal, almacenando suficientes reservas para la producción de otras raíces y brotes que en abril o mayo -cuando corresponda a la primavera- formarán los tallos aéreos (véase Deleuze y Guattari (1977 [1976]).
No es una impostura que la metáfora, con que Deleuze y Guattari signaron el desempeño espacial de las estructuras del capitalismo moderno “[que actúan] mediante expansión, variación, conquista, captura, extracción”, cumpla otra vez su cometido para aludir a los mismos rasgos de esas estructuras, movilidad, colonización espacial y polimorfismos encontrados en este texto, especialmente el del curso seguido por la definición con que comienza:
De ello, el ser o estar a la manera del extraño implica una doble y simultánea condición, por un lado se alude a que los contactos humanos están determinados por una puntuación espacial, la del movimiento de proximidad y lejanía, que resignifica esos encuentros y, por ende, también a otras relaciones sociales más duraderas.
Se trata del movimiento y las pautas de la distancia social y sus variaciones tangibles y simbolizables que dan contenido a la figura del extraño. Los tipos sociales a los que Simmel dio nombre en algún fragmento de su obra: el pobre, el extraño, la coqueta o el puente, el rostro, la moda, son objetos relevados de su fondo social como para ser vistos a todo detalle. Cada uno condensa ciertas energías y emociones peculiares, pero, sobre todo, una constelación de interacciones del espacio social,5 ejemplo es cuando Simmel dibuja “la coquetería” con esa actitud ambigua de la “mirada de reojo” que “momentáneamente dirige la atención al otro, al tiempo que “se niega simbólicamente por la dirección opuesta de la cabeza y el cuerpo” (Simmel, 1988: 91).
En la viñeta sociológica esa actitud forma parte de la presentación de una actriz que controla corporal y estratégicamente la escena sobre un guión negociado a cada paso y desplazamiento, pero el vaivén del “aceptar y negar” del que dispone una mujer es el recurso último de su propia elección individual y, a la vez, la impresión de un cierto femenino, una fenomenología del género conformado por “una serie de actuaciones ... a través de las que éste se incorpora y el cuerpo se generiza” (Beriain, 2000:168; también, Beriain, 2003:268). Algo parecido sucede con el dibujamiento del extraño, figura ‘no-generizada’ que encapsula un complejo emotivo derivado del encuentro entre un individuo ajeno y el espacio social de un grupo, y del trazo fronterizo de separación. También esta figura cumple las veces de huella de una extrañeza primordial, la que correspondió situar al pensamiento antiguo como la ‘escisión del yo y el mundo’, y consecuentemente de separaciones tales como ‘yo-ego-tú-alter’, constitutiva de la identidad del sí e inclusive la que se radicaliza como ‘alteridad del yo/otro’ -correspondiente, por ejemplo, a la fisura del nosotros/el resto, en la relación de las culturas.
Por supuesto con la escisión ontológica ser/mundo se traen a cuenta las implicaciones del extrañamiento y de la asunción del sujeto extraño en la teoría social, implicaciones de las que se ha ocupado la literatura de recientes décadas -véase en especial, Bauman, 2005 [1991]-. Al extraño de Simmel están asidas el tipo de tensiones que generan las experiencias simultáneas de arraigo y fijación en los lugares, y de movilidad y desplazamiento en el habitante de la ciudad cuando al uso de medios de transporte, comunicaciones y tecnologías se asociaron nuevas sensaciones de rapidez e impresiones visuales discontinuas, tan propias de la vida de las metrópolis y principales capitales de Europa y Estados Unidos hacia 1900. Sin embargo, no se trató sólo de la percepción del estrechamiento espacial o la experiencia escópica del paisaje desde un tren rápido, sino de lo que denominó Raymond Williams, una “estructura perceptiva”6 y, agregaríamos, un complejo emotivo. Ambos componentes culturales no se refieren a un perfil psicológico, aisladamente individualizante, sino a un proceso de subjetivación resultado del distanciamiento -extrañamiento- en las relaciones entre los individuos respecto a distintos grupos y de aquéllos en el interior de los grupos sociales de adscripción, pertenencia, elección, y sobre todo, en este entramado, las relaciones con objetos, artefactos y signos de la cultura.
Hay una evidente contigüidad temática -que no cronológica- de este término afín al tipo de extraño con la alienación marxista que muy probablemente procede de la preocupación de ambos respecto al ya citado problema ontológico. En los Manuscritos económico filosóficos se usaría indistintamente extrañamiento, Entfremdung, como alienación, Entdusserung, para referir al proceso característico de la producción capitalista, mediante el cual la fuerza creativa del obrero se objetiva en el producto de su trabajo y a su vez, esa “[...] vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como una cosa extraña y hostil” (Marx, 1970 [1844]). Esta conexión que, entre otros, se debe a Giddens (1994 [1971]:46 y n.p.), no ha merecido mayor desarrollo; no así la que puso frente a frente la Filosofía del dinero (1977 [1900]) y la teoría del valor, de las que se desprenden estudios de mayor detalle. Así, a través del recurso de la contrastación, se enumeran una serie de argumentos que diferencian la postura de cada uno ante la economía monetaria o su visión antropológica: “el hombre” de Simmel -habría que agregar la mujer- es “intercambiante”, mientras que el de Marx es “el hombre productor” o el dinero, analizado como medio diferenciador entre el ser y el tener, entre los que tienen y no tienen (Cantó Milá, 2003:130) que no desdice, pero complementa, la pista marxista del lugar del dinero como relación social o, dicho de otro modo por Simmel, al concebir el dinero como signo mediador y abstracto de valor que se mueve entre hombre y hombre, y entre hombre y mercancía (Simmel, 1998[1896]:225 y 227).
Cualesquiera fueran las distinciones, el extrañamiento en los dos se identifica con el momento histórico en que se vive plenamente el desgarramiento del acto de creación humana: con alienación, el objeto producido mediante el trabajo de hombres y mujeres libres se convierte en mera externalidad, un producto que no les pertenece; con el extrañamiento, quienes están rodeados de objetos, mercancías, productos y signos que padecen y vivencian de manera trágica un mundo objetual -igualmente externo- que gana más poder y control sobre sus propias vidas, tal como con toda claridad opera el dinero.
El “intermezzo de la oposición” forma (objetivada) y vida (subjetiva) -apunta Gil Villegas- es el extrañamiento que detecta Simmel como un estado de desconcierto y distancia ante la irrelevancia de los fines últimos de la cultura y la supremacía de los medios:
[...] el hombre de nuestro tiempo, rico y sobrecargado, no posee nada [dice Simmel en “La tragedia de la cultura”] Así , los contenidos culturales se atienen a una lógica que nada tiene que ver con los fines de la cultura y que cada vez los aparta más de esos fines. La situación es trágica: incluso en sus orígenes, la cultura va preñada con algo que está destinado a desviar, entorpecer, desconcertar y dividir su propósito más íntimo: la transición del alma de su estado incompleto a su estado terminal y acabado [...] (Simmel, 1911, apud.Gil Villegas, 1998:148-9).
Una cara de la subjetividad moderna se constituye con base en “la insuficiencia y el desamparo” que resultan del “sentimiento de estar cercado” por las magnitudes objetivas de demandas, contenidos, objetos y signos culturales “que no carecen de significado..., pero que en el fondo más profundo tampoco son plenamente significativos” (Simmel, 1988:229; también en Bauman, 2005 [1991]: Cap. 5). Pero que el individuo se encuentre trágicamente situado en el punto de quiebre entre sus posibilidades creativas y vitales, de individuación, que colocaba Simmel en la dimensión estética de la vida, y una esfera extraña de exigencias de la cultura objetiva, no fue parte de un diagnóstico pesimista. Indicativos de procesos de restauración del Yo fragmentado son el amplio rango de dispositivos de juntura de los espacios sociales7 comprendidos bajo el concepto de socialidad -acción recíproca o asociativa-, mismos que en la actualidad reconocemos como “mecanismos compensatorios”. Tal y como los define Odo Marquard, estos mecanismos funcionan “cuando las pérdidas son compensadas con ganancias y las ganancias con pérdidas” (Marquard, 2002[2001]: 38).
II. Fin de siglo: ciudades, miradas, luces y movimiento
El extrañamiento ha de considerarse como una de las experiencias vividas en las capitales europeas y las ciudades emergentes, transformadas de manera vertiginosa en la segunda mitad del siglo XIX, abstraída por la mirada de Simmel. Mientras, las divisiones fronterizas, los nacionalismos y el control colonialagruparon las líneas de disputas entre las naciones europeas, un dato no menor si consideramos que el periodo de 1870 y 1914, “la era del imperio”, un cuarto del territorio mundial fue redistribuido en forma de colonias entre media docena de estados europeos, en su mayor parte situados a las orillas del Atlántico norte (véase Hobsbawm, 1990[1987]); por otra parte, el maquinismo y la industrialización acompañaron la emergencia de Japón y Estados Unidos en la cartografía de los poderes mundiales y en el gran vuelco de la organización territorial-espacial, protagonizado por la emergencia de las ciudades como centros de comercio, transporte, negocios y administración. París y Viena no serían únicamente centros de refinamiento estético e intelectual de fin-de-siècle, sino urbes en las que se percibían la densidad y la aglomeración relativas, con el aumento dramático de sus poblaciones: de 400 000 habitantes en la Viena de 1846 pasaron a 700 000 en 1880; en el mismo periodo París llegaría casi a duplicar su población para contar con casi dos millones de personas. Situación similar ocurriría en Berlín y Londres, en tanto que nuevas ciudades como Chicago rebasaron particularmente los promedios de crecimiento poblacional (Tucker, 2002:21).
En las mismas metrópolis donde se aspirara un aire de universalidad y donde la prensa, las tiendas departamentales, las grandes vías y las ferias o exposiciones universales, los parajes del comercio y los intercambios mundiales producían paulatinamente la doble sensación de lejanía e inmediatez frente al contacto con lo(s) próximo(s). Esta estructura perceptiva se acopló a la fórmula del “pathos de la distancia”8 mejor expresada por las corrientes artísticas que anteponían el símbolo, el aforismo, la figura, en última instancia la representación en lugar de la cosa. Dice Simmel,
Pero la experiencia de lo exótico y lo lejano estuvieron a disposición en el circuito de las “ciudades mundiales” en las “Exposiciones Universales”, montajes que representaban la virtual y momentánea suspensión de las distancias que no dejaron de provocar la mirada de Simmel, tras llevarse a cabo en Berlín, una de esasferias modernas y rotantes(Simmel, 1991 [1896]). Aun cuando la impresión psicológica del visitante de éstas iniciaba con el efecto de asombro y la expectativa de entretenimiento, los recorridos no tenían el mismo efecto de abstracción que pudiera producir el contacto con los medios de intercambio y las señales del espacio público de la ciudad, sino una experiencia de primer contacto, de inmediatez, que derivaba en la ilusión de “vivir mucho tiempo en pocas horas; recorrer grandes espacios en pocos pasos” como describía el cronista de la exposición en La Revue de Pari, marzo de 1900 (Ortiz, 2000:89).
Los concurrentes de las exposiciones parecían estar en el “centro de la civilización mundial”, y la sospecha distante de los seres humanos “extraños”, de razas diferentes a la blanca europea, que habitaban en las finis terrea del cono sur o en las inhóspitas tierras de la zona andina en América latina fue transformada en constatación visual mediante selectas muestras de productos, artesanías, fotografías, incluso representantes vivientes de las etnias del cono sur (Scarzanella, 2000 [1999]:207, n.p. 207 y 208, n.p. 208). Los objetos ‘más propios’ de la diversidad de naturalezas: la gente, los mundos de vida y los espacios físicos distantes, aparecían encapsulados en una única pintura (Simmel, 1991 [1896]:120), finalmente se trató de representaciones de semejante nivel al de las imágenes y datos reproducidos por los dibujos, impresos, fotografías y las primeras películas.
El contrarrelato de la distancia fue el “miedo al contacto”. Simmel describió este miedo como el efecto del roce -finalmente el tocamiento- de una partícula de la realidad quedando plasmado en la imagen de las “puntas de los dedos inmediatamente retraídos”, un minúsculo movimiento corporal con que se describe una reacción sofisticada del sistema nervioso central ante la sensación de peligro o amenaza que compromete al cuerpo entero, y no una simple asociación con el movimiento instintivo al contacto de la mano con el agua hirviente.
Menos que recurso estilístico, la mirada microscópica implicada en las reflexiones de Simmel se corresponde con un tipo contemporáneo de descripciones empleadas en los testimonios de cronistas, viajeros y literatos que a la larga respondieron al horizonte de impresiones que registraban la interiorización de la rapidez: un crítico literario en 1842 expresaba, el tren, inmediatamente después de salir, ya llega, después de haber recorrido 54 km en tres horas y media (Ortiz, 2000:53), pero semejante emoción se comprende al suponer las sensaciones de aligeramiento producidas al cambiar la vista de una estampa urbana donde la congestión del tráfico de carruajes tirados por caballos era común, a otra con vehículos controlados por la mano humana -auto-móvil- a las horas pico.
La celeridad envolvió, con mayor notoriedad, las esferas de actividad directamente ligadas con la industrialización y la competencia entre naciones. La lucha por las patentes de nuevos inventos, no menos asociada a la carrera impetuosa por la distinción nacional(ista), se reflejaba en el auge primero del uso de motores de aceite de lenta velocidad para el transporte pesado por carreteras; para el uso en la agricultura pasó por la innovación del motor de Rudolf Diesel, registrado en Inglaterra en 1882 y poco después del motor de gasolina, patentado por el ingeniero alemán Gottlieb Daimler, 1885, a su vez sustituido por una versión de dos cilindros, más tarde la pequeña gran innovación introducida por otro ingeniero Karl Benz, quien añadió un sistema eléctrico para el encendido del motor (Derry y Trevor, 1978 [1960]:886-8). La rapidez con que los inventos y variaciones se superaban en plazos muy cortos recibía el estímulo directo de los ritmos marcados por la fabricación automotriz en Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos.
El siglo XIX fue una centuria plena de obsesiones: por la legibilidad de los cuerpos, la visión y la luz, el movimiento... también al final obsesionado con la aparición de la masa que ocasionó similares estados de crispamiento, miedo y expectación, como quedó retratado en “el hombre de la multitud”, cuento memorable de Edgar Allan Poe (1987:317-24). El relato acerca del itinerario de un narrador, emprendido desde un céntrico café en una iluminada gran vía londinense, en literal persecución de un hombre viejo que se escapa y se pierde en los laberintos de las calles y la muchedumbre, no ha dejado de ejemplificar el fenómeno del cuerpo social-en-multitud, el alma gemela, y denostada, de la ciudad moderna.
Aunque la masa fue colocada por Simmel en la misma casilla clasificatoria donde la lanzaron otros autores alineando al pueblo con la turba y a ésta con la monstruosidad, llegó a reconocer en ella una “configuración nueva”, una individualización de la sociedad compuesta, sin embargo, “de las partes del carácter de cada uno [de los individuos que la forma] en las que coincide con los demás y que no puede ser otras que las más primitivas del nivel más bajo de la evolución orgánica” (Simmel, 2002 [1917]:68). En todo caso no sólo el riesgo de una sinergia destructiva acompaña la presencia de las multitudes en posteriores reflexiones, sino también la conexión hallada por el propio Simmel respecto al vínculo ciudad y estados emotivos, más aún, la presencia de tipos sociales e interacciones sensibles en el espacio público. Por ello habría un continuum de la presencia de los cuerpos sociales en la escala-ciudad en las imágenes introducidas por Poe, Baudelaire y Benjamin, que éste último reconoce en “Sobre temas en Baudelaire” (1967 [1955]), con la propia mediación de Simmel; se trata de un continuum en el que no hay lugar a la borradura ni a las distinciones clasistas dentro de la multitud ni de los ‘efectos’ miméticos de la masa sobre los tipos individualizados, en último término, formas de urbanitas. Sea en la forma multitud, en la de “los transeúntes de Poe [que] lanzan aún miradas sin motivo en todas direcciones” o en la del coleccionista de experiencias, el flâneur parisino de Baudelaire, la liga viene dada por las disposiciones emotivas que cada uno supone y que -en palabras de Benjamin- ejemplifica el “complejo training” sensorial y una arista del ritmo de la percepción cotidiana de shock de la vida urbana (Benjamin, 1967:24-5).
Otro aspecto más destaca del personaje de la multitud, es el que presenta un rostro siempre difuminado por el movimiento; una faz no visible pese a la luz de los faroles de gas. El cuento de Poe empieza y termina haciendo referencia a libros que “no se dejan leer”, tal como sucede con la cara de su personaje. Era ilegible. Y esta postura -tácita- en el cuento, podría bien interpretarse como un rechazo a las pretensiones, muy en boga de la época, por descubrir los secretos del alma o la condición moral de los individuos. De la convergencia de específicos saberes como la anatomía, la psicología y la filosofía moral, a lo largo del siglo los estudios fisiognómicos llevaron a la superficie del espacio discursivo nuevamente sus principios centrales, según los cuales los rasgos faciales podían representar la moralidad y el carácter.
La fisiognomía de antigua data, resucitada en el siglo XVIII por Johan Caspar Lavater (1741-1801) mediante los cuatros volúmenes de sus ensayos divulgados en francés, alemán e inglés entre 1775-1778, compitió ambivalentemente por su legitimación como por su diferenciación, motivo por el cual llegó a confundirse con la frenología de raíces cientificistas: la antropometría o la patognomía (Twine, 2002:70-1). Aunque en la época operaron fronteras poco claras y distinguibles entre estos discursos y prácticas científicas: la frenología se ocupó más de las características cráneo-encefálicas; la fisiognomía buscó dar expresión a un interior psicológico a partir de atribuir significados a determinados rasgos físicos -estables-, mientras que la patognomía se orientó a los rasgos cambiantes y gestuales del rostro que daban muestra a ciertas pasiones y emociones (Twine, 2002:68y 71).
El impacto de la nueva oleada fisiognómica desplegada por la obra de Lavater, se registró en la edición 1853-60 de la Enciclopedia Británica que decía:
La leyenda que sintetizó y difundió la concepción fisiognómica más o menos decía ‘si quieres conocer el corazón de los seres humanos, mira sus caras’ bien podría haber servido de epígrafe del escrito “El rostro” de Simmel por la interrelación singular de éste con el complejo cuerpo humano y por su sitio como parámetro de “[la] unidad interna” de un espíritu individual y, sobre todo, de su personalidad única (Simmel, 1998[1901]:187).
Aunque hay datos que harían suponer que Simmel no sólo conoció la propagación de la obra de Lavater, sino que la consultó como Darwin,9 y antes Goethe en los escritos paralelos sobre la seudociencia. La centralidad del rostro para el sociólogo tuvo menos que ver con el influjo fisiognómico y el poder de revelación moral de la estructura muscular de la cara para los fisiognomistas, determinada por la especie (Strauss, 2002 [1990]: n.p. 39). Para Simmel mereció importancia el potencial de expresión del rostro en tanto contiene “los estímulos típicos del individuo” y los instantes en que coagulan los procesos anímicos (Simmel, 1998 [1901]:190) que hacen de cada uno lo que es, en su unidad y diferencia simultánea. En última instancia el carácter visual de la modernidad que dejara al descubierto Simmel cuando otorgó la primacía al sentido de la vista por encima de los restantes, se funda en el reconocimiento de la reciprocidad involucrada en el contacto visual de la mirada, en otras palabras, en su “mutua subjetividad” (Weinstein y Weinstein, 1984:355), el mismo argumento podría equivaler para el caso del tratamiento del rostro y la construcción de un espacio intersubjetivo: la “rostridad” (véase Deleuze y Guattari, 1984[1980]).
La constitución de la primacía social del rostro, como también la observación de gestos y expresiones suponen la evolución de la vista, de la observación -científica- y un conjunto de técnicas de visión. Pero la centralidad que, casi compulsivamente, adquirieron la luz y la visibilidad hacia el final de siglo materializados ya fuera en los itinerantes espectáculos circenses, las sesiones espiritistas o a través de los avances en la fotografía y el cine, contribuyeron en la apertura del ancho espectro óptico de la modernidad dependiente de la electrificación masiva del paisaje de las metrópolis del Atlántico norte. El gran cambio consistió en la colonización de la noche por la luz artificial (Thrift, 1996:279), el aumento de la circulación y movilidad de los ciudadanos y la variedad de desplazamientos según los circuitos a los que estaban adscritos individualmente, ya que la circulación se diferenciaba en tipos y horarios respectivos a cada actividad: la económica, por el desplazamiento de comerciantes y fabricantes; la profesional, con la movilidad de los trabajadores; doméstica, en relación con las compras para el consumo familiar y personal (Ortiz, 2000:37). Así, la ciudad se poblaba tanto de circuitos de transeúntes y transportes, como se saturaba de ruidos de bocinas, pasos, motores, voces, murmullos y olores que signaron personajes, rincones y tránsitos específicos. No menos importante fue la iluminación artificial de edificios de prestigio y poder, como la de tiendas departamentales y pasajes comerciales que amplificaron y volvieron más nítido el campo visual de sus habitantes, que también especializaron sus rutinas y actividades de acuerdo con la divisoria día/noche, y a su distribución en las locaciones particulares dentro de los hogares. El tiempo marcó y estandarizó las actividades humanas y funcionó como el objeto de disputa central durante el siglo, dado el orden de conflictos y luchas sociales alrededor del tiempo-reloj: por la extensión de las horas de trabajo, por la duración de jornadas diarias y de horas-semana, por intervalos y descansos y la rotación de horarios laborables (Lash y Urry, 1998 [1994]), pero se debió específicamente a Simmel haber introducido las implicaciones emocionales de estos nuevos arreglos en ciudades como Berlín, hasta traducirlos en un tipo de subjetividad espacio-temporal y en comportamientos y mecanismos individuales de adaptación, indiferencia y defensa, como la actitud blasé y la de “reserva” en las metrópolis (Simmel, 1986[1903]), que manifiestan específicas relaciones entre los individuos con cantidades variables de distancia social (Calhounet al., 2002:237).
Las escenificaciones cotidianas de los espacios públicos de Berlín, Viena, Londres, París, Nueva York o Chicago correspondieron literalmente a puestas en escena de los contrastes y desigualdades de la población urbana. La urgencia de marcar las fronteras de zonas peligrosas y amenazantes fue un resultado de la planeación urbana que rompió el laberinto espacial de las habitaciones y residencias levantadas caprichosamente de acuerdo con la topografía, para instaurar el predominio del trazo rectilíneo y la vialidad en el ideario urbanista del conde Haussmann quien, entre 1853 y 1870, rompió con el viejo París de barricadas y turbulencias por la funcionalidad de los bulevares con más de 30 metros de ancho que privilegiaron la amplitud espacial para el desplazamiento de personas y vehículos (Ortiz, 2000:32). En la segunda mitad del siglo XIX, frente a la tensión entre fijación y movilidad contenida por el espacio urbano, ganó precedencia la funcionalidad y el sistema de conexiones de comunicaciones, la circulación por las vías, calles y arterias principales que fueron a las ciudades lo que la circulación sanguínea al cuerpo humano.
Las élites incorporaron distinción mediante el toque clasista de su vestido, facciones, gestos y estilos de vida, muchos más vinculados con la fisicalidad que con proyecciones e ideales. El gusto por cierta clase de consumos, como la adopción de la ingesta de café por la burguesía occidental, convertido ya en consumo generalizado, fue antes un asunto de degustación física valorada por los efectos fisiológicos de la cafeína y todavía un símbolo de distinción de las aristocracias europeas que gustaban de la arábiga, el exótico grano de Medio Oriente (Schivelbusch, 1992:7). Tan importante por su efecto simbólico, este consumo también participó de la formación de la esfera pública burguesa. El producto pronto dispuso de una red de sitios particulares, las cafeterías convertidas en espacios públicos y de socialidad individualistamente burguesa: aparecieron como los primeros clubes, donde los hombres con una taza del aromático hacían negocios, intercambian opiniones y debatían temas políticos y literarios, mientras que entre las mujeres su consumo fue confinado al espacio doméstico (Schivelbusch, 1992:75). El caso del consumo de café es una de las formas sociales que, si bien no alcanzaran los análisis de Simmel, correspondería a un proceso similar al de la ingesta de alimentos que diera título a su ensayo “Sociología de la comida” (Simmel, 1998 [1910]). La conversión de la satisfacción de una necesidad orgánica, como el hambre vía señal del apetito, en una forma sociológica consiste en el pasaje que lleva el anudamiento de los fines egoístas del comer con la frecuencia del estar-juntos:
De manera más o menos similar los paseos y caminatas por las vías públicas fueron prácticas espaciales masculinas y clasistas, pese a que las mujeres burguesas se distinguieron por recorrer las calles en compañía de la servidumbre, en parte porque las locaciones y perímetros que condensaron negocios y dinamismo económico eran espacios también portadores de símbolos de poder que se retroalimentaron con la promoción de la imagen y status; ya en 1861 resultaba posible recibir durante un solo paseo, por la reducida demarcación como la City de Londres, hasta 250 prospectos, una forma frecuente de publicidad que junto a los folletos y tarjetas competían con los altos costos de los anuncios y propaganda en los periódicos locales (Derry y Williams, 1978 [1960]:948).
III. La mirada móvil
Principalmente, con la difusión de los medios escritos y los registros ópticos, empieza una transformación sólida de pautas, hábitos y prácticas en específicos estratos sociales, una conversión que pasó por la organización de las multitudes en público (Benjamin, 1967:15), que formula sus demandas y va en busca de sus objetos culturales de consumo: las escenas cotidianas se capturaban igual en los parques y bulevares, como en los sitios de entretenimiento y diversión nocturna que reunía a nobles, marginados y artistas en “lugares” que hicieron famosos las pinturas y carteles de los impresionistas, viñetas cotidianas de la vida urbana que capturaron simultáneamente los fotógrafos y cada vez un mayor número de personas, un público en general que accedió a la cámara fotográfica portátil, creada en 1860 y convertida en mercancía popular hacia 1880 (Yapp, 1995: 452). Por entonces, en Simmel convergerían el descubrimiento de una peculiar manera de mirar las formas de la vida social -tal y como comprendió a la sociología- con una capacidad técnica de la lente fotográfica: ambas podían congelar los momentos cotidianos y preservarlos para la eternidad. Esta percepción simmeliana es evidente al titular a su sección de colaboraciones en el semanario cultural Jugend de Munich, bajo el término “Snapshots” -Momentbilder...-, palabra que se usó por vez primera en 1890 para referir a las instantáneas fotográficas.
Recientemente más que una puntual diferencia entre el tipo y destino de la producción intelectual de Simmel se han destacado también los virajes reflexivos del autor, ligados más a un complejo espacio discursivo y cultural de fin de siglo y a las transformaciones maquínico-tecnológicas que incidieron en la gestación de nuevos estilos de vida y consumo, prácticas sociales y las formas más efímeras de estar-juntos: encuentros fugaces, citas puntuales y recorridos compartidos en los transportes urbanos. Por lo tanto se considera que dichos virajes estuvieron asociados al registro de las experiencias vividas por los urbanitas -practicantes de los espacios urbanos (públicos)- (Delgado, 1999) que Simmel enfocó bajo una mirada sociológica y una visión casi fotográfica. Los urbanitas son personajes sin nombre, experimentan la vulnerabilidad, por eso escamotean y ofrecen señales parciales acerca de su identidad -camuflan constantemente- y mantienen distancia para ponerse a salvo (Delgado, 1999:13-4).
En esta dirección apuntaría el hecho de la movilidad discursiva de Simmel por los circuitos culturales de los medios impresos -diarios, semanarios y revistas- para que se acompañara de un cierto camuflaje autoral: el uso de las siglas GS o las estratagemas identitarias empleadas juguetonamente por Simmel para presentarse ya como filósofo, ya como científico, oscilan entre un deseo de anonimato y de identificación más plástico, que garantizara mayor libertad de decir y de abordar temas y objetos de diferentes discursos. Esto puede apoyarse en un dato sintomático. Durante los casi diez años de colaboraciones simmelianas (1897-1906) dentro de la citada publicación Jugend, considerada como un órgano central del movimiento emancipatorio del Art Nouveaum, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, solamente han sido identificados 30 artículos de su indudable autoría (Rammsted, 1991:127).
De esta serie de entregas de escritos de estilo casual y minimalista, sobresale la manera cómo el punto de vista del observador ve a través de la capacidad artificial de congelar los instantes cotidianos al igual que lo hace la imagen fotográfica; en tanto que el tema de cada entrega aparece como el punto de fuga de la imagen. Así pareciera indicar la serie de artículos Snapshots -Momentbilder- y los pies de imagen utilizados: “Instantáneas... solamente todo”; “Instantáneas... Ánima cándida” o “Instantáneas... Cielo e Infierno”, entre otras.10 Estos títulos son un empalme de la estética de la vida cotidiana como lo evocan ensayos en los que se unifican dos dimensiones aparentemente disímiles: “Estética sociológica”, publicado en 1896. Ahí Simmel había puesto al descubierto cómo la dimensión estética creaba un sentido de totalidad a partir de lo fragmentario y pasajero: “para el ojo entrenado, la belleza total, el significado total del mundo como un todo irradia desde cada punto singular“ (Simmel, 1998 [1896]).
En adición, esta mirada de segundo grado, propiamente sociológica y moderna, quedaba definida a través de ciertas diferencias de orden sensorial que Simmel comparó con la condiciones de época de las respectivas individualidades medieval y moderna:
Del mismo modo, en su “Más allá de la belleza”, 1897, es posible comparar una concepción de belleza más acorde con el espacio discursivo de la época al asimilar este valor estético con “la utilidad material de los objetos” en franca resonancia con la idea de una evolución de los sentimientos y valoraciones en la especie humana, consideraciones éstas de tipo darwinista, en tanto que un año antes, en el mencionado ensayo “Estética sociológica”, Simmel juzgaba que los sentimientos modernos se conectan con la capacidad de marcar distinciones,11 lo bello entonces sólo es tal respecto a lo feo y viceversa (Rammstedt, 1991:128-9).
IV. A manera de conclusión
A lo largo de los anteriores apartados hemos intentado poner de relieve los vínculos existentes entre las claves simmelianas sobre la constitución de lo social y la socialidad respecto a los cambios tecnológicos, arreglos culturales, campos discursivos y estructuras de percepción que se entretejieron alcanzando la vida social de las ciudades europeas y de los circuitos moderno-capitalistas del siglo XIX.
En ellas, como constató Georg Simmel, la movilidad como práctica espacial -y no la estabilidad y el arraigo- se imbricó con las características de la individualidad moderna y sus complejos emotivos, las relaciones sociales sedimentadas y el tipo de encuentros fugaces e intermitentes que se hicieron presentes y visibles en los espacios que el sociólogo se dedicó a mirar.
Por el complejo anudamiento entre los procesos de subjetivación, la conformación del equipamiento racional y emotivo de hombres y mujeres modernos, que denominé individuación en el amplio sentido de individuos corporizados, y finalmente cuerpos sociales, busqué pespuntear un periodo largo, el siglo XIX de Simmel, hasta bordear el tiempo de transición al siglo XX, reconociendo que no hay ninguna pretensión historiográfica ni exhaustiva -que comprenderán de inmediato los y las lectoras-. Por el contrario, en semejante recorrido se elevan a la superficie del artículo algunos temas y figuras sociales puntuales, casi viñetas de escenas cotidianas donde se libra la distancia y la diferencia sociales con selectas ejemplificaciones históricas, anécdotas e imágenes que reunieron parte de la mirada sociológica y muestran, a su vez, que en tanto partes de la reflexión, el lenguaje y la narrativa alegórica de Simmel fueron constituidos como objetos visibles e iluminados accesibles a la visión.
Citas
- Acta Sociológica. “En torno a Georg Simmel”. nueva época: México; 2003.
- Classical and Modern Social Theory. Blackwell, Oxford- Malden: MA.; 2000.
- Bauman Zygmunt. Modernidad y ambivalencia. Anthropos-CIICH-Posgrado en Estudios Políticos y Sociales-UNAM: Barcelona; 2005.
- Beriain Josetxo. “El ser oculto de la cultura femenina en la obra de Georg Simmel”. Reis, Revista española de investigaciones sociológicas. 2000; 89:141-180.
- Benjamin Walter. “Sobre algunos temas en Baudelaire”. Ensayos escogidos. 1967;7-41.
- Classical Sociological Theory. Blackwell: Malden, MA-Oxford.; 2002.
- Cantó Milà Natalia. “Las relaciones intelectuales entre Karl Marx y Georg Simmel”. Acta sociológica. 2003;124-147.
- Georg Simmel. Prentice Hall: New Jersey; 1965.
- Delgado Manuel. El animal público. Anagrama: Barcelona; 1999.
- Deleuze Gilles, Guattari Félix. Rizoma (Introducción). Pre-textos: Valencia; 1997.
- Deleuze Gilles, Guattari Félix. Capitalisme et Schizophrénie. Mille Plateaux. Les Editions de Minuit: París; 1984.
- Derry T. K., Williams Trevor Y.. Historia de la tecnología, Desde 1750 hasta 1900. Siglo XXI Editores: México; 1978.
- Featherstone Mike. “Georg Simmel: An Introduction”. Theory, Culture & Society. 1991; 8(3):1-16.
- Frisby David. Georg Simmel. Fondo de Cultura Económica: México; 1993.
- Frisby David. “Simmel and the Aesthetics of Modern Life”. Theory, Culture & Society. 1991; 8(3):73-93.
- Gallino Luciano. Diccionario de sociología. Siglo XXI: México; 1993.
- Giddens Anthony. La constitución de la sociedad. Amorrortu: Buenos Aires; 1995.
- Giddens Anthony. El capitalismo y la moderna teoría social. Editorial Labor: Barcelona; 1994.
- Giddens Anthony. Las consecuencias de la modernidad. Alianza: Madrid; 1993.
- Gil Villegas Francisco. “La teoría de la modernidad en Simmel”. Teoría sociológica y modernidad. Balance del pensamiento clásico. 1998;109-155.
- Hobsbawm Eric. La era del imperio. Labor: Barcelona.
- Jokisch Rodrigo. “¿Qué es forma?”. Metodología de las Distinciones. 2002.
- Lash Scout. Another Modernity. A Different Rationality. Blackwell: Malden, MA- Oxford; 1999.
- Scott Lash, Urry John. Economía de signos y espacio. Sobre el capitalismo de la posorganización. Amorrortu: Buenos Aires; 1998.
- Mateos Muñoz Agustín. Compendio de etimologías grecolatinas del español. Editorial Esfinge: México; 1981.
- Marquard Odo. Filosofía de la compensación. Escritos sobre antropología filosófica. Paidós: Barcelona; 2002.
- Morris Meaghan. “Apología: Más allá de la desconstrucción ¿qué es eso de superar?”. Debate Feminista. 1994; 9:212-230.
- Ortiz Renato. Modernidad y espacio. Benjamin en París. Grupo Editorial Norma: Buenos Aires; 2000.
- Ortiz Renato, Reguillo Rosanna, Fuentes Raúl. “Ciencias Sociales, globalización y paradigmas”. Pensar las ciencias sociales hoy. Reflexiones desde la cultura. 1999;17-46.
- Ørnstrup Henrik. “Georg Simmel”. Classical and Modern Social Theory. 2000.
- Paez Fito. “Un vestido y un amor”. 1992.
- Poe Edgar Allan. “El hombre de la multitud”. Cuentos. 1983;317-325.
- Rammstedt Otthein. “On Simmel’s Aesthetics: Argumentation in the Journal Jugend, 1897-1906”. Theory, Culture & Society. 1991; 8(3):125-143.
- Reis. Madrid; 2000.
- Romero de Solís Diego. “La imaginación del cuerpo”. Arte, cuerpo, tecnología. 2003;273-290.
- Scaff Lawrence A.. “Georg Simmel”. The Blackwell Companion to Major Social Theorists. 2000.
- Scarzanella Eugenia. ni gringos ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en Argentina, 1890-1940. Universidad Nacional de Quilmes Ediciones: Buenos Aires; 2000.
- Schivelbusch Wolfang. Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants, and Intoxicants. Vintage: Nueva York; 1992.
- Simmel Georg. “El nivel social y el nivel individual. (Ejemplo de sociología general)”. Cuestiones fundamentales de sociología. 2002;57-73.
- Simmel Georg. El individuo y la libertad: Ensayos de crítica de la cultura. Península: Barcelona; 1998.
- Simmel Georg. Sociología. Estudios sobre las formas de socialización. Alianza Editorial: Madrid; 1986.
- Simmel Georg. Cultura Femenina y otros ensayos. Espasa-Calpe: Buenos Aires; 1938.
- Simmel Georg, Simmel. “Estética sociológica”. 1998.
- Simmel Georg. “The Berlin Trade Exhibition”. Theory, Culture Society. 1991; 8(3):119-123.
- Simmel Georg, Simme. “La significación estética del rostro”. 1998.
- Simmel Georg, Simmel. “Para una metafísica de la muerte”. 1998.
- Simmel Georg, Simmel. “Sociología de la comida”,. 1998.
- Simmel Georg. “Las grandes ciudades y la vida del espíritu”. Cuadernos Políticos. 1986; 45
- Strauss Rosalind. lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Gustavo Gili: Barcelona; 2002.
- Thrift Nigel. Spatial Formations. Blackwell: Oxford-Malden, MA; 1996.
- Tucker Kenneth H.. Classical Social Theory. Blackwell: Oxford- Malden, MA.; 2002.
- Twine Richard. “Physiognomy, Phrenology and the Temporality of the Body”. Body & Society. 2002; 8(1):67-88.
- Macnaghten Phil, Urry John. Contested Natures. Sage Publications: Londres; 1996.
- Weinstein Deena, Weinstein Michael. “On the visual constitution of society: the contributions of Georg Simmel and Jean-Paul Sartre to a Sociology of the Senses”. History of European Ideas. 1984; 5(4):349-362.
- Yapp Nick. “New Frontiers”. 150 Years of Photo Journalism. 1995.