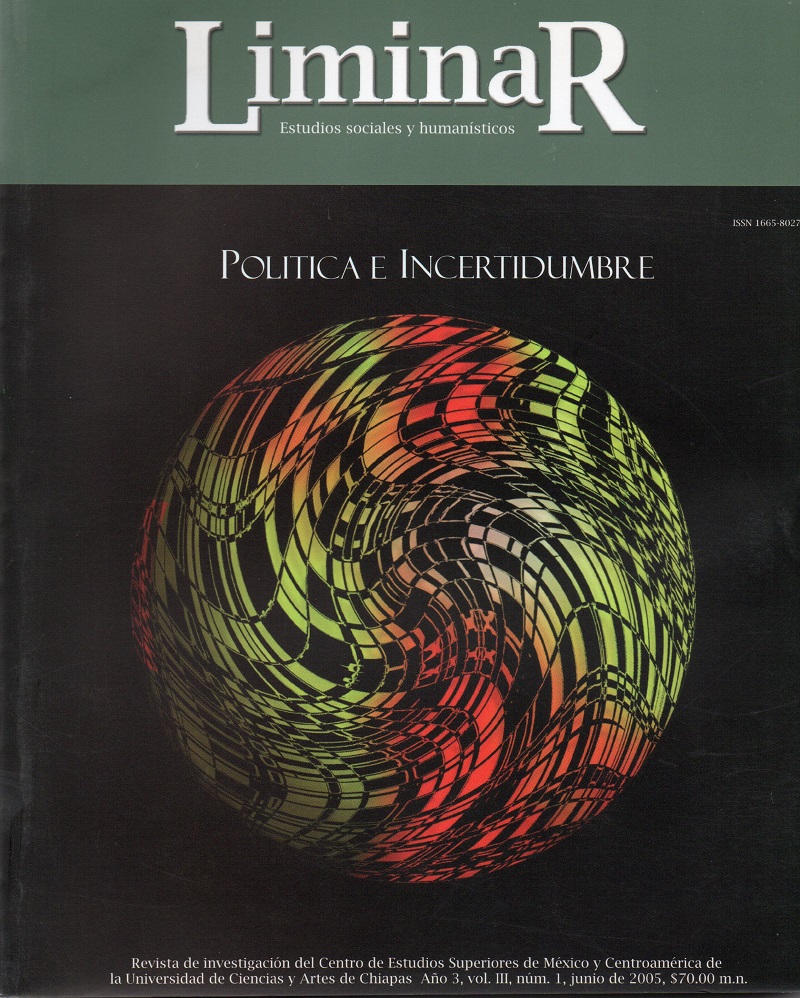| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 678 | 536 |
Resumen
El artículo profundiza en la textura de las llamadas "sociedades del conocimiento" mediante la comunidad hacker. Entendidos como hipótesis, dichos espacios sociales se caracterizarán por adoptar la forma de esquemas de procesamiento de información y organización social. Finalmente se volverá la mirada a las metáforas de lo social, distinguiendo y oponiendo las ideas de cálculo y síntesis de la arbitrariedad simbólica a la cartografía compleja del símbolo producida por estas formas de procesamiento de información social.
Introducción
Desde un tiempo a esta parte se ha venido ensayando la idea de que nos encontramos en el terreno firme de una sociedad de la información o sociedad del conocimiento, ¿qué puede significar esta idea para las representaciones sociológicas? Sin pretensiones de abarcar todas las metáforas de lo social ocupadas en ello me detendré en dos que, por su fecundidad y capacidad de convertirse en polos atrayentes de reflexión, permiten profundizar en el que me parece eje principal de la sociedad del conocimiento: el cálculo de la arbitrariedad simbólica de lo social.
Este espacio teórico problemático será explorado a través de las formas que adoptan los procesos simbólicos en las representaciones sociales. Para ello será necesaria una mirada, aunque rápida, a las fuentes del análisis de lo simbólico. Nuestro recorrido permitirá identificar al menos tres ideas que considero limitan el análisis de la sociedad del conocimiento: el símbolo como energía emotiva que se expresa en las formas sociales; el símbolo como herramienta de la cultura y forma de apropiación del medio;1 y la noción de evolución social basada en el símbolo que permite la interpretación de la sociedad del conocimiento como una nueva etapa -idea que proviene del par de relaciones símbolo/tradicional, signo/moderno.
Una vez aisladas estas ideas clásicamente sujetas al análisis de lo simbólico, el artículo profundiza en la textura de las llamadas “sociedades del conocimiento” mediante la comunidad hacker. Entendida como hipótesis, dichos espacios sociales se caracterizarán por adoptar la forma de esquemas de procesamiento de información y organización social. Finalmente se volverá la mirada a las metáforas de lo social, distinguiendo y oponiendo las ideas de cálculo y síntesis de la arbitrariedad simbólica a la cartografía compleja del símbolo producida por estas formas de procesamiento de información social.
Las metáforas de la sociedad del conocimiento
Sin caer en la caricatura de lo que son las sociedades actuales podemos encontrar bajo la denominación de sociedad del conocimiento al menos dos metáforas sociológicas: las sociedades de reflexividad y las de complejidad. Metáforas que intentan abrir el campo de interpretación en los procesos de constitución del orden social -metáforas sociológicas forjadas sobre el principio de la diferenciación funcional y la caída de los metarrelatos (Luhmann, 1997).
Me refiero primero a las “sociedades de la reflexividad”, cuyo principal fundamento se encuentra aferrado en el seno de la modernidad al principio reflexivo -sistemas e instituciones-, es decir, la modernidad con sus intereses y objetivos volcada hacia sus propias producciones, cuyo resultado es el efecto de consecuencias no deseadas o el modelo responsable de las consecuencias de la sociedad industrial, por lo tanto, el riesgo como consecuencia.
Pero también me refiero a las “sociedades de complejidad”, cuya metáfora nos presenta nuevos desafíos producto de la diferenciación de subsistemas de lo social, es decir, la contingencia como valor.
Los procesos que definen estas dos imágenes son: el pliegue de los procesos sociales sobre sus propias acciones, y el entrelazamiento y multiplicación de las posibles conexiones entre subsistemas de sentido. Sin ser demasiado aventurado podemos decir que ambas metáforas de lo social se encuentran en disputa por la interpretación de nuestros mundos contemporáneos, al mismo tiempo son producto de una misma unidad de análisis: la evolución del conocimiento institucionalizado.
Así, las “sociedades de reflexividad”2 están vinculadas directamente con la evolución del conocimiento en general, y del conocimiento científico experto en concreto. Se trata de la modernidad reflexiva, la del riesgo y las consecuencias no deseadas (Becket al., 1994). Resumiendo las propuestas de Beck (2002):
Cuanto más moderna es una sociedad más conocimiento genera sobre sus pilares fundamentales; -Cuanto más conocimiento existe a su disposición [de la sociedad] tanto más se desmoronan sus formas tradicionales, sustituyendo y reestructurando las instituciones sociales mediadas por la ciencia
Como variantes podríamos tener: la de una modernidad reflexiva en lo institucional -donde las personas reaccionan reflexivamente a los procesos sistémicos- o la aplicación reflexiva del conocimiento sobre el conocimiento como fuente de productividad -aspecto que mantiene la fuerza productiva de la sociedad de la información acelerándola al mismo tiempo.
Pero lo que parece diferenciar de forma más tajante las proposiciones de Beck y las de Giddens es el medio a partir del cual la reflexividad se despliega. Para el primero son los sujetos frente a las instituciones y las instituciones en su capacidad de tomar como objeto central sus propias acciones; para el segundo es la generación de conocimiento, ciencia, saberes, que se vuelve reflexiva al aplicar el conocimiento a sus propias acciones de producción. Esta última deducción me parece más sugerente para la interpretación de lo social en su conjunto ya que incluye a los sujetos e instituciones como parte del proceso de evolución del conocimiento.
Por su parte, la idea de “sociedades de la complejidad” nos lleva directamente a la emergencia de complejidad de los sistemas sociales y culturales, basada en una proliferación y aceleramiento de la relación entre las partes. Las interpretaciones de la complejidad tienen por un lado, la noción de sobre multiplicación de posibilidades de actualización de lo social y la incapacidad de selecciones para los sistemas ( Luhmann , 1997). Por otro, se nos presenta el ejemplo de sistemas altamente formalizados y controlados que suelen ser los más pequeños y aparentemente manejables, es decir, de condiciones previas determinadas y estados futuros previsibles que, sin embargo, devienen en una imposibilidad de medir o controlar sus resultados. Esto debido a una de las características de la misma complejidad: las más pequeñas variaciones en el corte temporal de las condiciones iniciales hacen imposible todo control. La complejidad puede surgir, entonces, como fenómeno a partir de la sobre multiplicación de las relaciones funcionales del sistema hacia el exterior -relación ecológica- o a partir de sus propias operaciones internas.
Sin embargo, el aspecto que permite distinguir tipos de complejidad social y cultural se encuentra relacionado más bien con la unidad de reconocimiento de la complejidad, o sea, con las capacidades y niveles de procesamiento de información que constituyen una forma emergente reconocible para todo sistema (Nicolis, 1997). El comportamiento complejo de lo social, o lo social emergente, se encontraría en una zona entre lo plenamente ordenado y lo plenamente aleatorio. Sus derivas pueden ser divergentes, insustanciales, sin aparente sentido, o también convergentes, estructurantes, jerárquicas; y es esta doble tensión la que posibilita el orden emergente social (Ibañez, 1998; Morin, 1998; Nicolis, 1997).
En el anterior punto cabe subrayar que la dinámica de procesamiento de información de los sistemas sociales no es una imagen mecánica de orden/desorden bajo un esquema determinista, sino que el procesamiento de información implica también la evolución de las reglas locales de interacción del sistema, aumentando o disminuyendo sus propios límites -no sólo se aumenta la complejidad sino que también se reduce.3
Las sociedades que evolucionan hacia una mayor complejidad no son necesariamente más complicadas.4 Tampoco quiere decir que una sociedad de la complejidad se opone a las llamadas “sociedades simples” -proposición de la modernidad en torno a sociedades simples/modernas-. Más bien hace referencia a su raíz latina de plexus, conexión, perplejidad, entrecruzar, multiplicar conexiones. Ante ello su opuesto es la idea de implexus5 que caracteriza a una unidad de acción irreducible, que no se puede descomponer, esto es: a un elemento único (Le Moigne, 1990).
Otro aspecto que distingue a las dos metáforas de lo social es el supuesto de determinación o indeterminación del cual parten. Si bien ambas asumen estos conceptos, la proposición de la “sociedad reflexiva” tiene enquistada la idea de que los procesos sociales son reversibles. En la enunciación misma de las consecuencias no deseadas de la modernidad existe cierta confianza, perdida sin duda, de la reversibilidad de los procesos sociales. En este sentido sólo se identifican consecuencias no deseadas en la medida que se tiene, o tuvo, confianza de que el proceso produciría algo deseado. El error en este apartado es indicador de una confianza de corrección. Por el contrario, las “sociedades de complejidad” asumen la irreversibilidad del proceso social, movimiento que les hace poner su confianza, la de los que así lo plantean, en las causas multivariadas y en la filosofía del modelado, anticipación formal a la dinámica social basada en una episteme constructivista.
Si consideramos las diferencias expuestas, lo que subyace a estas dos metáforas es el principio de lo que aquí llamaré el “operador simbólico”, es decir, la idea de evolución en el procesamiento de información social a partir de la manipulación de símbolos. En este mismo sentido se puede destacar que si bien todos los sistemas, instituciones y formas estables de lo social se esmeran por reducir la incertidumbre, tenemos en la modernidad tardía, la de nuestras metáforas, una característica que las hace ciertamente diferentes: la centralidad de la medida y cálculo de sus propios procesos de producción con el fin de reducir esta incertidumbre.
Este fundamento implica un quiebre en las bases del pensamiento sociológico: las del origen simbólico de lo social. El camino trazado por el don maussiano, la solidaridad durkheimiana, y la función simbólica levistraussiana del intercambio, han sustentado el análisis del origen simbólico social, y con ello su explicación a partir de la reducción de la incertidumbre y la complejidad. Sin embargo, el análisis social tiene un nuevo giro teniendo en cuenta el cálculo de la arbitrariedad de lo simbólico. Se pasa de la noción de intercambio propiciada por la idea de función simbólica (Augé, 1979) a la de operador simbólico relacionada con la aparición del cálculo de símbolos, también denominado proceso de funcionalización simbólica (Durand, 2000).
Reencuentro con los procesos simbólicos
Para aclarar aún más este aspecto es necesario desplegar el concepto básico en disputa. El concepto de símbolo, que proviniendo de sumballo tiene dos acepciones: la primera significa emitir, tirar, echar, lanzar; la siguiente refiere a poner, meter, reunir. A través de estos dos movimientos en clara oposición, la noción de símbolo se transforma en un “operador de significados y relaciones” (Tarot, 1999), lo cual le impide apuntar en una sola dirección.6
La definición más sencilla de símbolo, también la más aceptada en ciencias sociales, es la que lo considera como una cosa que permite representar a otra cosa en ausencia de esta última. Así, el símbolo sería excepcional en su capacidad de sintetizar mediante una expresión sensible -representación- todas las influencias de lo inconsciente y de lo consciente -y su construcción estaría influenciada por las diferencias culturales- así como de sintetizar contradicciones y armonías en el interior de cada hombre.
Sin embargo, podemos indicar que tras un largo tiempo de aportaciones teóricas y empíricas, la idea de función simbólica ha resultado la más hegemónica en la interpretación del símbolo en ciencias sociales. Una definición simple nos la presenta como la capacidad o poder humano de utilizar los símbolos (Scubla, 1998). Ante esta idea cabrían dos posturas: Una parte de la conciencia del símbolo en su definición cotidiana, local, misma que implicaría al individuo en la reconstrucción del todo social -agregación psicológica, cognitivismo-. Otra considera la función simbólica previa a los sistemas simbólicos, como por ejemplo el estructuralismo levistraussiano cuyo esquema centra la función simbólica en el espíritu humano. La forma de análisis más visible en este sentido es la escuela estructuralista, que prefiere describir las manifestaciones colectivas de la función simbólica, los sistemas simbólicos que están dados por supuesto en las sociedades humanas y a los cuales las actividades humanas estarían sujetas.
Pero ¿puede la función simbólica por sí misma contener el principio de organización de lo social? El intercambio y la reciprocidad parecen categorías no del todo suficientes para mostrar la estructura social (Caillé, 1998). Ni el lenguaje ni la reciprocidad son suficientes para reunir a los hombres en estructuras estables, habría algo más en lo simbólico que no es explicado por la noción de función simbólica. Ya la propuesta de Marcel Mauss indicaba que la lógica simbólica no depende sólo de la relación distintiva entre signos, pues también implica el contexto de uso, su dimensión pragmática (Durkheim y Mauss, 1903). El símbolo, por lo tanto, es más vasto que la lógica del signo debido a que depende de las relaciones a partir de las cuales el hombre lo utiliza.
Una mirada rápida a la utilización del símbolo en diferentes áreas de conocimiento (Seguel, 2004) nos deja al menos como llamado de atención tres ideas, que entiendo han introducido obstáculos para el análisis de la dinámica simbólica en la sociedad del conocimiento.
La primera de ellas, energía-emotividad, derivada de las propuestas más psicológicas en las que el símbolo siempre implicará una energía extra para el psiquismo, lo que se traduce en un exceso que se convierte en emotividad y afectividad violenta, sirviendo de combustible movilizador para la totalidad del psiquismo. Esto, traducido a la comprensión sociológica, nos muestra al símbolo asociado a sus manifestaciones típicas como son la política y la religión, ámbitos en las que aparecen siempre cargadas de emotividad y movilizador de pasiones. Pero la relación símbolo-emotividad-violencia es más bien producto de una estructura de análisis moderno que opone orden a irracionalidad: la violencia colectiva aparece siempre como producto del principio devastador y caótico del símbolo (Dupuy, 1999).
La segunda idea es la de asumir el símbolo como código, hipótesis cognitivista que se encuentra destacada en casi todas las fuentes del análisis simbólico. La forma de abordar el símbolo siempre implica el desciframiento de un ámbito que está por debajo de la conciencia humana, el vínculo que produce el símbolo ya no es buscado de forma directa sino indirecta en el inconsciente humano. Se analizan sistemas de símbolos, totalidades significativas que son necesarias de descifrar, el símbolo estaría cifrado por ello en el inconsciente. Mientras que para el psicoanálisis el inconsciente siempre es pleno de libido -fuerza, energía- para el estructuralismo el inconsciente está siempre vacío y formalmente producido por las leyes estructurales. En ambos casos el símbolo es un aspecto y nunca se profundiza en su relación desbordante y trascendente con lo simbolizado.
La tesis cognitivista del código define claramente que el símbolo opera a través de la representación en objetos, redes, formas culturales... con lo que es factible ser decodificado, interpretado a partir de un sistema de signos que descubra las relaciones existentes en esos elementos: la emergencia de los significados sociales o culturales se entiende por dicho ejercicio de recomposición.7 Esta es la proposición que toma los signos por símbolos en la comprensión de los significados, de ahí su posibilidad de manipulación, hipótesis central de este artículo.
En principio la idea del código parece promisoria, sin embargo, presenta algunos problemas. Una de las críticas más esclarecedoras surge a partir del problema de la comunicación. El modelo del código define un sistema que empareja mensajes con señales haciendo que dos dispositivos de procesamiento de información puedan comunicarse (Sperber Y Wilson, 1994). Una señal es una modificación del entorno exterior que puede ser producida por uno de los dispositivos y reconocida por el otro,8 y el mensaje no es otra cosa que la representación interna de esos dispositivos de comunicación.
Sperber plantea que el enfoque semiótico de la comunicación -o semiológico- es una generalización del código de la comunicación verbal. Si bien desde el punto de vista semiótico la existencia de un código subyacente es la única explicación posible de cómo se consigue la comunicación, también implica la reconstrucción de un sistema de símbolos subyacentes. Lingüistas, psicólogos, sociólogos y antropólogos se adhieren a este programa de estudio:
Además, la defensa del modelo del código implica demostrar de qué forma hablante y oyente llegan a tener no sólo un lenguaje común, sino también un conjunto de premisas comunes a las que aplican de forma paralela idénticas reglas inferenciales.
Por ello, la reducción del concepto de comunicación a un intercambio recíproco de señales es algo que conduce a error. Supone una racionalidad implícita al modelo en la práctica. Recientes investigaciones en biología9 descartan el modelo del código para el análisis de los fenómenos complejos relacionados con la cultura.
La tercera idea hace mención a un par de asociaciones, lo tradicional-simbólico y lo moderno-signo. En el proceso de simbolización en las sociedades de la tradición es el individuo el que desarrolla el camino hacia lo colectivo. En cambio, en las sociedades modernas el individuo se mantiene reflexivo sobre lo colectivo en un esfuerzo por significar, constituyendo una lucha política por los significados y signos respecto a otras formas de entender el mundo.
El estudio de la organización social y sus expresiones culturales resulta más accesible en sociedades primitivas: los dioses, espíritus y fuerzas sagradas se consideran el espejo subyacente de la organización social (Durkheim y Mauss, 1903); en cambio, en nuestras sociedades los dioses han muerto o son producto de psicologías individuales. Este camino de análisis ha generado una idea evolutiva del símbolo, así las sociedades tradicionales estarían dirigidas por el movimiento simbólico de reciprocidad -propuesta de M. Mauss-, por el contrario el principio moderno sería el de intercambio. La mencionada evolución del conocimiento en la época de transformación industrial permitió el incremento de sistemas de signos a los que se prestará más atención en cuanto determinantes del conocimiento, es decir, de la sujeción de la tríada cognoscitiva objeto-medio (signo)-conciencia interpretante. La crítica del comportamiento simbólico se ha desarrollado como crítica del lenguaje -en filosofía, idealismo-materialismo.
Con todo, queda demostrado que la lógica del símbolo no es una pre-lógica científica en términos evolutivos. Si bien la formalización de esta última ha permitido un mayor control de los propios objetivos de la ciencia, la lógica simbólica coexiste y es parte del contexto significativo que la ciencia tiene en lo social.10
A partir de las anteriores constataciones nos dirigimos hacia la comprensión de aquellos sistemas no formalizados pero altamente eficaces y significativos socialmente y a cómo se organizan en esquemas de procesamiento de información. Para comprender esta nueva rotación simbólica en la sociedad del conocimiento debemos permanecer atentos a la textura y características del símbolo.
Variantes del operador simbólico: comunidad hacker
Al regresar la mirada a las metáforas sociales presentadas al comienzo del artículo podemos reconocer el siguiente cuadro para la sociedad del conocimiento:
Se mantiene la acción colectiva externa al individuo, simbolizante, generadora de referencias de significado; Permanece la representación individual consciente -sígnica-, que condensa significados en la lucha por el orden imaginado -política; Emerge una reflexividad en la organización de lo social y una flexibilización de las formas modernas-clásicas de las instituciones sociales.
En principio, las sociedades de la reflexividad y complejidad han articulado estos aspectos a través de una tecnología política del significado, diseño que liga y fija la arbitrariedad del símbolo como piedra base de sus procesos. Esta apropiación tecnológica de la arbitrariedad del símbolo se encuentra en medio de los dos polos de producción de lo simbólico: por un lado, analogar símbolo a signos y significados a códigos; por otro, la esoteria del símbolo, ese “algo” que lo empuja a producir logrando comunicar más de lo que aparentemente dice. La complejidad del símbolo contemporáneo habita este espacio de movilidad, de ahí todo el cúmulo de metáforas impotentes de la modernidad: líquida, fluida, policéntrica, en red (Gatti, 2004). Es decir, todo aquello que surge cuando se ha difuminado la densidad de los espacios sociales modernos.
Pero qué pasa cuando nos interrogamos por el operador simbólico ante procesos de emergencia de nuevos esquemas de procesamiento de información social. En este sentido la comunidad hacker se devela como un dispositivo privilegiado para analizar los pliegues simbólicos en la sociedad del conocimiento, no tanto por su cercanía con las nuevas tecnologías de la información o por su marcada referencia a una comunidad de pares -aunque también por ello-, sino por su carácter de socialidad reflexiva y por su clara intención de dirigir la producción simbólico social a través de la creación de artefactos tecno-culturales.11
El concepto hacker se referiría, aparentemente, a una onomatopeya acuñada en los años ochenta que proviene del sonido que genera el ensamblar piezas de maquetas de trenes Hack, de aquí que el Hacking se refiera al ensamblaje, pero un ensamblaje para producir máquinas y máquinas que hacen otras máquinas; en el salto a los ordenadores parece evidente la máquina de las máquinas que construye máquinas virtuales (Courau, 2004).
A partir de esta definición resulta necesario diferenciarlos del movimiento Cracker, grupo que tiende al desensamblaje mecánico destructivo y que es comúnmente confundido con el grupo hacker. Pero las acciones hacker van más allá de la construcción de máquinas virtuales, han pasado a constituirse en una verdadera subcultura que intenta cruzar los límites que imponen las estructuras sistémicas, recreando y compartiendo conocimientos (Courau, 2004).
La comunidad hacker, a diferencia de otras comunidades cuya base son las comunicaciones mediadas por ordenador, tiene como principio la manipulación de las tecnologías de la información. Su propuesta es deconstruir lo que ellos denominan el código clásico tecnología-naturaleza, es decir, plantean una visión de la tecnología como naturaleza extensiva, moldeable por el hombre y flexible en la consecución de objetivos, como las redes libres, el software libre, la no monopolización de la red por empresas, y el derecho a experimentar con las nuevas tecnologías.
Uno de los aspectos a destacar es que la organización y participación hacker está basada en principios individuales de motivación, lo que, al contrario de lo que se pudiera pensar, no restringe la emergencia y permanente referencia a un imaginario de comunidad. Su principal objetivo, por el cual pasan todas sus acciones, es la búsqueda de nuevas formas de conocimiento, y con ello nuevas formas de organización social, tales como los HackLab -laboratorios de montaje y desmontaje de componentes tecnológicos- o las comunidades Wireless, para compartir acceso a redes de información prescindiendo de cables.
En el ámbito de los significados, uno de los procesos simbólicos destacables es la forma en cómo se van estructurando los temas clásicos de la política, por ejemplo la distinción local-global que relacionada con lengua y territorio constituyen uno de los problemas de la modernidad. En estos términos, la lógica comunidad red on-line de los hacker persigue como objetivo el acceso a redes y la utilización tecnológica libre, por lo que otro tipo de reivindicaciones adquieren otras resoluciones. Como supuesto fundamental se asume la distinción local de conflictos políticos y la dimensión global de repercusiones comunicativas que ello pudiera tener, así los conflictos locales pasan a ser un recurso comunicativo que permite mayor efectividad del mensaje, al mismo tiempo coloca el interés local en otros espacios. Entonces, la relación que se potencia a partir de la distinción local-global es la de volver sobre los conflictos específicos y locales permitiendo un ensamble más robusto con las nuevas tecnologías.
Se puede decir que la lógica que une local-global es la de recopilación y difusión de información -en varios puntos off-line- y la socialización en la tecnología libre, de tal manera que se pueda amplificar la conexión de diferentes colectivos. Esto permite en la elaboración e integración de redes de organizaciones locales y movimientos sociales la producción de una interfaz social de efecto colectivo.
En la transición de local a global se produce una especie de transformación que va de lo individual - organización, red local- a lo colectivo, efecto o interfaz que surge de la representación en la red global. Sin duda que le da un sustento particular a este proceso la filosofía de coordinación en red, misma que deja atrás la centralización de información y la jerarquización centrada de las decisiones.
Resumiendo, tres movimientos generales se producen en la relación local-global. De lo local a lo global, la puesta en escena de identidades múltiples y la disolución de tensiones políticas locales. De lo global a lo local, la posibilidad de generar nuevas redes que produzcan mundos de conexión paralelos a la utilización monopolizada de Internet. Entre lo local y lo global la especialización tecnológica y las formas de utilizar y experimentar la tecnología son los objetivos fundamentales.
Cabe mencionar que la exigencia del movimiento hacker va más allá que unos derechos a la información, comunicativos o digitales; su interés se centra en la creación de espacios paralelos de discusión y colaboración técnica, es decir, de construir otro tipo de globalizaciones basadas precisamente en redes locales. La intención es unir acciones locales tales como críticas y quejas de organizaciones, amplificándolas y difundiéndolas en contra-cumbres y acciones on-line.
Otro aspecto interesante de la comunidad hacker que se presenta como característico de la sociedad del conocimiento es el llamado “discurso experto”, especialización en saberes técnicos y científicos que sus integrantes tienen.12 Lo interesante del caso hacker es que su discurso no emerge como una distinción de formas de vida a lograr o conseguir, más bien se da por supuesto a través de la experticia en lo tecnológico, estamos hablando que en su mayoría son personas cercanas a las ingenierías, telecomunicaciones o la informática que no ven con agrado sus salidas profesionales o sus trabajos pero que valoran las tecnologías de la información como espacio de realización personal no comercial. Su problema es cómo difundir el conocimiento sin que se cobre o lucre por ello. En este sentido la necesidad de amplificar las redes de conocimiento y difusión de la información les lleva a pensar en formas que plantean invariablemente niveles de experticia en el conocimiento.
La preocupación primera en el objetivo de configurar redes de conocimiento que permitan compartir información y crear más conocimiento es la red en términos físicos, lo que implica un nivel de especialización que otras comunidades virtuales no poseen. Pero esta experticia no sólo está relacionada con el conocimiento tecnológico sobre hardware, también existe un alto nivel de reflexividad en torno a la organización de actividades con el objetivo de constituir grupos de organización social que participan -consumen-producen- de las redes de información alternativas. El conocimiento experto surge, por lo tanto, de una red de saberes ya instalados y no de una diferenciación saber-poder. No habría un conocimiento experto sino un conocimiento específico que se consigue a través de la experimentación. Para obtenerlo es necesario tener la mayor cantidad de información disponible, lo que se transforma en uno de los objetivos fundamentales de los hacker. Producto de ello se plantean varios niveles de información en virtud de las capacidades de acercamiento a la tecnología y su manipulación, ejemplificados en cursos ofrecidos y en actos públicos de difusión.
La difusión de información y conocimiento se asume haciendo o convirtiendo a personas en expertos.
Dos son las posibilidades: “el cacharreo”, montaje en grupo de hardware antiguo en máquinas que tengan alguna funcionalidad actual; y la creación y manipulación de software, creación de programas o aplicación de programas a tareas nuevas o asociadas a otro hardware. Esta posibilidad de experticia se transforma en más desarrollos, de aquí que una de las palabras recurrentes de la comunidad sea la de gestión -de contenidos, de redes, de información, de coordinación.
La tendencia, sin embargo, es generar núcleos de conocimientos específicos, llegando incluso a constituirse grupos sobre derechos asociados a las nuevas tecnologías. Otro paso en la especialización del conocimiento se produce cuando se crea una herramienta o máquina que puede comenzar a operar como producto de mercado, en este caso la intencionalidad es clara, aun cuando exista financiación pública o privada el objetivo final de la creación es su difusión y reproducción como forma de conocimiento no capitalista; la utilización de los circuitos de comercialización y estrategias de mercado se apartan de la reproducción del valor dinero.
Del análisis de los discursos y prácticas expertos podemos concluir que el hacker tiene asumida una base de conocimientos tecnológicos, lo que no implica una división organizativa asociada a la especialización de saberes, más bien procura la reproducción de núcleos de experimentación tecnológica en otros lugares y con otros formatos; su intención es la experimentación de nuevas formas de conocimiento, aspecto que no permite la emergencia de discursos expertos individuales y autónomos.
La comunidad hacker socializa la tecnología y comparte la información, pues exige, como ya vimos, altos grados de especialización y una mística definida por una “filosofía hacker”. Su intención es crear comunidades con capacidad de difundir y conectarse de forma paralela a los soportes comerciales que existen actualmente en Internet y que monopolizan su utilización. Se valora como elementos socializadores tanto el intercambio de información como la relación experimental, entendida como traspaso de experiencias relativas a la transformación de la tecnología, es decir, conocimiento. En este sentido optan por tomar las diversas oportunidades del medio y convertirlas en recursos para conseguir su objetivo: instalar redes y crear comunidades.
Esta utilización instrumental es uno de los componentes característicos de la propuesta hacker respecto a formas de conseguir dinero, materiales, información, medios de actuación... Que el objeto de sus reivindicaciones no sea la lucha contra las instituciones, o el capitalismo en todas sus formas, permite una clara disidencia en cuanto a las argumentaciones propias de la movilización social tradicional. Surge por tanto un desplazamiento de los objetivos -distribución de la información y oposición al monopolio de los medios-, y en los valores que permiten y dan cabida a los proyectos personales incluyendo el trabajo, proceso sustantivo en la sociedad del conocimiento; pueden convertir la biografía personal en un proyecto.
Las investigaciones nos aclaran que para algunos jóvenes hacker debe existir una distinción entre intereses colectivos -que son los de los hacker- e individuales, y que su mezcla resulta peligrosa. Para otros, por el contrario, es la iniciativa individual relacionada con el trabajo y dinero lo que debe asumirse como medio para conseguir el fin. Todo ello plantea la pregunta de para qué se interviene en la tecnología si no es para permitir abaratar los costos y producir una difusión y amplitud de su utilización. Relacionado con ello se encuentra la idea de un mundo paralelo posible real/ virtual que permite operar una estrategia política, una estrategia real de asociación y otra paralela de por ejemplo Wireless.
Pero tal vez la marca más característica del hacker es concebir la tecnología al mismo tiempo como su objeto y como una acción política. Así, discursos y prácticas contienen un alto nivel de reflexividad: como ejemplo una leyenda de pancarta desplegada en un Hackmeeting: “Reality Hacking: por el derecho a experimentar libremente”. Pareciera ser un juego de palabras sin trascendencia, sin embargo lleva implícito un interesante contenido discursivo y una práctica política novedosa. El concepto de Reality Hacker implica la separación de lo real y lo virtual, además, la vuelta desde lo virtual a lo real como especie de simulación solidaria con lo real, que en este ejemplo se refiere a conflictos políticos locales. La construcción de nuevos mundos posibles encuentra en la tecnología una base y un modelo para volver sobre los mundos posibles en lo real.
Las reivindicaciones del movimiento hacker son manifiestas y suelen confundirse con formas más tradicionales de movilización y participación política. Por el contrario, el punto clave para los hacker no está ni en la emisión del material o producción de contenidos ni en su interpretación final, se encuentra más bien en la mediación, en la producción de la forma de la información, convirtiéndola en un acto “tecno-político”.
Como idea general se puede apuntar que en el centro de la representación individual/colectiva del hacker se configura una lógica en la cual el objeto y la acción política están unidos, ello potencia una relación de gestión y coordinación con cualquier institución que le permita reproducir sus objetivos. Su pragmatismo es mediático, gestionando relaciones como recursos, y su utopía la de una comunidad autodirigida y emergente.
Podemos comentar que las actuales formas de identificación y construcción de identidad que tienen como mediación los nuevos soportes tecnológicos, implican un camino que va desde una alta flexibilidad y permanente cambio de identidad a una construcción de identidad más colectiva que llega en su extremo a un proyecto político basado en la tecnología. No obstante, esta emergencia de lo colectivo se basa en la cooperación en red de múltiples agentes con niveles elevados de especialización tecnológica, lo que sin duda le otorga a este proceso una textura diferente.
Conclusión
La característica de la manipulación simbólica en la sociedad del conocimiento -ciencia, tecnología y capital- está fundamentada en las ansias de cálculo de la arbitrariedad, en la violencia simbólica operada por las metáforas del “ordenador” y del “gen”.13 La comunidad hacker nos despliega otras formas simbólicas de procesamiento de información, esquivas a su manera de las metáforas del ordenador - cómputo- y del gen -código.
Existiría, por tanto, una base equívoca para la comprensión de la sociedad del conocimiento referida a la síntesis de lo simbólico y al cálculo de la arbitrariedad del símbolo, que en la investigación social queda ejemplificada con nuestras dos metáforas: las sociedad de reflexividad y las sociedades de complejidad. De forma paradójica son estos mismos esfuerzos de síntesis los que producen variabilidad de formas y capacidades de procesamiento de información en la sociedad de la tardomodernidad.
El objetivo del análisis social es la comprensión de las formas de organización y procesamiento de información que el medio social propicia, formas complejas de lo simbólico que no llegan a ser ni completamente mecánicas ni totalmente sobrenaturales (Bateson y Bateson, 1987). En ese intermedio el movimiento hacker ha dibujado un camino: no se opone de plano al capitalismo, su utopía no deviene ideológica sino organizacional, y su objetivo propone la experimentación del conocimiento. Esta nueva faz compleja de las sociedades del conocimiento obliga a un análisis social que al menos debe tomar en cuenta: los procesos de regulación interna a la acción social emergente; la descripción de formas intermediarias que resulten artefacto y artífice de las transformaciones sociales; la explicitación de los dispositivos que captan y producen información social; y la descripción de la red de decisiones que la evidencian.14
Bajo esta breve revisión, la textura del símbolo se descubre como herramienta conceptual necesaria para la comprensión compleja de las sociedades del conocimiento.
Citas
- Aracil Alfredo. Juego y artificio. Cátedra: Madrid; 1998.
- Augé Marc. Symbole, function, histoire. Hachete: París; 1979.
- Aunger Robert. El meme eléctrico: una nueva teoría sobre como pensamos. Paidós: Barcelona; 2004.
- Bateson Gregory, Bateson Mary C.. La peur des anges. Éditions du Seuil: París; 1987.
- Beck Ulrich. La sociedad del riesgo global. Siglo XXI: Madrid; 2002.
- Beck Ulrich, Giddens Anthony, Scott Lash. Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern order. Cambridge Polity Press: Cambridge; 1994.
- Caillé Alain. “Symbolisme ou symbolique?”. Recherches. La revue du M.A.U.S.S. Plus réel que le réel, le symbolisme. 1998; 12
- Cassirer Ernst. Filosofía de las formas simbólicas. FCE: México; 1976.
- Courau Laurent. Mutation pop et crash culture. Le Rouergue / Chambon: París; 2004.
- Dupuy Jean Pierre. El Pánico. Gedisa: Barcelona; 1999.
- Durand Gilbert. La imaginación simbólica. Amorrortu: Buenos Aires; 2000.
- Durkheim Emile, Mauss Marcel. “De quelques formes de classification, Contribution à l’étude des représentations collectives”. Année sociologique. 1903; VI:1-72.
- Gatti Gabriel. La teoría sociológica visita el vacío social. V Encuentro del grupo de teoría sociológica de la Federación Española de Sociología. 2004. Publisher Full Text
- Geertz Clifford. La interpretación de las culturas. Gedisa: México; 1989.
- Godbout Jacques T. L’esprit du don. La Découverte/ Poche: París; 2000.
- Ibañez Jesús. Nuevos avances en la investigación social I. Proyecto A ediciones: Barcelona; 1998.
- Le Moigne Jean-Louis. La modélisation des systèmes complexes. Dunod: Paris; 1990.
- Luhmann Niklas. Observaciones de la modernidad: racionalidad y contingencia en la sociedad moderna. Paidós: Barcelona; 1997.
- Morin Edgar. El Método II: La vida de la vida. Cátedra: Madrid; 1998.
- Nicolis Grégoire, Prigogine Ilya. La estructura de lo complejo. Alianza Universidad: Madrid; 1997.
- Pross Harry. Estructura simbólica del poder. Gustavo Gili: Barcelona; 1980.
- Scubla Lucien. “Fonction Symbolique et Fondement Sacrificiel des Sociétés Humaines”. La revue du M.A.U.S.S, Plus réel que le réel, le symbolisme. 1998; 12
- Seguel Andrés G.. “Complejidad y sociedad del conocimiento, El operador simbólico social”. Inguruak, revista vasca de sociología y ciencias políticas. 2004.
- Sperber Dan, Wilson Deidre. La relevancia. Visor: Madrid; 1994.
- Tarot Camille. De Durkheim à Mauss, l’invention du symbolique. La Découverte/M.A.U.S.S: París; 1999.