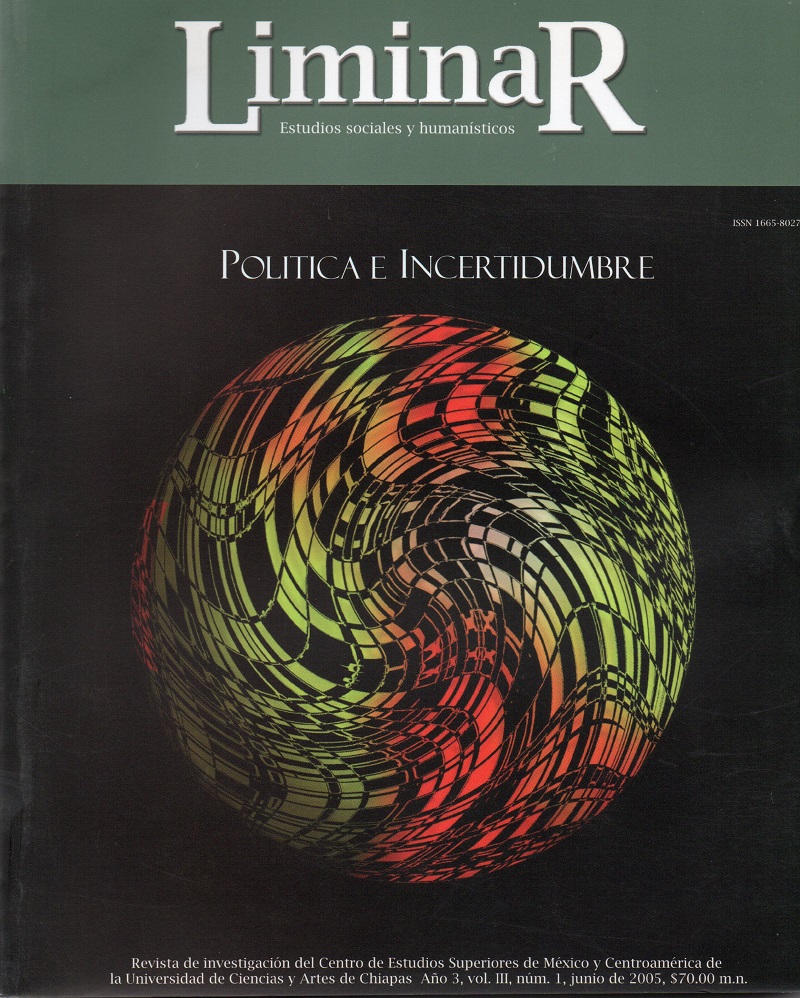| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 624 | 708 |
Resumen
Las escritoras chicanas son ciudadanas de territorios fronterizos y lo reflejan en sus textos. Como mujeres y como escritoras viven en muchas fronteras: entre las divinidades católicas y las indias, entre la tradición y la globalización, entre la clase media y la trabajadora, entre el barrio negro y el blanco, entre las y los mexicanos de aquí y las y los mexicanos de allá, entre lo real y lo imaginario.
Soy alcohólica soy social drinker soy marijuana soy junky soy straight soy la natural high -¿Y qué? soy glue sniffer soy white, red or yellow pills soy cristal Soy el grito del Mariachi soy salsa soy Oldies but goodies soy Freddies Fender soy Little Joe soy Vicente Fernández soy la Vicky Carr Soy versos de la Santa Biblia soy True Confessions, Playgirl or Viva soy Novelas de Amor soy Literatura Revolucionaria soy never reading at all Soy ojos negros y piel canela soy dying my hair a flaming red or yellow Soy Mexicana soy mexicana-americana soy American of Spanish Surname (A.S.S.) soy Latina soy Puerto Riqueña soy Cocoanut soy Chicana Soy achieving a higher status en la causa de la mujer y el hombre Chicano Con mucho cariño dedico esto a las Locas de la Raza Cósmica, y si no te puedes ver aquí hermana, sólo te puedo decir “Dispensa” (La Chrisx, 1993:84-87)
En 1978 La Chrisx escribe “La Loca de la Raza Cósmica”, un poema bilingüe -inglés americano / español mexicano- de 160 versos, algunos de los cuales abren este artículo, para representar la multiplicidad de la identidad chicana. Las chicanas son un espejo roto lleno de sombras no identificables. Son múltiples, erráticas, liminares, contradictorias, el mismo continente negro del que habla Freud cuando se refiere al sexo femenino. En definitiva, son tierra de frontera.1
A finales de los años sesenta la intelectualidad chicana da a conocer la experiencia de ser y vivir como chicano. Intenta hacer visible a un grupo social de los Estados Unidos que comparte, a grandes rasgos, las siguientes características: migración, bilingüismo, raíces rurales y trabajadoras, herencia india y mexicana, marginación social, explotación laboral y falta de participación en los sistemas institucionales. Trata de luchar contra la pérdida de la identidad ante la globalización, el desperdicio de los valores propios y la uniformación de los sujetos.
Las escritoras chicanas se sienten poco representadas en esta maniobra de crítica social. No participan del mismo sistema de valores androcéntricos. Así lo manifiestan en la literatura de los setenta y principio de los ochenta que no tan sólo intenta definir su posición como grupo étnico sino también como mujeres de este grupo. El problema radica en el hecho de tener que construir un sujeto femenino que tenga voz y sea escuchado dentro y fuera. En este sentido afrontan cuestiones ideológicas como: ¿quiénes somos?, ¿cómo nos vemos nosotras mismas?, ¿cómo nos ven los otros?, ¿cómo nos han representado hasta el momento?, ¿cómo queremos ser representadas en el futuro?
Soy chicana macana o gringa marrana, la tinta pinta o la pintura tinta, el puro retrato o me huele el olfato, una mera gabacha, o cuata sin tacha una pocha biscocha, o una india mocha, (me pongo lentes rosas o negros para tomar perspectiva, todo depende, la verdad es relativa). (Cota-Cárdenas, 1993:88-90)
Si somos espejos de cada una, Soy Malinche, Soy La Virgen de Guadalupe, Soy Sor Juana Inés de la Cruz, Soy Frida Kahlo, Soy Mujer. (Camarillo, 1993:268-271 )
soy fulana de tal esposa de fulano madre de zutano and sometimes I feel I am only mujer de sola. (Bornstein, 1993:80)
Soy soy yo. (Calvillo-Craig, 1993:83)
Como La Chrisx, Margarita Cota-Cárdenas, Lydia Camarillo, Lorenza Calvillo-Craig, Miriam Bornstein y otras muchas escritoras chicanas se buscan, se interrogan, remueven pasado y presente, desentierran las raíces más profundas para conocerse, colectiva e individualmente. En dicha búsqueda se dan cuenta que son camaleónicas, sombras sociales, ecos históricos. Por lo tanto, celebran los espacios intermedios, indeterminados, paradójicos. Potencian la figura de la mestiza, migrante de personalidad híbrida. Aprenden a ser indias en la cultura mexicana y mexicanas en la cultura angloamericana. No menosprecian nada, no maleen nada, no abandonan nada. Se resisten a ser reducidas.
Esta forma prismática de la conciencia mestiza se puede percibir en los relatos y poemas de las autoras chicanas. Hay una voluntad literaria de autoinspección femenina. Desde sentimientos hasta cotidianeidades. Desde resistencias, miedos o dudas hasta celebraciones, nacimientos o epifanías. Desde la infancia, la adolescencia o la madurez hasta la vejez o la muerte. Retratos de la vida.
La infancia es un tema bastante explotado en la literatura chicana. En la medida que recuerdan el pasado, las escritoras chicanas (re)construyen su historia y la de la comunidad. A menudo retratan las relaciones familiares, los estrechos vínculos entre las mujeres de la familia, sus complicidades, sus deseos, sus rivalidades. Las abuelitas siempre están presentes. Se las bendice, reverencia y respeta porque poseen el saber de los antepasados, preservan las costumbres mexicanas y proporcionan los remedios y las pócimas. Son mágicas y tradicionales, recuerdos vivientes del pasado mexicano. Por eso a veces se resisten a los mestizajes, a las interacciones con otras culturas y lenguas. Por ejemplo, en “Mericanos”, de Sandra Cisneros, la abuela enojona, que reza en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, se esfuerza para que sus nietos, que “nacieron en aquel país bárbaro de costumbres bárbaras”, no se mezclen con la pureza mexicana:
Además de los conflictos con el interior chicano, también surgen problemas con el exterior no chicano. En “The gift?”, de Sylvia Lizárraga (1993:91-92), la protagonista se da cuenta que es invisible porque es niña y chicana. La pequeña narradora explica situaciones cotidianas que le hacen pensar que no la ven, que no existe. Es como si no estuviera. Incluso al final del cuento la niña se pregunta: “Because I am there, aren’t I?” - Estoy aquí, ¿verdad?-. Detrás de las suposiciones infantiles de invisibilidad hay una lucha contra la marginación social a causa de la raza y el género. Detrás de la ironía sutil hay una reivindicación ética y política. Lo que parecen simples historias infantiles se convierten en fotografías sugestivas que plasman la intolerancia y los prejuicios en las relaciones humanas.
Desde pequeñas las chicanas aprenden a convivir con el sexismo familiar y la discriminación social . De grandes, algunas, como las atravesadas de Gloria Anzaldúa, las machas de Sandra Cisneros o las escandalosas de Alma Luz Villanueva, subvierten los códigos sociales. Se trata de mujeres de fuerza, mujeres independientes que no responden a los estereotipos de los discursos dominantes. Por eso se convierten en mujeres andariegas, mujeres callejeras. No tener marido ni criaturas y no sacrificarse por la comunidad, no depender de nadie es signo de extranjería en el mundo patriarcal chicano. No suscribir los mismos valores que el grupo supone ser la otra, una sinvergüenza, “the other woman”.
No obstante, las mujeres andariegas ya existían en la literatura mexicana de las épocas precolombinas. Son una adaptación de las alegradoras, mujeres que vivían de proporcionar placer sexual, lo que, en una sociedad tan rígida y autocrática como la azteca implicaba una desviación, un insulto a las normas establecidas. Las escritoras chicanas cuestionan las políticas sexuales de los discursos chicanos y asumen sus efectos. Se consideran herederas de las alegradoras nahuas y, en consecuencia, combaten los ideales marianistas de herencia católica. Para ellas, la mujer ya no es la parte pasiva del discurso, el objeto; es el sujeto.
Ser el sujeto en una tradición patriarcal puede ser entendido como una ofensa a Dios, la familia y las leyes de la comunidad. No ser una buena chica sacrificada que se deja controlar el cuerpo y las ideas supone faltar, ser una malcriada, una loose woman. En este contexto, ocupar espacios reservados a los hombres y prohibidos para las mujeres es pecado, exponer el cuerpo libremente es pecado, tener relaciones sexuales no autorizadas es pecado, ser la amante y no la mujer es pecado, no querer ser monja es pecado, querer a otra mujer es pecado. Las escritoras chicanas son pecadoras disidentes y transgresoras porque, no solamente dejan de perpetuar los ideales de la virtud femenina de la religión católica, sino que perturban toda clase de convenciones sociales. Son unas descaradas.
Las autoras chicanas miran y hablan como sujetos. Explican cosas que no se explican en el mundo chicano. Interrogan formas literarias canonizadas. Exploran cuestiones tabú. Describen sensaciones como el placer sexual, la decadencia física, la muerte, el aborto, la violación. Escriben sobre el cuerpo, la cara, los pechos, la vagina, la regla, las caderas... En un maravilloso capítulo de La casa de Mango Street, de Sandra Cisneros; la niña protagonista, “Caderas” Esperanza, habla con sus amigas de la utilidad de las caderas y argumenta: Un día te despiertas y allí están. Listas y esperando como un Buick nuevo con las llaves con el motor prendido. ¿Listas para llevarte a dónde? Sirven para cargar al bebé cuando estás cocinando, dice Rachel dándole más rápido a la cuerda de saltar. No tiene imaginación. Las necesitas para bailar, dice Lucy. Si no las tienes puedes volverte hombre. Nenny lo dice y lo cree. Ella es así por su edad. Pero lo más importante es que las caderas son científicas, sigo yo, repitiendo lo que Alicia ya me dijo. Por los huesos puedes saber si un esqueleto fue de hombre o de mujer. Florecen como rosas, le sigo porque obviamente soy la única que puede hablar con alguna autoridad; la ciencia está de mi lado. Los huesos un buen día se abren. Así nomás. Un día puedes decidir tener niños, y entonces ¿dónde los van a poner? Deben tener espacio. Los huesos dan de sí. Pero no tengas muchos porque el trasero se te ensancha, así es la cosa, dice Rachel, cuya mamá es ancha como lancha. Y nos echamos a reír. (Cisneros, 1994:50-51)
Las autoras chicanas parecen liberar el cuerpo de una cultura que lo ha marginado a lo largo de la historia. Se descubren intelectualmente y también físicamente, supone la base de la autoconciencia femenina. Las sociedades patriarcales han presentado el cuerpo de la mujer erotizado por la mirada masculina. Las autoras lo miran de forma diferente: rompen silencios, invierten roles, hablan de cosas innombrables, temidas, prohibidas. En esta necesidad de comunicación aflora el empeño de desenmascarar al propio yo, de chillar bien fuerte las palabras: “I am, I am, yo soy, yo soy”, que las mueve desde los años setenta.
Para las escritoras chicanas escribir es un acto de libertad, de resistencia, la alternativa al silencio. Supone una forma de encuentro con la alteridad, también su forma de expresión. La escritura se convierte en tierra de frontera, allá donde se ignora el orden establecido, donde se denuncian las intolerancias, donde se reflexiona sobre la maniobra de poder que es la misma escritura. Esta condición de ser y no ser les exige excelencia observadora, mediadora y seleccionadora. La proyectan metafóricamente en sus textos: escribir implica observar como las etnógrafas, hacer de mediadoras como las traductoras y seleccionar los ingredientes adecuados como las cocineras.
Las autoras chicanas son historiadoras, testimonios de primera fila. Describen hechos, reproducen una realidad para poder asumir sus consecuencias. Examinan las sociedades americana y mexicana de final del siglo
Analizan las representaciones de las mujeres y los valores e instituciones que las mantienen en determinadas jerarquías. Son periodistas de una época y un tiempo que quieren recordar y que se recuerde. De esta forma confrontan las paradojas etnográficas: las dificultades y contradicciones de describir un sistema cultural sin la implicación del yo.
Son Malinches, transgresoras culturales, mediadoras lingüísticas. Viven en espacios limítrofes, entre dos comunidades, entre dos lenguas. El espacio privado suele ser mexicano; el público, americano. Son las traductoras de periódicos en lengua inglesa, cartas de la seguridad social, comunicaciones del Estado o notificaciones del ayuntamiento para las abuelitas, las madres o las primas y primos. Normalmente tienen que adaptar los valores mexicanos del pasado a los valores americanos del presente. Se resisten a perder las tradiciones, pero apuestan por la apertura y la contaminación.
También son cocineras. La cocina es uno de los espacios usuales en la literatura chicana. Se trata de un lugar donde se conecta el individuo con el colectivo, la creatividad de la cocinera con la tradición del grupo. Las cocinas chicanas están llenas de abuelitas, tías, madres e hijas que mezclan chiles con tomates, hacen guacamole, limpian duraznos o sirven salsas. Las mujeres se representan simbólicamente como las que proporcionan la comida, las que alimentan la comunidad. Por eso, la cocina es un espacio abierto a la sapiencia donde se hacen experimentos intelectuales, donde se mezclan bases desconocidas, donde cada receta es una historia.
En la literatura chicana el amor y el sexo se asocian con la comida: se comparan chiles con amantes, hacer el amor con hacer tortillas. En Sin ti yo no soy nada, un precioso poema de Beverly Silva, se relaciona al amado con todo tipo de manjares:
Tú eres la salsa en mi enchilada la carne en mi burrito la oliva en mi tamal el chocolate en mi mole el chile en mis frijoles la tequila en mi margarita. Seguramente yo puedo vivir sin ti, mi amor. (Silva, 1993:359)
La cocina no es el único espacio femenino de creación. Nos invitan a escribir en el baño, en el autobús, en el trabajo, durante las comidas, al amanecer, cuando estamos depresivas, cuando limpiamos la ropa, cuando nos han herido, cuando nos invade la pasión o la compasión, cuando no podemos hacer nada más que escribir. La escritura transgrede situaciones, espacios y personas. En Mi poesía / My poetry. María Herrera-Sobek deja claro que los efectos de la escritura sobrepasan relaciones y responsabilidades:
Mi poesía surge entre chillidos de niños y esposos lastimados por la exposición de pluma que sangra y deja gusanos destripados en las páginas.
Mi poesía me asalta entre ríos de caricias que recibo de impacientes amantes en desesperada competencia con mi pluma. (Herrera-Sobek, 1993:298)
Aunque escribir es una miríada de transformaciones emocionales, siempre hay alguna cosa material como el papel y la tinta que interviene en el proceso. Las escritoras chicanas metaforizan este material y lo presentan como una extensión de la problemática de escribir. El papel en blanco representa la imagen de la creatividad. Es el todo y el nada, el principio y el final para la escritora. El papel sujeta a los significados, la tinta los materializa. El papel es blanco, la tinta roja. Escribir es parir, dolor, una herida interna; y la tinta es la sangre que sale de las entrañas más puras. El útero femenino es el origen de la escritura, el principio del principio.
En conjunto podemos decir que las obras de estas escritoras no se adhieren a ninguna escuela determinada, aunque se caracterizan por la intensa búsqueda de las propias raíces y la necesidad de retratar y subvertir la sociedad que les rodea.
Por un lado, conviven con las vírgenes, los arquetipos y las heroínas del pasado chicano: las manipulan, las fusionan, las subvierten y las presentan con atributos diferentes de los tradicionales. Una idea se repite texto tras texto: para representar la realidad chicana hay que aunar mitos, leyendas y religiones, hacer evidente el multiculturalismo inherente de la comunidad. Las protagonistas son desde vírgenes de Guadalupe, diosas nahuas como Coatlicue o Tlazolteolt, guerrilleras y soldaderas de la Revolución Mexicana, brujas y curanderas, hasta heroínas arquetípicas como La Llorona o La Adelita.
Por el otro, reconstruyen escenas del presente chicano, siempre tratadas desde el mundo específico de la mujer. Son retratos subversivos ricos en imágenes y simbolismos llenos de ternura que a menudo representan dramáticas injusticias sociales. Todos comparten una sensación de fortaleza femenina reveladora, desde narraciones y poemas aparentemente inocentes para niños y niñas o para adolescentes, descripciones irónicas de situaciones cáusticas, hasta cuadros familiares que mezclan excentricidad y dulzura.
En conclusión, las escritoras chicanas son ciudadanas de territorios fronterizos y lo reflejan en sus textos. Como mujeres y como escritoras viven en muchas fronteras: entre las divinidades católicas y las indias, entre la tradición y la globalización, entre la clase media y la trabajadora, entre el barrio negro y el blanco, entre las y los mexicanos de aquí y las y los mexicanos de allá, entre lo real y lo imaginario... Se sienten a gusto en las fronteras mentales, sociales y geográficas del mundo anglosajón e hispano, donde intentan acercar dos mundos; para decirlo como Sandra Cisneros (Merino, 2003) “condenados a entenderse”.
Hemos llegado al final de nuestro textual viaje. Un viaje por la literatura chicana femenina que nos muestra cómo la mujer puede hablar por medio de la escritura. Escribir otorga el privilegio de la voz. Les permite, nos permite, expresarnos y ser escuchadas. Las autoras chicanas han contribuido a este propósito femenino: han luchado y siguen luchando para pasar de ser diosas mudas a ser sujetos con el poder de la palabra, de ser vírgenes a ser guerrilleras.
Con cada gota de mi sangre con todo mi mente y mi ser con cada suspiro pensamiento lágrima y anhelo con cada coraje que paso y en cada demuestra de amor En cualquier momento que me encuentras Guerrillera soy. (Hernández, 1993:232)
Citas
- Alarcón N.. “Traddutora, traditora: a paradigmatic figure of Chicana feminism”. Cultural Critique. 1989;57-87.
- Third woman: the sexuality of Latinas. Third Woman Press: Berkeley; 1989.
- Anzaldúa G.. Borderlands/La Frontera. Aunt Lute Books: San Francisco; 1987.
- Making face, making soul/Haciendo caras: creative and critical perspectives by feminists of color. Aunt Lute Books: San Francisco; 1990.
- This bridge called my back. Kitchen Table: Nueva York; 1983.
- Bornstein Miriam, RebolledoRivero “Toma de nombre”. 1993;80-80.
- Calvillo-Craig Lorenza, Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. “I am the daughter of my parents”. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. 1993;83-83.
- Camarillo Lydia, Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. The University of Arizona Press: Tucson; 1993.
- Castillo A.. The Mixquiahuala letters. Bilingual Press/ Editorial Bilingüe: Binghamton; 1986.
- Castillo A., Norton W. W.. So far from God. Nueva York; 1993.
- Castillo A.. Massacre of the dreamers: essays on Xicanisma. University of New Mexico Press: New Mexico; 1995.
- Castillo A., Norton W. W.. Loverboys. Nueva York; 1996.
- Castillo A.. Peel my love like an onion. Doubleday: Nueva York.; 1999.
- Castillo D.. Talking back: toward a Latin American feminist literary criticism. Cornell University Press: Nueva York; 1992.
- Chávez D.. The last of the menu girls. Arte Público Press: Houston; 1986.
- Castillo A.. Face of an angel. Farrar: Nueva York; 1994.
- Cisneros S.. The house on Mango Street. Vintage Contemporaries: Nueva York; 1991.
- Cisneros S.. Woman hollering creek and other stories. Vintage Book: Nueva York; 1992.
- Cisneros S.. Una casa en mango Street. Ediciones B.: Barcelona; 1992.
- Cisneros S.. Érase un hombre, érase una mujer. Ediciones B: Barcelona; 1992.
- Cisneros S.. La casa en Mango Street. Vintage Español: Nueva York; 1994.
- Cisneros S., Knopf Alfred A.. My wicked wicked ways. 1994.
- Cisneros S.. Loose woman. Vintage Contemporaries: Nueva York; 1995.
- Cisneros S.. “Guadalupe the sex goddess”. Ms. 1996;43-46.
- Cisneros S.. El arroyo de la Llorona. Vintage Español: Nueva York; 1996.
- Caramelo. Nueva York; 2002.
- Corpi L.. Cactus Blood. Arte Público Press: Houston; 1995.
- Cota-Cárdenas Margarita, Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. “Crisis de identidad”. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. 1993;88-90.
- Galván R.. The dictionary of Chicano Spanish. NTC Publishing Group: Lincolnwood; 1996.
- Godayol P.. Espais de frontera. Gènere i traducció. Editorial Eumo: Vic; 2000.
- Veus xicanes. Contes. Eumo Editorial: Vic; 2001.
- Hernández Inés, Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. “Guerrillera soy”. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. 1993;232-232.
- Herrera-Sobek M., Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. “Mi poesía / My poetry”. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. 1993;298-298.
- Herrera-Sobek M.. Chicana writers: on word and film. Third Woman Press: Berkeley; 1995.
- Las formas de nuestras voces: chicana and mexicana writers in México. Third Woman Press: México; 1995.
- “Bordering culture: traduciendo a las chicanas”. Voices of México 37. 1996;103-108.
- La Chrisx, Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. “La loca de la raza cósmica”. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. 1993;84-87.
- Lizárraga Sylvia, Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. “The gift?”. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. 1993;91-92.
- Merino J. C.. “Caramelo chicano: la escritora Sandra Cisneros reinventa el idioma inglés a la manera fronteriza”. La Vanguardia. 2003.
- Mora P.. Nepantla: essays from the land in the middle. University of New Mexico Press: Albuquerque; 1993.
- Mora P.. House of houses. Beacon Press: Boston; 1997.
- Esta puente, mi espalda. Ism Press: San Francisco; 1988.
- Ponce M. H.. Recuerdo: short stories of the barrio. Adams & Associates: Tujunga; 1983.
- Ponce M. H.. The wedding. Arte Público Press: Houston; 1990.
- Ponce M. H.. Hoyt Street. An autobiography. University of New Mexico Press: Albuquerque; 1993.
- Home girls: chicana literary voices. Temple University Press: Filadelfia; 1996.
- Rebolledo T. D.. Women singing in the snow: a cultural analysis of Chicana literature. University of Arizona Press: Tucson; 1995.
- Rebolledo T. D., Rivero E. S.. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. The University of Arizona Press; 1993.
- Tucson. Silva Beverly, Rebolledo Tey D., Rivero Eliana S.. “Sin ti yo no soy nada”. Infinite divisions. Anthology of Chicana literature. 1993;359-359.
- Tafolla C.. Curandera. M & A Editions: San Antonio, Texas; 1983.
- Tafolla C.. To split a human: mitos, machos y la mujer Chicana. Mexican American Cultural Center: San Antonio, Texas; 1985.
- Chicana lesbians: the girls our mothers warned us about. Third Woman Press: Berkeley; 1991.
- Living Chicana theory. Third Woman Press: Berkeley; 1998.
- Valdés G.. Puentes y fronteras: coplas chicanas. Castle Lithograph: Los Angeles; 1982.
- Valenzuela L.. “Translation on the border: la smart cookie en su low rider”. ATA Chronicle. 1996; 25(1):10-11.
- Villanueva A.. Naked ladies. Bilingual Press: Tempe, Arizona; 1993.
- Villanueva A.. Desire. Bilingual Press: Tempe, Arizona; 1998.
- Villanueva A.. Luna’s California poppies. Bilingual Press: Tempe, Arizona; 2000.
- Vermonters H. M.. Under the feet of Jesus. Dutton: Nueva York; 1995.