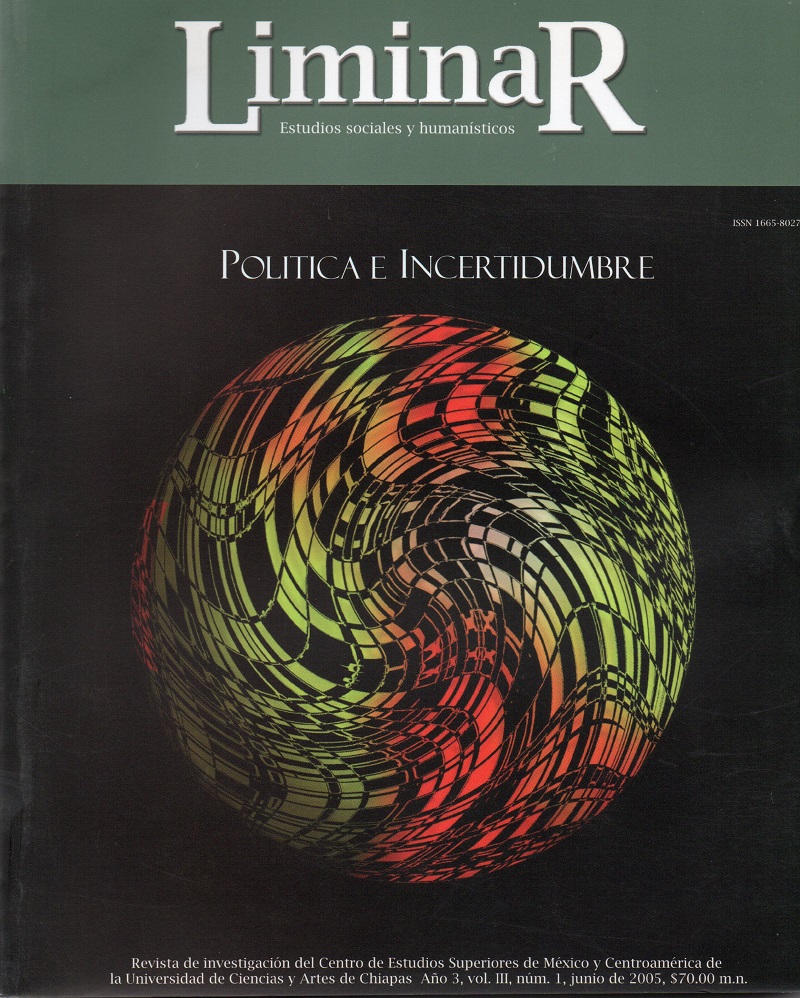| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 485 | 507 |
Resumen
En el presente escrito analizo el discurso y la acción política del Frente Zapatista de Liberación Nacional entendiendo que su discurso político permitiría sentar la posibilidad de una concepción
práctica de la política pensada en términos no sólo
instrumentales, sino también comunicativos.
Las reflexiones sobre la participación de las organizaciones sociales, civiles y políticas han ocupado uno de los espacios centrales del debate intelectual y político en los últimos años. Éste es enriquecido por la diversidad de actores sociales y colectivos que edifican esferas públicas de discusión y de acción independientes de las instituciones políticas. 1
En el andar político de nuestro país, si bien los partidos se han sometido a procesos de institucionalización interna y las distintas reformas al sistema electoral realizadas desde 1977 nos permiten hablar de un sistema de partidos que fortalece las alternativas electorales y contribuye a la imparcialidad institucional; lo cierto es que asistimos a crecientes y diversas expresiones de participación generadas en espacios que no son propiamente los ofrecidos por las instituciones de nuestro sistema político. Con lo anterior, me refiero al afluente de expresiones generadas desdela sociedad civil cuya génesis se ubica en recintos alternos a los de las instituciones públicas-políticas concebidas para dichos fines; y no sólo eso, sino que surgen ante la incapacidad de dichas instituciones de absorber muchas demandas, deseos, intereses y aspiraciones de los hombres y mujeres que moramos en este país. En este sentido, es posible comprender la acción de las organizaciones sociales, civiles y políticas si asentimos que buscan y generan formas de participación política más allá de las instituciones de dicho sistema político, y que la mencionada búsqueda es una contribución al fortalecimiento de la democracia en México, porque permite establecer puentes de entendimiento entre los ciudadanos desde el momento en que éstos se involucran en la construcción colectiva -agonal y comunicativa- de su vida política.
Esto es precisamente lo que pretende hacer el Frente Zapatista de Liberación Nacional -FZLN-: generar formas de discusión y acción distintas a las imperante sen la democracia representativa.2
En el presente escrito analizo el discurso y la acción política de esta organización partiendo de la siguiente tesis: entendido, idealmente, que el discurso político del FZLN permitiría sentar la posibilidad de una concepción práctica de la política pensada en términos no sólo instrumentales, sino también comunicativos. Sin embargo, en su misma acción política se encuentra el germen del ofuscamiento de dicha posibilidad.
Este artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: después de una descripción general del FZLN (I), analizo el contenido de su discurso político partiendo del concepto que tiene de la pluralidad política, los fines de la acción y la formación de esferas autónomas de opinión; asimismo, analizo la traducción de dicho discurso en la acción política de esta organización (II). Enseguida hago lo propio con la concepción del FZLN sobre la militancia y el ejercicio de la misma (III). Al final concluyo reflexionando en torno a los escollos que el mismo FZLN se impone en el ejercicio de su acción política (IV).
Antes de iniciar, resulta pertinente aclarar qué entiendo por acción política y por discurso. La acción política puede ser entendida básica, pero alternativamente, en dos dimensiones: la instrumental y la comunicativa. La acción política entendida en su dimensión instrumental -en relación con la correspondencia medios-fines- tiene varias connotaciones. La primera de ellas es la utilitarista: en pos de la persecución del fin se justifica la manipulación y degradación de todo aquello que desempeña un papel como medio en el proceso de la acción. En este sentido, las personas y las interacciones sociales que se tejen entre ellas, son rebajadas a meros utensilios que se usan, se desechan o pervierten según los fines de la acción.
La segunda es su connotación elitista. ¿Quiénes pueden participar de la acción política? ¿Quién determina los fines y los medios de la misma? A la primera pregunta se responderá que los expertos, es decir, aquellos que dominan las técnicas y conocen las reglas de los procedimientos políticos -verbi gratia: los “notables” en los inicios de la democracia moderna, los tecnócratas en los años de la democracia mediática-. A la segunda pregunta se responderá que aquellos que detentan el monopolio de los instrumentos para el ejercicio de la violencia (Weber dixit). Todos los demás hombres y mujeres -la gente común- cumplen la función “legitimante” de delegar a aquéllos su voluntad política a través del voto.
La tercera es su connotación de parcialidad. En efecto, la acción política cortada al talle en su dimensión instrumental queda desprovista de toda base normativa. Los principios fundacionales del estado moderno -igualdad, democracia, libertad- quedan transmutados en mera retórica. Su lugar es ocupado por los criterios sistémicos de la eficacia y la eficiencia; los cuales, disfrazados de una supuesta neutralidad, son incapaces de “abrir el mundo en su multilateralidad” (Estrada, 2001: 95) y de revelar la participación de los ciudadanos más allá del voto y de las encuestas.
La acción política-instrumental es estratégica cuando los participantes realizan sus propósitos influyendo en las decisiones de los otros participantes. De este modo, cada participante “se orienta en la consecución de su propio éxito y sólo se comporta cooperativamente en la medida en que [el resto de los participantes] encajan en su cálculo estratégico de utilidades”. (Habermas, 1989:126s). Aquí, el discurso político se realiza mediante enunciados de intención y se juzga con criterios de eficacia según su capacidad de influir en las decisiones y en la conducta de los otros. En otras palabras, el discurso cumple la función de servir a los intereses particulares de los involucrados en la acción.
Por su parte, la acción política entendida en su dimensión comunicativa privilegia el entendimiento y la cooperación a la manipulación y la fuerza, la pluralidad a la homogeneización, los consensos a la negociación,3 los medios o procedimientos a los fines y resultados, la contingencia a la eficacia.4 La acción política comunicativa puede definirse como “la capacidad de iniciar algo nuevo desde la libertad en cooperación con nuestros semejantes”. (Estrada, 2001:69). Así entendida, la acción no establece continuidades sino rupturas; parte de la pluralidad de los diferentes para arribar al entendimiento a través del discurso. Su justificación no descansa en el futuro -la persecución del fin-, sino en el pasado -el acto fundacional de la comunidad política que liga a los ciudadanos mediante recuerdos, valores y creencias comunes que dan sentido y dirección a su convivencia política-. En la dimensión comunicativa de la acción política, los actores sociales construyen su igualdad al insertarse de palabra y obra en las interacciones sociales que edifican su vida política: son iguales porque son libres de decidir el rumbo de su convivencia política. Mediante la acción política comunicativa estos actores son capaces de construir esferas autónomas de formación de opinión y de acción, las cuales son los espacios en donde los actores se encuentran mutuamente, reconociéndose en tanto hombres y mujeres, para crear redes de relaciones sociales que les permitan, en términos simples y llanos, tematizar problemas comunes y organizarse para resolverlos.
En la acción política comunicativa el discurso se produce en condiciones de simetría que garantizan la participación discursiva de cualquier persona y la problematización de temas antes no susceptibles de cuestionamiento, excluyendo toda coacción que no sea la del mejor argumento. Así, el discurso reclama su fuerza vinculante mediante el intercambio de argumentos donde los participantes clarifican sus propios puntos de vista, cuya confrontación con los demás se presume exenta de intereses egoístas. (Sahuí, 2002:81).
En resumen, en la acción política-estratégica el discurso tiene la función de mover al oponente para formarse las opiniones o intenciones que convienen a los propósitos propios. En la acción política-comunicativa, el discurso sirve únicamente a la búsqueda cooperativa del entendimiento para definir los planes de acción. De este modo, mediante el discurso, proponente y oponente tematizan pretensiones de validez que se han vuelto problemáticas y, parafraseando a Habermas, examinan con razones, y sólo con razones, si procede reconocer o no la pretensión defendida por el proponente.
I
El Frente Zapatista de Liberación Nacional es una organización política que surge a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN- con la publicación de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona en 1996. En ésta, el EZLN hace una llamado a formar una “fuerza política” con todas las personas que no estén organizadas y que estén dispuestas a no pretender escalar puestos de elección popular, y a impulsar la transición a la democracia. (FZLN:2001:26-35). El FZLN se distingue del EZLN por ser una organización civil y no militar, aunque comparte la posición política de los rebeldes.
El FZLN está integrado por 1 460 militantes agrupados en 160 Comités Civiles de Diálogo (CCD).5 Éstos se encuentran en la base de la estructura organizativa del FZLN. Hay CCD en todo el país, con la excepción de Nayarit y Campeche. Los pertenecientes a cada estado se organizan en cinco “regionales” a la largo del país: Regional Norte, Centro-occidente, Golfo, Altiplano y Sur-sureste. Las reuniones “regionales” se celebran regularmente dos veces por año. Según los acuerdos alcanzados en el FZLN, a cada “regional” deberían de asistir dos o tres delegados por cada estado; no obstante, a las “regionales” asiste todo aquel militante del Frente con voluntad de hacerlo. En estas reuniones los participantes realizan “un balance político de los trabajos, y se coordinan para dar seguimiento a sus tareas”;6 elaboran una evaluación de su desempeño, identifican carencias y recursos y se coordinan para ser más eficientes en su trabajo. Además, se generan propuestas de acción y coordinación nacional que serán llevadas a la reunión de la Comisión de Coordinación Nacional (COCONAL). Misma que se reúne regularmente también dos veces por año. A la COCONAL, en términos formales, habrían de asistir dos delegados por estado -con derecho a voz y voto- quienes llevarían los acuerdos de sus respectivas “regionales”; sin embargo, de manera similar a las reuniones por región, a cada COCONAL asiste cualquier militante deseoso de hacerlo -también con voz y voto-.7 Un acuerdo invariablemente respetado en cada COCONAL es llevar a la misma los consensos alcanzados en cada regional. Si algún CCD llegase a la COCONAL sin haberse reunido previamente con su “regional” simplemente no tendría derecho a informar de su trabajo.8 En los documentos y principios básicos del FZLN se establece como máxima instancia de decisión al Congreso Nacional; sin embargo, el Frente no ha celebrado congreso alguno desde su fundación. De facto, la máxima instancia de decisión es la COCONAL.
Otra de las comisiones integrantes del FZLN es la Comisión de Coordinación Interna (COCOI). Como su nombre indica, la COCOI tiene la función de coordinar las tareas específicas del FZLN en todos los estados y “regionales” del país. Hasta hace poco estuvo conformada -seis años aproximadamente- por dos miembros del Frente en el DF. Actualmente, la COCOI se ve integrada por dos o tres miembros de cada regional quienes se eligieron hace un año. Cabe mencionar que, durante su elección, no se estableció la duración de su cargo.9 Sus funciones son recoger las propuestas y problemas planteados por todos los comités en el ámbito nacional para traducirlos en ejes de discusión de la COCONAL; además funge como mediación en los problemas internos entre los CCD. La COCOI es una instancia de coordinación pero, al menos en términos formales, no toma decisiones; lo cierto es que constituye un puente entre los CCD de todo el país con el fin de coordinar trabajos concretos.
Por último, cabe mencionar que los militantes desempeñan su acción política con organizaciones sociales o sectores específicos de la población -verbi gratia: colonos, comerciantes o campesinos- en un territorio compartido; habida cuenta, se coordinan y discuten sobre sus distintos trabajos para vincular a estas organizaciones o sectores con vistas a identificar sus necesidades como parte de un problema común, y así ir ampliando la dimensión -de local a regional- de “las resistencias”.
Hasta aquí en cuanto a la estructura interna, operativa y formal del Frente Zapatista. Veamos brevemente algo sobre las estructuras informales de autoridad: Los líderes del FZLN son aquellos que no fueron elegidos por los militantes de esta organización, sino por los zapatistas armados. Algunos de estos líderes forman parte de la COCOI, otros no se encuentran en ninguno de los órganos internos pero son reconocidos e identificados por los propios militantes. Les suele rodear un grupo reducido de jóvenes, quienes se caracterizan por su lealtad, obediencia, disciplina y, por ende, ausencia de criterio propio. Estos jóvenes tienen la función pragmática de seguir instrucciones, las cuales consisten, básicamente, en reproducir en todos los espacios de coordinación “el mensaje” de sus líderes. Dicho grupo de jóvenes es lo que otro militante llamó “emisarios” por su papel reproductor del discurso oficial.10
Para concluir con este primer apartado veamos en unas cuántas líneas algo sobre los orígenes sociales y políticos de sus militantes. Según datos de Madera Rentería (2001:153s), de los militantes del FZLN 80% tiene alguna experiencia de organización de izquierda: anarquistas, comunidades eclesiales de base, organizaciones no gubernamentales, organizaciones estudiantiles -como el Consejo General de Huelga de la UNAM-; organiza-ciones sociales -Asamblea de Barrios, Consejo Nacional Urbano y Campesino, sindicatos de maestros, electricistas, telefonistas-; partidos políticos -Partido Comunista, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Popular, Partido Mexicano Socialista, Partido de la Revolución Democrática-, entre otros. En cuanto a su origen socioeconómico cabe mencionar que 73% de los militantes está cursando o ha cursado estudios de nivel superior; de los cuales 20% tiene algún nivel de posgrado. Profesionistas son 60%, estudiantes 20% y otro 20% empleados, jubilados, autoempleados u obreros. Son hombres 60% y 40% mujeres. La mayoría de los militantes frentistas, 53.3%, tiene entre 20 y 29 años. El promedio de edad es de 29.53 años (Madera, 2001:159).
En resumen, sobre la estructura operativa del FZLN podemos decir tres cosas: es flexible y funcional; sus normas de funcionamiento no son motivo de problemas internos; y, por último, se autorreproduce mediante los vínculos que se establecen con otras organizaciones sociales o sectores descontentos con la autoridad política.
Ahora bien, ¿cómo se materializa lo anterior en la acción cotidiana de los CCD? En primer lugar, el FZLN parte de la existencia de distintos grupos de personas dispersos por todo el país, los cuales estarían dispuestos a organizar sus interacciones sociales con vistas a la obtención de fines comunes. A estos grupos de personas nosotros les llamaremos sujetos de protesta, quienes, además se caracterizan por criticar las decisiones de aquellos que deberían garantizar el orden y están dispuestos a expresar su insatisfacción. Una vez identificados, los militantes del Frente elaboran con éstos lo que llaman “auto-diagnóstico”, en palabras de un militante sirve para que aquellas personas con las que entran en contacto identifiquen de manera colectiva quiénes son y para qué están luchando.11 De hecho, el llamado “autodiagnóstico” tiene el objetivo de que los sujetos de protesta interpreten sus problemas comunes y sus demandas específicas bajo la lectura realizada por el zapatismo de la política y la economía en el país y el mundo.12 Si los militantes frentistas logran que los sujetos de protesta se identifiquen con el contenido semántico de este discurso, los últimos establecen nexos entre los militantes y otros sujetos de protesta que comparten los mismos problemas. De este modo, se va abriendo la posibilidad de generar más base militante. Hasta aquí, quienes realizan el trabajo son los militantes, además tienen la obligación de elaborar informes mensuales, cuya lectura y evaluación por parte de la COCOI le permitirá movilizar recursos en el FZLN, en el ámbito nacional, con el fin de establecer vínculos entre militantes y entre éstos y los sujetos de protesta.
Por supuesto, el mencionado trabajo cotidiano no se realiza exento de escollos. A decir de otro militante, el problema principal es cuando los sujetos de protesta piensan que para lograr objetivos necesitan establecer alianzas con la clase política, realizar gestión ante las autoridades competentes o conseguir algún puesto de elección popular -desde comisariado ejidal hasta presidente municipal-.13 Justamente estas opciones quedan descartadas a priori por el FZLN. Es decir, la lectura que hacen estos sujetos de protesta de sus problemas comunes y su posible solución es distinta de la lectura que hacen los frentistas. Mientras que para los últimos la única salida a los problemas es la vía de la movilización contenciosa; para aquéllos las instituciones políticas y las interacciones con la clase política abren posibilidades para una participación política institucionalizada, y evalúan que sería más costoso intentar vías autogestivas o contenciosas de participación. En estos casos, los militantes pretenden persuadir a los sujetos de protesta de la inviabilidad de estas opciones argumentando que ésa es una vieja forma de hacer política que no ha servido para lograr los cambios que se requieren. Si no logran convencer a los sujetos de protesta de abandonar la “vieja forma de hacer política” entonces los frentistas deciden romper los vínculos establecidos e ir en pos de contactos con otros sujetos.
II
El discurso político del Frente encuentra su génesis en los líderes de la organización; no obstante, dicho discurso es asimilado -crítica o acríticamente- por todos los militantes de la organización. En esta siguiente sección interpretamos en términos normativos tres ejes del contenido de dichas emisiones: I) la constitución de esferas públicas de formación de opinión; II) la pluralidad; y III) los fines de la acción.
En las sociedades modernas, el espacio de deliberación política por excelencia es el parlamento, mismo que se constituye como la expresión institucional de la voluntad política, empero su legitimidad, a diferencia de lo que cree la tradición liberal, no descansa en el voto, el cual es sólo un instrumento. La legitimidad de las decisiones tomadas en el parlamento descansa en el procedimiento por el que se llega a las mismas, es decir, en el intercambio de opiniones políticas. Para que pueda hablarse de un ejercicio de la soberanía popular es necesario que el sistema político recoja, además, las opiniones de la población generadas en las esferas autónomas de formación de opinión, ya que el sistema político también se ve influido por las iniciativas y demandas que generan los sujetos de protesta de manera autónoma a las instituciones.14 De este modo, para comprender el discurso político del Frente Zapatista y las esferas públicas autónomas de opinión es requisito que ubiquemos la formación de estas esferas de deliberación y acción a la manera de una sociedad descentralizada políticamente, o lo que es lo mismo, en las interacciones simples de los actores, su vida cotidiana, en el espacio de la sociedad civil: universidades, barrios, unidades habitacionales. Cualquiera de estos espacios sociales puede convertirse en plaza pública de deliberación, en auténticos recintos de lo político.
Ahora bien, siendo que el FZLN apuesta a la conformación de esferas autónomas de acción y deliberación política, no podemos menos que considerar su posición en relación con los partidos políticos, máxime cuando se generan constantes tensiones entre la voluntad política institucionalizada y las esferas públicas autónomas de opinión y acción. En el caso de los partidos políticos, además del rechazo a la posibilidad de pretender “cambiar el mundo” a través de algún puesto de elección popular, el antagonismo del Frente Zapatista a los mismos se cara política de los partidos políticos en México, y la oposición del FZLN a la representación política institucional.
Los reclamos a los partidos políticos mexicanos consisten en el desapego de éstos a los intereses de la mayoría de la población, en su incapacidad de transformar las políticas neoliberales, y en el manejo utilitarista que le dan a las movilizaciones sociales.15 En relación con la clase política, Javier Elorriaga16 señala: “precisamente aquí es donde está el meollo del asunto, en lo que conciben como negociación. La historia de gran parte de la oposición de este país ha sido terrible en este aspecto. A lo largo de los años hemos visto a movimientos [...] en todos los sectores [...] que justamente levantan una bandera de lucha, se movilizan, ganan cierto capital político y moral, y se sientan a negociar con el gobierno en turno, olvidándose en el proceso de la gente que representan y las banderas que levantan” (Elorriaga, 2003:20). Precisamente, cuando se apuesta por la negociación por encima de los consensos se maximizan los intereses particulares en detrimento del interés común. La negociación, cuando se trata de un conflicto entre una organización social o política y el gobierno, siempre es una salida razonable para la conciliación de intereses, pero un ejercicio de la soberanía popular va acompañado de una articulación dialogada de las demandas en términos consensuados, articulación generada no sólo en los espacios institucionales de decisión sino también en las esferas públicas autónomas de opinión y de acción.17
El FZLN y los zapatistas armados, en general,18 hacen una lectura del desarrollo histórico de los partidos políticos que los lleva a plantear la existencia de una severa crisis de la representación política institucional: “En la cuestión más general del zapatismo [...] hay un cuestionamiento a [...] los criterios básicos de la teoría clásica de la democracia representativa, en función de eso también se cuestiona la teoría del partido como tal; [la cual] tiene un criterio básico: no todos pueden dedicarse a la política. [Ahora bien,] el espacio en el que se vio el surgimiento de esta concepción partidista está roto y no ha surgido nada nuevo que sustituya este espacio. Entonces, si bien hay un aspecto fundamentalmente [...] de experiencia para analizar la desconfianza [...] del zapatismo a los partidos políticos en México, hay un problema en la mesa que todavía no está resuelto, es decir, la crisis de la democracia representativa [...]”.19 A la pregunta expresa de quesiera un objetivo del zapatismo la desaparición de los partidos políticos en México, Rodríguez Lascano es la cónico: “¡Ah no!, para nada [...] y es que ese es un punto muy importante, ese no es ni ha sido nunca elobjetivo del zapatismo”.20
Según el entrevistado, el Frente Zapatista no entabla relaciones con los partidos políticos ni centra su atención en una persistente crítica a los mismos, porque no desean actuar en función de las reglas de la clase política; la tarea del Frente va por otro lado, consiste en traducirla lectura que hace el zapatismo de la realidad nación a la todo el país, es decir, generar formas de organización social y política a partir de las necesidades, deseos, demandas y aspiraciones de los hombres y mujeres-que estén dispuestos y dispuestas a embarcarse en esta empresa- mediante el ejercicio de la soberanía: “La soberanía social quiere decir que tú puedes cambiar tu forma de vida, de relaciones sociales, sin necesidad de tomar el poder [...] Un movimiento como el de la universidad, cuando decide no aceptar los cambios del rector, está ejerciendo un nivel de soberanía social; los campesinos de Atenco que deciden que no se va a construir el aeropuerto en sus tierras, están ejerciendo un nivel de soberanía al decir: ‘no, aquí no se va a hacerlo que ustedes dicen, aquí se va a hacer lo que nosotros decimos’”.21
Esta concepción de la soberanía es congruente con la insistencia del FZLN en desplazar el centro de deliberación política del parlamento a los espacios cotidianos de los hombres y mujeres que no encuentran salida a sus demandas mediante los canales institucionales de representación: “El centro de la disputa no se ubica ya en espacios cerrados sino fundamentalmente en las calles, en los barrios, en los pueblos y en las comunidades [...]Lo que se ha creado es una nueva visión que permite ubicar redes o ríos subterráneos que logran un nivel de comunicación y de identidad” (Rodríguez, 2003a:11).2122
II) Cuando las y los frentistas hablan de pluralidad se refieren, en un primer momento, a que los “excluidos” del sistema político y del capitalismo es la mayoría de la población. En su Plan de acción, el Frente Zapatista se manifiesta: “Por el respeto y la promoción de los derechos de sectores sistemáticamente marginados y oprimidos, como mujeres, niños, ancianos, homosexuales, migrantes [sic], ser opositivos, discapacitados, etc”.23 Es decir, a diferencia de las organizaciones sociales de la izquierda del siglo XX en México -maoístas, trotskistas, leninistas, comunistas, etcétera-, el FZLN no identifica un sujeto social del cambio histórico, sino una diversidad de sujetos de protesta con múltiples identidades sociales y diversas demandas políticas, pero igualmente potenciales de impulsar transformaciones sociales.
En un segundo momento, la pluralidad que reconocen alude a que las manifestaciones de rechazo a las “políticas excluyentes” del sistema político y del capitalismo pueden adquirir todas las formas posibles. La autopercepción del Frente Zapatista es la de ser una organización más en un “mar de rebeldías”,24 lo cual implicaría, en términos ideales, entablar relaciones dialógicas con el resto de los sujetos de protesta para edificar puentes de entendimiento y posibilitar la creación de grupos organizados donde no existan. En este orden de ideas, la pluralidad sería entendida por las y los frentistas como la condición de construir un mundo distinto entre los diversos. En efecto, mencionamos una reunión celebrada en alguna comunidad zapatista chiapaneca entre el FZLN y la sociedad civil internacional, 1997, donde Sergio Rodríguez comenta: “se consideraba como una conquista la diversidad y se partía de la misma para establecer los nudos que permitían la lucha común: la bolsa de las bolsas de la resistencia” (Rodríguez, 2003a:11).
Asimismo, Javier Elorriaga declara: “[se trata de] construirse en un colectivo o colectivos, pues muchas herramientas pueden ser construidas si realmente pensamos que la diversidad es una de las necesidades para lograr el cambio” (Elorriaga, 2002:27). Según Rodríguez Lascano, los zapatistas pretenden construir un “NO que sirve para juntar, organizar y dar nuevas señales de identidad. Un NO que representa una barrera insoportable para el poder. Un NO que rompe con la voluntad de homogeneizar y hegemonizar. Un NO que respeta y promueve lo diverso y por eso suma y multiplica. Un NO que representa una nueva forma de comunicación y de transmisión” (Rodríguez, 2003b:12). Ahora bien, la defensa de la pluralidad que, en términos discursivos, hace el Frente Zapatista sería mucho más que una defensa para conservar lo que nos hace distintos, es decir, iría más allá de una defensa de la identidad cultural. Veamos.
La condición de posibilitar que los hombres entablen relaciones comunicativas sobre su convivencia política y discurran sobre las acciones que tienen que emprender para resolver los problemas que los afectan como colectividad, es la pluralidad. En este sentido, la defensa de la pluralidad por parte del FZLN sería para mantener viva la posibilidad de la participación política de los ciudadanos en la construcción de las acciones y decisiones que edifican su vida política; posibilidad que se ve negada, según ellos, dadas las pretensiones de “homogeneizar y hegemoneizar”25 del sistema político y del capitalismo. Se trataría de una defensa por la transformación del mundo mediante la autonomía y la autorrealización individual y colectiva. De este modo, el reconocimiento de la pluralidad no se reduciría a la tolerancia, es decir, al respeto por las opiniones o prácticas de los otros; reconocerse como diferentes implicaría adoptar una actitud dialogante y tener la disposición de llegar al entendimiento con los otros y otras, lo cual significaría que mediante el reconocimiento de la pluralidad no se formarían plexos sociales instrumentales, sino relaciones discursivas con miras a la transformación del mundo común. En este sentido, la defensa de la pluralidad que, discursivamente, hace el Frente Zapatista sería, asimismo, una defensa por crear espacios de participación política que rebasen las barreras institucionales del sistema político, el cual negaría las posibilidades de participación política más allá del voto y de la negociación. Mediante la defensa de la pluralidad, el FZLN estaría defendiendo la diversidad de las identidades de los actores sociales quienes no tendrían que asumir características predeterminadas para constituirse en actores políticos: cualquiera podría participar de la acción política. En los espacios de discusión y de acción que el Frente se empeña en crear, los protagonistas de la política no son los políticos profesionales o las personas más ilustradas, sino la gente “común y corriente”, nuevamente: campesinos, amas de casa, estudiantes, desempleados, trabajadores, etcétera.26
Es más, mediante el reconocimiento discursivo de la pluralidad, el FZLN construiría una identidad política que no se identificaría con el sujeto universal de la modernidad -el proletariado, la raza, el individuo civilizado, el pueblo, el hombre, etcétera-, ni con el origen étnico homogéneo de la concepción moderna del estado-nación.
Ahora bien, la pluralidad del Frente tiene límites: en ese llamado a la diversidad sólo caben aquellos que desean organizarse en contra de las “imposiciones” del capitalismo y del sistema político. En este acuerdo mínimo no entran las ONG ni los intelectuales. El distanciamiento del FZLN respecto a ellos se debe a que éstos, en su opinión, han sido cooptados por las “amables telarañas del poder”27 a través de su inclusión en la elaboración de proyectos y programas gubernamentales y “a través de estímulos económicos, servicios subcontratados y espacios en los medios de comunicación para generar una opinión pública favorable a la transición democrática reducida a las elecciones y a la alternancia de partidos en el gobierno” (López y Rafael Álvarez, 2003:43). Detrás de esta posición se encontraría un rechazo, al menos discursivo, a una concepción utilitarista de la política. El FZLN se negaría a concebir la acción política como un instrumento para alcanzar un financiamiento para algún proyecto de asistencia o algún espacio para difundir ideas que favorecieran la reproducción de la lógica de dominación del sistema político: “[C]uando nosotros hablamos de caminar en unidad, más que un buscar un final [sic] ya definido, nos ponemos de acuerdo en el respeto a la diversidad, en la preponderancia de lo ético sobre lo útil y en la importancia que le damos al caminar [...] más que al llegar” (Elorriaga, 2003b:11).
Así, dejamos el tema de la pluralidad y entramos a otro semejante de toral para comprender el discurso del Frente Zapatista, me refiero a los fines de la organización. El FZLN, a diferencia de las organizaciones sociales tradicionales de izquierda, afirma no tener un fin predeterminado mediante el cual oriente y evalúe sus acciones (verbi gratia: la toma del poder estatal, la dictadura del proletariado o la Revolución). El FZLN insiste mucho en que para esta organización es más importante el camino que van andando en su acción política que la persecución de un destino ineluctable. En relación con “los partidos políticos y toda la clase política que camina tras ellos”, Javier Elorriaga manifiesta: “No luchamos por lo mismo, por eso no podemos caminar juntos. Ya tienen decidida la meta, por eso todo se vale en su carrera en línea recta, mientras que otros nos detenemos a cada instante para platicar con otros [sic] no de la meta, sino del camino” (Elorriaga, 2003b:11s). No obstante, Elorriaga señala que “hay que destruir al capitalismo, para eso tenemos que construir nuevas herramientas, no usar las que de por sí están para que sobreviva [el capitalismo]. Sin esta radicalidad, podemos ver esfuerzos honestos por cambiar las cosas, pero nunca veremos realmente ni una revolución democrática ni una liberación nacional” (Elorriaga, 2002:26). Aquí tenemos, pues, una contradicción; o sea, hay un fin claro: destruir al capitalismo mediante una revolución democrática y la liberación nacional. ¿Los medios? Los otorga el zapatismo, tan solo hay que seguirlos.
Otra contradicción en el discurso político del FZLN es la referida al supuesto rechazo a que su acción política esté guiada por teorías de alcance universal. Sergio Rodríguez señala en torno a este punto: “El zapatismo no tiene y no busca tener una teoría universalista [...] El zapatismo no tiene una teoría atemporal [...] El zapatismo lleva a cabo una elaboración teórica producto de su experiencia [...] Lo que guía la teoría zapatista es su práctica, y por lo tanto, aquélla siempre representa un asedio de ésta. Y siempre la segunda será más rica que la primera [...]. El objetivo fundamental de esta teoría aproximativa [...] es [...] tratar de transformar” (Rodríguez, 2003b:10). En este sentido, dado que no habría universales onmi comprensivos, la reflexión que lleva a cabo el FZLN sobre su acción política giraría alrededor de la acción política misma; es decir, el análisis de esta organización se basaría en lo que resulte de entablar interacciones sociales con los hombres y mujeres con quienes pretende construir “una nueva forma de hacer política”, y en el análisis colectivo que harían de su propia acción política. Sin embargo, el FZLN sí tiene una teoría de pretensiones universalistas, la cual es la lectura postmarxista que realizan los líderes del desarrollo histórico del capitalismo cuyo punto central radica en “la fragmentación” que el capitalismo realiza en todas las esferas de la vida social y privada en cualquier lugar del mundo desde hace cuatro siglos,28 y en las transformaciones históricas del estado moderno: “Si en la política ‘antigua’ el Estado era la ‘madre’ del individuo… en el mundo globalizado el Estado no puede ya cumplir esta función… El vientre materno es ahora esa megaesfera que algunos llaman todavía ‘planeta tierra’. El ‘ciudadano’ ya no es el miembro de la polis, sino el navegante de la megápolis, por tanto necesita ‘otros’ conocimientos y habilidades que el estado nacional no le puede ofrecer”.
El estado nacional tiende ya a no ser más el encargado de la reproducción de los hombres sino el administrador-contenedor de los desórdenes de esa reproducción. El megapoder, ese ente del que poco se sabe, ahora impone una reproducción más importante: la del dinero.
“La lucha contra la globalización del poder y contra su sustento ideológico, el neoliberalismo, no es exclusiva de un pensamiento o de una bandera política, ahora son muchas las fuerzas que resisten y luchan contra el neoliberalismo” (Marcos, 2003).
En efecto, la “teoría” de los zapatistas no sólo se caracteriza por su simpleza, sino por sus pretensiones universalistas. Un planteamiento sin estas pretensiones sería aquel que estuviera acotado a las necesidades y aspiraciones de un grupo de ciudadanos en un contexto local específico. En su acción política, el FZLN pretende demostrar la validez de su “teoría” -que no es suya, sino de los zapatistas armados- señalando constantemente la “fragmentación” de las relaciones humanas y la crisis de la democracia representativa. De esta forma, pretende conjurar la contingencia y articular, homogeneizando, a los sujetos de protesta en su discurso político.
Ahora bien, ¿cuál es la expresión fáctica del discurso político del Frente? Aquí sostenemos que, guarecido bajo el discurso oficial, el FZLN, lejos de abrigar interacciones comunicativas reguladas mediante argumentos y libres de coacciones -es decir, lejos de construir democráticamente el curso de su acción política-, guarda en su interior interacciones excluyentes teñidas de dogmatismo.
Como dijimos en párrafos anteriores, en el FZLN no existen los grupos de interés -lo que en el lenguaje de los actores sociales se denomina “corrientes”-. Entre todos los militantes frentistas existe el consenso implícito de que su acción política está regulada por los principios zapatistas -“mandar obedeciendo”, “un mundo donde quepan muchos mundos” y “para todos todo”-, y que esos principios se traducen en ciertas normas de acción -no establecer alianzas con la clase política, no aspirar a la toma del poder político y no realizar gestión administrativa-. Estas normas y principios constituyen un acervo normativo. En general, para ser militante del Frente es condición que se comparta dicho acervo; el cual se constituye en punto de referencia común que permite a los frentistas generar un sentido de pertenencia a una colectividad e identificarse en oposición normativa a la autoridad política institucional. En este sentido, para la militancia los principios y las normas que, en términos ideales, rigen su acción política, no son objetivaciones exteriores, ajenas y extrañas a su propia subjetividad; por el contrario, los militantes reconocen intersubjetivamente la validez de ese acervo normativo.29 Ahora bien, concomitante a ese reconocimiento está la creencia en la autoridad de los líderes del FZLN. Veamos.
Los militantes no decidieron colectivamente que los ejes de su acción iban a ser el mandar obedeciendo y la no toma del poder; por el contrario, estos principios y normas son anteriores a ellos; su génesis se encuentra en el discurso de los zapatistas armados, quienes “reclaman para sí el monopolio del uso legítimo” de su discurso: “Somos zapatistas. Hay quien es zapatista con un pasamontañas y hay quien es zapatista y no tiene pasamontañas, en ese sentido si empiezan a discutir [dirigiéndose a los militantes del FZLN], si el Frente va a tener una posición distinta al EZLN, distinta al zapatismo, entonces el Frente Zapatista debe quitarse el zapatista de su nombre. Y si va a querer ser zapatista, deber ser la misma política del EZLN, por otros medio y en otros lugares […] No concebido que dos organizaciones zapatistas tengan posiciones diferentes sobre un mismo problema, una de las dos no es zapatista. Y hoy les decimos que nosotros no vamos a dejar de ser zapatistas” (Marcos, 1999).
Pues bien, ese monopolio discursivo del EZLN se extiende hasta los líderes del FZLN; de este modo, los militantes no escuchan en la palabra de sus líderes la opinión personal de éstos, sino que escuchan la voz del EZLN. En consecuencia, lo que enviste de autoridad a los líderes del Frente no es el contenido de su discurso, sino la identificación de ese discurso con la autoridad moral del EZLN, y para la mayoría de los militantes frentistas esta autoridad es incuestionable.30
Lo anterior tiene graves consecuencias para el discurso y la acción política del FZLN; me refiero a la ausencia de discusión colectiva sobre el curso de la propia acción y a la paralela marginación o exclusión de aquellos quienes guardan, al menos, un poco de distancia frente al discurso oficial.
En efecto, las participaciones discursivas en reuniones del FZLN -sean estatales, regionales o nacionales- no plantean cuestiones sustantivas; no se discute a partir de una evaluación desprejuiciada de la acción política cotidiana, el curso que ha de seguir la acción de todo el Frente; por el contrario, dichas participaciones tienen una connotación demostrativa en el sentido de que reafirman lo dicho por los líderes mediante ejemplos obtenidos de su acción cotidiana con los sujetos de protesta. De hecho, es muy común que en estas reuniones las participaciones incluyan la frase: “como dijo Javier”, mediante la cual pretenden legitimar su propia participación. De este modo, las participaciones son sumamente reiterativas y las conclusiones generales no difieren sustancialmente de lo planteado por los líderes: “En los CGR las discusiones eran vacías, el peso de la palabra de... era sobresaliente, él dejaba que todos hablaran pero el final él terminaba diciendo: ‘es esto’. Esas reuniones eran como de un club; ahí no había tanta democracia, cuando se votaba eran votos influenciados por la palabra de... Todos los demás aceptábamos que él dijera la última palabra.
Muchos de los militantes iban a esas reuniones únicamente para llenar vacíos existenciales. Los CCD que tenían trabajo político realmente serio eran más independientes de esas reuniones”.31
La ausencia de discusión colectiva también implica que no todos tienen el mismo derecho de participar en la definición común de una situación a resolver. Veamos lo anterior con un ejemplo: En una de las reuniones de la COCONAL se suscitó el siguiente problema. Hasta el momento en que se celebraba esta reunión, el FZLN nacional se encontraba realizando su acción política auspiciado bajo determinada lectura de la realidad nacional cuyo contenido no viene al caso mencionar. Sin previo aviso, los líderes de la organización plantean en dicha reunión que “el sustento teórico” -es decir, la lectura que hacían de la realidad- de su acción política tal como la venían realizando en los últimos dos años estaba errado; dijeron por qué consideraban que era así, cuál era el nuevo “sustento teórico” y cómo se iba a transformar su acción política a partir de ese momento. Entre las múltiples participaciones que sucedieron cabe mencionar la de un militante quien señaló, palabras más palabras menos: “me parece que los compañeros que han propuesto que abandonemos el trabajo que veníamos realizando, al menos debieron preguntarnos al resto de los militantes qué opinábamos sobre estos cambios y no nada más llegar a decirnos ‘esto ya no se va a hacer y ahora se va a hacer esto otro’”. Ante esta intervención uno de los líderes respondió que “los militantes del FZLN no han demostrado tener el nivel de discusión necesario como para que se les considere en las decisiones”. Nadie, en aquella ocasión, intervino en contra de esa afirmación. En esta misma reunión, la autora de este artículo le preguntó a uno de los “emisarios” qué opinaba sobre la discusión, a lo que él contestó: “pueden discutir lo que sea, pero la decisión ya está tomada, esto [refiriéndose a la decisión de los líderes] es lo que se va hacer”.
La exclusión hacia los críticos parte del hecho de que el discurso oficial de los líderes es concebido por muchos militantes como la Verdad; para ellos, no hay otra organización política ni otro método de trabajo que tenga la validez del discurso y la acción del Frente: “En una reunión [uno de los militantes] dijo que podía comprender que aquellos que habían luchado en otros movimientos se sintieran mal porque su método fracasó. ¡Lo cual equivaldría a decir que no sirvió de nada ninguna lucha del pasado sino sólo la que está realizando el Frente!
Hay muchos jóvenes que acaban de entrar al Frente, que trabajan mucho en la organización y que reproducen lo que dicen los líderes; estos jóvenes enseguida comienzan a devaluar nuestro trabajo”.32
En resumen, la acción política y el discurso del FZLN son coercitivos y doctrinarios. La “teoría” que el Frente asume como propia predetermina sus análisis; los cuales, responden más a las necesidades del FZLN que a las de los sujetos con los que entablan relaciones discursivas. En consecuencia, el curso de la acción política del FZLN no se construye desde la participación discursiva en condiciones de simetría, sino que se dictamina verticalmente sobre los militantes y sujetos de protesta.
III
La concepción de la militancia del FZLN también se impone normativamente sobre la individualidad de sus miembros. Veamos: “[La militancia] es [...] un proyecto de vida, algo que no se puede ir separando entre horas de chamba militante y horas de vida civil; ni un uniforme que se cuelga al salir de la chamba para usarse de nuevo al día siguiente; no, cuando la militancia es verdadera es permanente, las 24 horas, y al igual que sus sacrificios, nos trae también muchas recompensas, ni más ni menos que el irnos transformando en mejores seres humanos” (Elorriaga, 2003c:559). “[E]l militante de la izquierda [...] lo era de tiempo completo no porque se dedicara todo el tiempo a la lucha política [...], sino porque trataba de dedicar todo lo que hacía en su vida a construir un mundo nuevo; [actualmente, se trata de] recuperar críticamente el espíritu del militante que ponía su convicción de dedicar su vida a una causa por delante de sus intereses personales, profesionales e incluso familiares” (Jardón, 2002:48).
En estas citas se pueden apreciar tres aspectos del discurso político del FZLN a partir de la connotación prescriptiva que esta organización política le otorga a la militancia; me refiero a su carácter excluyente, jerárquico e ideológico.
Concebir así la militancia es discordante con uno de los ejes que dieron origen al FZLN, aludo específicamente a la “construcción de una fuerza política de nuevo tipo”. En los Documentos Básicos del FZLN se habla de éste como “Una organización que también debe construirse aplicando en su interior los ejes programáticos de DEMOCRACIA, JUSTICIA, LIBERTAD E
INDEPENDENCIA, que lucha por no caer en el doble discurso y en la doble moral. Que tiene en su objetivo actuar en su interior como propone a la sociedad que actúe. No queremos desarrollar un espacio de participación inhóspito”.33 Empero, de acuerdo con su imagen de la militancia, el FZLN dista mucho de ser un espacio hospitalario. En efecto, quienes por voluntad propia participen en las filas del FZLN tendrán que comprometer su conducta a los estándares normativos de la organización; quienes cuestionen dichos estándares quedarán, por decir lo menos, marginados de los recursos simbólicos -status- y materiales de la organización. Este carácter excluyente de la militancia se traduce en desigualdades jerárquicas: evidentemente aquellos que sí se adecuen a los estándares normativos de la militancia adquieren mayor status, influencia y poder al interior de la organización, que aquellos que sólo ven su vida militante como un aspecto más entre otros. Además, el trabajo militante entendido en su carácter normativo corre el riesgo de comenzar a ser
evaluado no en función de la acción política en sí, como sería el caso de una acción comunicativa, sino en función de su adecuación a la norma postulada por los líderes de la organización. Ello deviene en la reducción del margen de crítica sobre la propia acción política, porque entonces se torna imperante la disciplina y la obediencia sobre la posibilidad de construir nuevas formas de organización y de acción basadas en la igualdad y en la libertad. De tal suerte que, cuando un militante cumple cabalmente con las órdenes que le fueron encomendadas, elude responder por sus propios actos, porque se escuda en el deber que fue cumplido, cuya implicación principal es la renuncia a la reflexión autónoma sobre la propia acción política. En el caso de la militancia frentista, el problema es que este deber -obedecer, cumplir, disciplinarse- no es una construcción colectiva, sino que viene dada con antelación. Con esta concepción de la militancia se coloca a la obediencia por encima de la libertad en el ejercicio de la propia acción política. El problema es que un trabajo militante, sin el ejercicio de la libertad y del pensamiento reflexivo, corre el riesgo de tornarse en una militancia dogmática, o lo que es lo mismo, en una militancia en donde las explicaciones e interpretaciones de la propia acción política no son producto de la discusión colectiva entre los propios involucrados en la acción, sino que éstas son impuestas heterónomamente y son sólo duplicadas por los propios militantes. En otras palabras, no hay juicio reflexivo sobre el significado de la propia acción política. Cuando una persona decide ser militante del Frente Zapatista no está decidiendo ser libre de participar en la construcción del mundo que desea, está decidiendo “sembrar la semilla de la rebeldía” (Marcos, 2002:1). ¿Qué significa esto? Eso no lo decide el o la militante sino los líderes del FZLN. Lo grave de una militancia dogmatizada es que ésta es concomitante a la descalificación del que piensa distinto. Con ello, contribuye a la homogeneización; lo cual, siendo acordes con lo que hemos planteado en este artículo, es una manera de colapsar las esferas públicas de deliberación política, pues la pluralidad está restringida, con lo que la libertad e igualdad políticas quedan subordinadas de manera instrumental a la persecución de fines no deliberados ni decididos colectivamente.34
Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta concepción de la militancia en la práctica militante del FZLN? Veamos tres ejemplos de prácticas excluyentes y dogmáticas para acercarnos a la respuesta de esta cuestión.35
Exclusión por distintas concepciones de la militancia. El trabajo de un CCD cualquiera requiere del compromiso cotidiano de sus militantes. En un CCD dos de sus miembros faltaban regularmente a dicho compromiso argumentando la necesidad de atender asuntos propios de su formación académica. Pues bien, llegó el momento en que un militante de dicho CCD se hartó de esa situación y en una reunión planteó que sus compañeros “no habían entendido que para estar en el FZLN había que sacrificar la vida personal” tal como lo hacía otro de los militantes, quien, descuidando sus estudios, se involucraba por completo en las tareas propias de la organización. Lo anterior provocó una dolorosa discusión al interior del CCD, en la cual, uno de los militantes que no deseaba desatender su formación académica argumentaba que la vida personal y el trabajo militante no eran mutuamente excluyentes. El militante dogmático insistía en que “cuando decidimos trabajar en el FZLN estamos adquiriendo un compromiso que exige de nosotros darle prioridad al trabajo militante por encima de cualquier otra cosa” y que “no podemos dedicarle al FZLN solamente el tiempo que nos sobra como si la del FZLN fuera tan solo una actividad más entre otras de nuestras vidas, tal como lo dice Javier”. Los militantes de aquel CCD no pudieron llegar a un acuerdo, lo cual devino en una fractura: uno de sus integrantes -aquel que decidió no desatender su vida personal- abandonó definitivamente la organización.
Instrumentalización de los militantes. Uno de los constantes señalamientos de los líderes a los militantes consiste en: “si les pedimos que abandonen o establezcan contactos con tal o cual organización, les pedimos que no cuestionen esta determinación, que nos den un voto de confianza y que la realicen”. En este sentido, los militantes serían vistos por los líderes como instrumentos necesarios para la consecución de determinados fines -la ampliación de la base militante, la liberación nacional, la Revolución-. Siendo así, la obediencia resulta eficaz y la crítica se torna en obstáculo. Los militantes del Frente pueden emitir su opinión, cualquiera que sea y en cualquier momento, pero la decisión de considerar o no esta opinión le corresponde a los líderes; es decir, el intercambio de opiniones es fluido y horizontal -a través de Internet-, pero las decisiones no.
Ahora bien, a partir de la interacción que esta autora mantuvo durante más de dos años con los militantes del FZLN y de las entrevistas realizadas recientemente, se pueden integrar analíticamente cinco tipos ideales de militantes según su lealtad al contenido semántico del discurso político. Así, tenemos al militante crítico, al militante cómodo, al militante estratégico, al militante etéreo y al militante sin atributos. En todos ellos se puede analizar la relación entre su grado de lealtad discursiva y su proceder en la construcción de una acción política en su dimensión comunicativa.
En principio, todos los tipos de militantes comparten el acervo normativo que rige la acción política del FZLN-no aspirar a puestos de elección popular, no buscar alianzas con la clase política, no realizar gestión ante las autoridades-. No obstante, el militante crítico cuestiona el dogmatismo del contenido semántico del discurso oficial; es decir, considera que la materialización de la acción política del Frente con los sujetos de protesta no sigue una Verdad en sentido absoluto, y que la acción política puede adecuarse según las particularidades de cada contexto local. Además, el militante crítico suele sentirse excluido o marginado por aquellos que enarbolan el sentido absoluto de la acción política. Uno de ellos lo expresó en tono dramático: “Si te ven tantito crítico te vas a la chingada”.36 En principio, el militante crítico estaría en condiciones de contribuir a la constitución de una acción política en esferas públicas de formación de opinión, que garantizara la igual participación dialógica de cualquier persona, y la problematización de temas antes no susceptibles de cuestionamiento, excluyendo toda coacción que no fuera la del mejor argumento.
Por su parte, el militante cómodo adecua su conducta a las normas establecidas en la organización porque considera que son las correctas; además, su participación es esporádica y su contribución específica. Es un militante eficiente; los líderes saben que cuentan con él para tareas específicas, tampoco le piden más de aquello que está dispuesto a dar. Su característica peculiar es la ausencia de compromiso en la participación discursiva para buscar acuerdos. En otras palabras, no le interesa discutir. Se siente satisfecho con su colaboración concreta en términos de “estar haciendo algo”.
Ahora bien, el militante estratégico actúa de manera oportunista; se manifiesta de acuerdo con el discurso oficial para ser integrado socialmente en la organización, pero no le interesa contribuir en términos comunicativos a la edificación de la acción política. Sólo se involucra en alguna acción cuando de ello puede obtener determinados recursos que utilice en beneficio propio. De este modo, sólo interactúa con el resto de los participantes en la medida en que esto sirve a sus propios fines. En este sentido, su participación dentro de la organización suele ser pasajera.
El militante etéreo es aquel que asiste a todas las reuniones, asiste a todos los actos públicos convocados por la organización, entrega puntualmente sus cooperaciones, pero, a diferencia del resto de los militantes, su participación no tiene ningún peso significativo en la acción política del FZLN, ya que es un militante sin ejercicio alguno de su acción política; es decir, no entabla relaciones discursivas políticas con nadie. El militante cómodo resulta útil porque sus aportaciones se corresponden con instrucciones específicas; en cambio el etéreo ni beneficia ni estorba a nadie; los líderes ni siquiera se molestan en convocarlo para realizar ciertas tareas. Puede asistir o dejar de asistir a las reuniones, ello no significaría problema alguno para la organización. Sin embargo, es un militante muy celoso de su participación y del acervo normativo que comparte con el resto; además vive convencido de la importancia de su papel.
Por último, el militante sin atributos es aquel cuya individualidad está completamente diluida en el contenido semántico del discurso oficial. En otras palabras, es un militante carente de juicio reflexivo. A diferencia del militante crítico, su trabajo militante no se concibe fuera de las estructuras de organización del FZLN; de este modo, depende por completo de las instrucciones que le dictan los líderes de la organización. Su lealtad, disciplina y obediencia lo convierten en un militante clave y eficiente para la difusión oficial del discurso: es un “emisario”37 de la Verdad. Es el militante más conocido entre los frentistas, quienes lo identifican claramente como portavoz de los líderes, lo cual le da un status superior al resto de los militantes. Su participación en la constitución de la acción política es completamente instrumentalizada: sólo sigue instrucciones, lo que sería equivalente a “cumplir con el deber”. De este modo su contribución a la constitución de una acción política a partir de la formación de esferas públicas de formación de opinión es completamente nula, ya que su incapacidad de modificar su proceder discursivo le impide tomar en serio las emisiones de los sujetos de protesta y comprometerse en la construcción comunicativa de la vida política de una colectividad. El militante sin atributos sólo puede proceder ahí donde los sujetos de protesta asimilan su discurso.
En tanto categorías que sirvan al análisis, estos tipos de militantes no se expresan de manera pura en el FZLN. Por ejemplo, el militante crítico se enfrenta a ciertos obstáculos para poder contribuir a una argumentación libre de coacciones debido a las diferencias de formación académica, experiencia de participación política y acceso a la información. Asimismo, entre el militante crítico y el militante sin atributos suelen existir competencias por status al interior de la organización, cada uno se siente superior al otro: el uno por ser crítico y comprometido, el otro por ser leal y creerse poseedor de la Verdad. No obstante, en nuestro tema de estudio, el menos común de los militantes es el estratégico, ya que su racionalidad está desacorde con los fuertes vínculos de identidad y solidaridad generados al interior de la organización, los cuales permitirían identificar claramente el oportunismo de este militante y debido a ello sería inmediatamente excluido.
Por último, deseo señalar que, pese a la funcionalidad de los militantes en términos instrumentales, el peso de cada tipo de militante en la estructura operativa del FZLN es desigual. En efecto, el militante crítico, aun cuando cuestiona el dogmatismo del discurso oficial, sigue ciertas instrucciones de los líderes -verbi gratia: entregar informes- y adecua su acción al acervo normativo; además, dado su compromiso, capacidad intelectual y liderazgo, es muy hábil en la movilización de recursos, lo cual, en determinados momentos, resulta benéfico para la eficiencia de determinadas movilizaciones de protesta convocadas por los líderes del FZLN. El militante cómodo resulta funcional no sólo por su obediencia y eficiencia al momento de responder a instrucciones específicas, sino porque la mayoría de los militantes del Frente pertenecen a este tipo, habida cuenta, son una importante base social que permite la permanencia y constancia de tareas específicas dadoras de cuerpo a la acción política del Frente Zapatista. En cuanto al militante etéreo su funcionalidad radica, en términos cuantitativos, simplemente en ser uno más de las movilizaciones y, en términos cualitativos, en su apoyo al discurso oficial de las reuniones. El militante estratégico es funcional porque el ejercicio de perseguir sus propios intereses no necesariamente excluye las instrucciones dadas por los líderes; además, en algunos casos puede estar dispuesto a ceder, siempre y cuando esto le garantice una posición en la organización de la cual pueda seguir obteniendo ciertos beneficios; de esta forma su acción política también puede redituar en beneficios para los fines de la organización. Evidentemente, el más funcional de todos los militantes es el “sin atributos”, cuya funcionalidad radica, fundamentalmente y como ya hemos visto, en su capacidad de seguir instrucciones acríticamente en el momento en que sea requerido; lo cual le permite articular, en el ámbito estatal, regional o nacional, a los CCD, militantes, y sujetos de protesta.
Resumiendo, la concepción de la militancia del FZLN es anterior a los militantes mismos. En el FZLN sólo militan aquellas personas cuya característica común es compartir un acervo normativo -incluida aquí dicha concepción-, el cual, a su vez, genera integración social en la organización. El ejercicio militante resulta funcional a la autorreproducción del mismo, pero es desacorde con una acción política libre de coacciones mediante la cual se problematicen temas antes no susceptibles de cuestionamiento.
Conclusiones
El FZLN confunde pluralidad de sectores con pluralidad de opiniones. En efecto, el llamado a la diversidad es retórico, pues, independientemente de a qué sector de la población -emigrantes, homosexuales, estudiantes, etcétera- se pertenezca, el FZLN sólo podrá establecer vínculos con aquellos que comulguen con sus normas de acción -no realizar gestión, no aspirar a la toma del poder, no tener alianzas con la clase política-. La referida situación nos conduce a afirmar que al Frente Zapatista no le interesa tanto la satisfacción de las demandas específicas de los sujetos de protesta -ellos dicen: esto es “sólo un pretexto”- como su reclutamiento en la estructura militante con miras a la “liberación nacional”. Lo mismo puede decirse de su llamado a la vinculación de las distintas resistencias. Aquí, el Frente pretende establecer articulaciones discursivas con los movimientos sociales en todo el mundo; no obstante, esa invocación a la diversidad de “luchas contra las políticas hegemónicas” no encuentra su correlato en la acción política del FZLN ya que ahí se enfrasca en una competencia con otras organizaciones por el reclutamiento del capital político que representan los sujetos de protesta.
Al intentar establecer relaciones discursivas con los hombres y mujeres descontentos con la autoridad política, el FZLN está en el camino de la formación de esferas autónomas de formación de opinión y de acción. No obstante, pone escollos a la realización autonómica de dichas esferas al condicionar sus interacciones con los sujetos de protesta. En efecto, moldea las decisiones de los sujetos de protesta al ofrecerles su “teoría” del capitalismo y del Estado. La homogenización y la hegemonización no vienen por parte del capitalismo -de cuyo análisis simplista hacen gala los artículos de Rebeldía- sino del propio discurso y la acción política del FZLN que pretende ceñir no sólo a los militantes del Frente sino a los hombres y mujeres con los que entabla relaciones discursivas, independientemente de los contextos locales. De esta manera, el Frente Zapatista niega que sea posible la autorrealización individual y colectiva si no es por sus canales establecidos de antemano. En otros términos, niega la posibilidad de autonomía de los actores sociales: La capacidad de decidir por sí mismos sus propias reglas.
El principal enemigo del FZLN no se encuentra en los partidos políticos, la democracia representativa o las políticas “fragmentarias” del capitalismo, sino en su propia acción política. En efecto, con una acción política sin el ejercicio del pensamiento crítico en relación con sí misma se coarta la posibilidad de la inserción de palabra y obra en el mundo, ya que ésta sólo es posible desterrando la univocidad del pensamiento. En este sentido, pese a la buena voluntad de la mayoría de sus militantes, el FZLN, lejos de sus ideales discursivos, no logra generar una acción política libre de coacciones, por lo que su acción está regida por interacciones estratégicas, o sea, por la manipulación y la fuerza. Por ello, ¿en qué se diferencia realmente la acción política y el contenido dogmático del discurso del FZLN de la acción autoritaria de “la vieja izquierda” a la que tanto critica e intenta superar?
Citas
- Elorriaga Berdegué Javier. “De realidades y necesidades”. Rebeldía. 2002; 1:26-26.
- Elorriaga Berdegué Javier. “De negociar con el gobierno o dialogar con la sociedad”. Rebeldía. 2003; 3:20-20.
- Elorriaga Berdegué Javier. “Nos importa el camino más que la meta. ¿Unidad a toda costa? O de cómo la clase política busca quien le cargue las maletas”. Rebeldía. 2003; 6:11-11.
- Elorriaga Berdegué Javier. “La militancia en la organización de nuevo tipo”. Rebeldía. 2003; 8:55-55.
- Estrada Saavedra Marco. “Acción y razón en la esfera política: sobre la racionalidad deliberativa de lo político según Hannah Arendt”. Sociológica. 2001; 47:95-95.
- Estrada Saavedra Marco. “La normalidad como excepción: Adolf Eichmann, la banalidad del mal y la facultad del juicio en la obra de Hannah Arendt”. Goldsmith, Shulamit, Humanismo en el pensamiento judío. 2002.
- Habermas Jürgen. “Tres conceptos de acción diferenciados según las relaciones actor-mundo”. Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social. 1989;126-126.
- Habermas Jürgen. “Política deliberativa, un concepto procedimental de democracia”. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. 2000.
- Hannah Arendt. Crisis de la república. Taurus: Madrid; 1973.
- Hannah Arendt. La condición humana. Paidós: Barcelona; 2001.
- Hannah Arendt. ¿Qué es la política?. Paidós: Barcelona; 2001.
- Hannah Arendt. Entre el pasado y el futuro. Península: Barcelona; 2003.
- Jardón Raúl. “Recuperar la mística de la militancia”. Rebeldía. 2002; 1:48-48.
- López Mojardín Adriana, Álvarez Rafael. “Las amables telarañas del poder”. Rebeldía. 3:35-45.
- Madera Rentería Leticia. Al cielo sin el asalto del poder. La cultura política del Frente Zapatista de Liberación Nacional. 2001.
- Manin Bernard. Los principios del gobierno representativo. Alianza Editorial: Madrid; 1998.
- Marcos. “Transcripción de la plática del SUBCI Marcos al FZLN“. Reunión EZLN-FZLN. 1999.
- Marcos. “Los zapatistas y las manzanas”. Rebeldía. 2002; 1
- Marcos. 2003.
- McCarthy Thomas, Herrera María. “El discurso práctico: la relación de la moralidad con la política”. Jürgen Habermas. 1993;147-171.
- Rodríguez Lascano Sergio. “De topos, serpientes y escarabajos”. Rebeldía. 2003; 4
- Rodríguez Lascano Sergio. “¿Puede ser verde la teoría? Sí, siempre y cuando la vida no sea gris”. Rebeldía. 2003; 8
- Sahuí Alejandro. Razón y espacio público. Arendt, Habermas y Rawls. Ediciones Coyoacán: México; 2002.