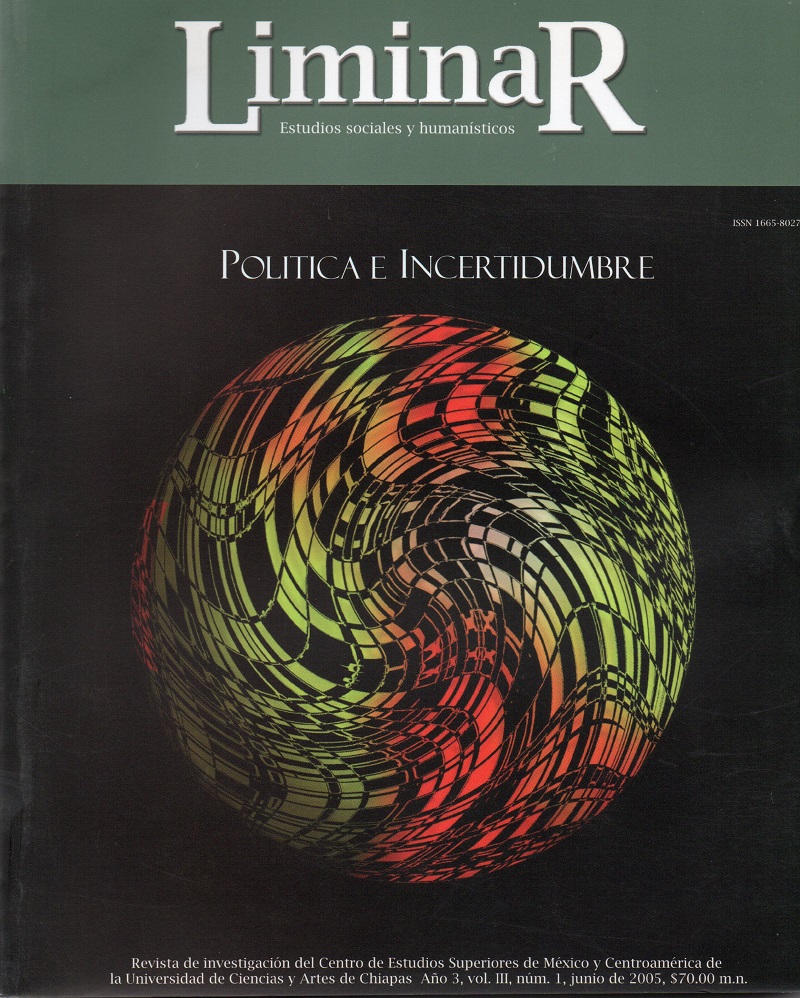| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 479 | 476 |
Resumen
En este artículo pretendemos incidir en los repertorios de acción colectiva desencadenados a raíz de la creación de la OMC y del establecimiento de uno de sus acuerdos más polémicos por sus efectos en los sistemas educativos y en otros servicios públicos: el
Acuerdo General de Comercio de Servicios —AGCS—. Para llevarlo a cabo hemos considerado varias perspectivas teóricas con las que responder, de la manera más adecuada posible, a diferentes problemáticas relativas a la acción colectiva.
Desde que la Organización Mundial del Comercio -OMC- fue constituida en enero de 1995 sus detractores no han parado de multiplicarse. Las posiciones más antagónicas con este organismo, además de en “la academia”, se encuentran en la sociedad civil organizada. Los sectores críticos con la OMC han confluido en diferentes campañas y redes detractoras, han canalizado su mensajea través de un amplio abanico de formas de lucha: locales y globales, confrontativas y negociadoras, depresión política o de incidencia en la opinión pública, de calle o de cabildeo.1
En este artículo pretendemos incidir en los repertorios de acción colectiva desencadenados a raíz de la creación de la OMC2 y del establecimiento de uno de sus acuerdos más polémicos por sus efectos en los sistemas educativos y en otros servicios públicos: el Acuerdo General de Comercio de Servicios -AGCS-.3Para llevarlo a cabo hemos considerado varias perspectivas teóricas con las que responder, de la manera más adecuada posible, a diferentes problemáticas relativas a la acción colectiva (Calle, 2003):la causas de la movilización -condiciones necesarias y suficientes, oportunidades políticas y culturales (punto1)-; el desarrollo de la movilización -repertorios y sentido que los integrantes de un movimiento concedena su acción (punto 2)-; y las intenciones que se persiguen-impacto y rendimiento (punto 3)-. Así, además de describir el proceso de articulación de la sociedad civil y las formas de acción adoptadas por su lucha, subrayamos los significados que la sustentan y el sentido que los agentes implicados le otorgan.
Una de las principales hipótesis teóricas de este trabajo refiere que las protestas contra la OMC y el AGCS no equivalen a una suma de campañas discontinuas e inconexas; a la vez, tampoco responden a la configuración de un nuevo movimiento temático como podrían ser el ecologista o el pacifista. Consideramos más bien que estas movilizaciones se enmarcan en el actual ciclo de protesta y son consecuencia de la actividad generada por un nuevo sujeto político que cuenta con rasgos diferenciales respecto a movimientos precedentes. Nos referimos al movimiento de movimientos incipiente fenómeno de acción colectiva que se caracteriza por la multidimensionalidad -el movimiento es el resultado de la confluencia de diferentes agentes que, mayoritariamente, participan o habían participado en otros movimientos con recorrido histórico-; su funcionamiento interno horizontal y determinado por el trabajo en red; un alcance territorial internacional; la generación de acciones no convencionales; y la radicalidad y globalidad en la interpretación de las problemáticas sobre las que actúa. Por lo tanto, en este artículo pretendemos evidenciar cómo los rasgos definitorios del movimiento de movimientos impregnan el funcionamiento y los significados de muchas de las campañas que se han impulsado contra la OMC y el AGCS.
Por otra parte, la reciente irrupción de estas luchas nos ha facilitado realizar una mirada íntegra a la evolución del proceso de movilización. Aun así, centraremos gran parte nuestra atención en las movilizaciones masivas que se han desencadenado durante las últimas Conferencias Ministeriales de la OMC.4 Consideramos que en ellas se visualiza más claramente la multidimensionalidad y la pluralidad de la acción colectiva; una diversidad que, en el tema elegido, se manifiesta por su composición, origen nacional y procedencia social de los activistas, así como en sus repertorios de acción, estrategias y marcos de significado. Por ser el más reciente, nos fijaremos principalmente en el encuentro de movimientos sociales realizado en Cancún durante la última Conferencia Ministerial de la OMC -México, septiembre 2003-. Junto a él y con la intención de reflejar la complejidad de repertorios de acción de las movilizaciones haremos mención también a campañas específicas contra el AGCS, mismas que se caracterizan por ser iniciativas menos intensivas -en repertorios de acción, participación...- que las “contra-cumbres”, aunque son más perdurables en el tiempo.
Configuración y condiciones políticas de la movilización
El primer gran acto de protesta contra la OMC se remonta al mes de mayo de 1998 en Ginebra, Suiza, donde se celebró la segunda Conferencia Ministerial de este organismo. A pesar de ello, la crítica movimentista no resonó mediáticamente hasta llegada la protesta de Seattle, noviembre de 1999, durante la Conferencia Ministerial. En las protestas, que se enmarcaron en el tercer día de acción global convocado por la red internacional Acción Global de los Pueblos, participaron entre 50 000 y 80 000 personas. Las manifestaciones y otras acciones en la calle, el lobbying ejercido por las organizaciones no gubernamentales y las divergencias internas entre las delegaciones oficiales, dificultaron que se pusiera en marcha una ambiciosa ronda de negociaciones en el marco de la OMC.5
Por su parte, la crítica contra el AGCS se remonta a la Ronda de Uruguay -negociaciones en las que se resolvió la constitución de la OMC, celebradas entre los años 1988 y 1994- ya entonces se alzaron algunas voces alertando de la mercantilización de los servicios que se estaban amparando. Sin embargo, no es hasta febrero del año 2000, fecha en la que se pone en marcha la primera ronda de negociaciones del AGCS conocida como GATS 2000; cuando se articulan las primeras campañas de denuncia y movilización ante dicho acuerdo con cierta continuidad y resonancia. En estas campañas participó un importante sector de la sociedad civil empoderado por el éxito que se acababa de lograr en la campaña internacional ante la aprobación del Acuerdo Multilateral de Inversiones.6 Desde entonces, las movilizaciones se fueron tematizando en función de los sectores a los que el acuerdo afectaba; entre ellos, el de la educación fue uno de los que adquirió mayor centralidad. Las amenazas del AGCS en materia educativa han ido penetrando en el discurso y en la agenda de luchas de los movimientos proeducación pública a raíz de iniciativas como la campaña europea “Education is not for sale”, la perseverante tarea de divulgación y de presión política de la Internacional de la Educación7 o la configuración de la Red Social para la Educación Pública en las Américas.
El proceso de las campañas en contra se ha caracterizado por la progresiva articulación de actores de diferentes procedencias y, a su vez, por desencadenar un efecto acumulativo. El hecho de que la OMC sea objeto de crítica de muchos sectores de población diferenciados ha posibilitado la apertura de espacios desde los que se han recompuesto luchas que hasta el momento se desarrollaban de manera fragmentada. En los actos de protesta, la multidimensionalidad de la lucha y la pluralidad de los actores son dos características recurrentes. En estos escenarios se refleja el proceso de confluencia y articulación de actores que caracteriza la acción colectiva en el actual ciclo de protesta. En las de Ginebra, durante la I Conferencia Ministerial participaron activistas de países del norte y del sur, de movimientos como el okupa, feminista, ecologista, trabajadores desempleados y el campesino.8 En Seattle se sumaron con más fuerza los sindicatos y las organizaciones de solidaridad internacional. Mientras que en Cancún los movimientos indígenas asumieron un papel muy significativo. En general, las organizaciones que participan más activamente en las campañas son las siguientes:9 sindicatos -de profesorado y estudiantes, en el caso de las campañas proeducación pública-; observatorios o centros de investigación independientes; organizaciones no gubernamentales de desarrollo con una visión crítica de la problemática Norte-Sur; y redes internacionales como ATTAC o Our World is Not For Sale.
La recomposición de luchas se caracteriza también por su alcance internacional. En las campañas contra la OMC se articulan actores de múltiples orígenes nacionales. Los impulsores de estos espacios de acción política perciben la totalidad del planeta como el escenario de lucha, ya que se considera que para poder incidir en un agente que actúa globalmente la respuesta se tiene que dar a la misma escala.10 Así se reflejó en el encuentro de Cancún donde se dieron cita 980 organizaciones, sumando 242 más que en Seattle, procedentes de 83 países diferentes. Además, ante la inminencia de la V Conferencia Ministerial, desde los movimientos se hizo un llamado a la “movilización de una semana simultánea en todos los países contra la OMC”.11 El alcance internacional de las luchas se evidenció el 13 de septiembre de 2003, doce meses después de que se lanzara esa convocatoria desde México, cuando los actos de protesta se reprodujeron simultáneamente en más de cien ciudades del mundo.
Condiciones de la movilización
La eclosión de luchas anti- OMC/AGCS responde, en parte, a las tensiones estructurales que genera la OMC al impulsar políticas contrarias a los intereses de un sector importante de la población. Pero la explicación de la movilización es incompleta si sólo tenemos en cuenta este factor. Es necesario considerar también un conjunto de condiciones para la movilización que nos permiten entender más profundamente la emergencia de estas luchas. Para ello, resulta útil recurrir a la perspectiva de la estructura de oportunidades políticas -EOP-. La EOP equivale a un conjunto de dimensiones o factores -no necesariamente formales, permanentes, ni definidos territorialmente- del intríngulis político que fomentan o desincentivan el desarrollo de la acción colectiva. Estos factores o dimensiones proporcionan alicientes para que se produzca la acción colectiva y afectan a sus expectativas de éxito o fracaso (Tarrow, 1994). Los cambios en la EOP favorables a la acción de los movimientos se pueden agrupar en tres dimensiones: sistémica, relacional y temporal A continuación adoptaremos la perspectiva de la EOP con el objetivo de analizar las luchas contra la OMC y el AGCS.
Los factores sistémicos remiten a los niveles relativos de apertura o cierre del sistema político, a la fuerza o debilidad de los poderes públicos, a su forma de ejercer la autoridad, al acceso a las instituciones, a la propensión de éstas a imponer-reprimir, y a la organización y distribución territorial del poder. Entre los factores sistémicos también localizamos la conductividad estructural, es decir, el grado en el que una estructura permite el comportamiento colectivo. Este último factor nos ayudaría a entender, por ejemplo, por qué no se llevaron a cabo protestas significativas durante la IV Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, ya que, además del costoso desplazamiento hasta Qatar para muchos activistas, el actual régimen político de este país es una dictadura militar represiva y poco tolerante con la actividad política contestataria.
En términos sistémicos, un organismo internacional como la OMC desencadena tensiones por la lejanía de los espacios de toma de decisiones que configura respecto a la población a la que estas decisiones afectan. Según Oberschall, uno de los factores principales de la movilización es el “grado de segmentación de la colectividad”,12 o lo que es igual, la ausencia de vínculos entre la comunidad y las élites. En este sentido la OMC gobierna el proceso de globalización verticalmente y de espaldas a la población. Por su parte, según Robertson, Bonal y Dale (2002), las negociaciones del AGCS reflejan la consolidación de un proceso de rescaling o cambio de escala en la gobernabilidad de la educación. Los agentes públicos que desde la configuración de los estados del bienestar tenían casi exclusivamente competencias educativas, pasan a compartir responsabilidades con otros actores.13La reconfiguración de los acuerdos institucionales y el desanclaje en las relaciones sociales que conllevan estos procesos globales, sumados al déficit democrático que los acompaña, serían otros factores que explican el rechazo al actual proceso de globalización económica.
Los factores de carácter relacional toman en cuenta los niveles de estabilidad o de cambio en las posiciones de las élites político-institucionales, las divisiones entre élites y cambios de alineamientos gubernamentales. También se inscribe como factor relacional la capacidad negociadora de los agentes de la sociedad civil o la disponibilidad de aliados influyentes que puedan facilitar la incidencia, cobertura legal o minimización de la represión. En el caso de las luchas contra la OMC y el AGCS esta dimensión es fundamental, no tanto para entender la emergencia de la protesta sino de su reproducción e impacto. Nos referimos a factores determinantes de las luchas como han sido la disponibilidad de alianzas con los delegados de algunos países del sur y, en concreto, a la función de asesoramiento asumida por miembros de los movimientos respecto a las delegaciones de los países más empobrecidos. Otro elemento a considerar sería el conflicto entre élites que se ha manifestado en los procesos de negociación, conflicto visualizado claramente en las últimas conferencias ministeriales. Se trata, precisamente, de la divergencia de intereses entre las delegaciones norteamericana y europea, o entre las delegaciones de los países del norte y las del sur. Por otra parte, los movimientos que aspiran a bloquear las negociaciones del AGCS en materia educativa han contado con aliados estratégicos, tales son los rectores de las universidades públicas, algunos de los cuales han manifestado su repudio a este tipo de acuerdos.14
Los factores de carácter temporal remiten al momento histórico en el que se desarrollan los acontecimientos. En el caso de las campañas anti-OMC destacaría su localización temporal en el ciclo de protesta15 que se inicia a mediados de los años 90 y durante el cual, como ya hemos mencionado, se configura el “movimiento de movimientos”. En consecuencia, la intensidad de la movilización contra el AGCS y la OMC no se comprende sin contextualizarla en el actual ciclo de protesta. Consideremos que todo ciclo de protesta se caracteriza por una rápida difusión de la acción colectiva desde los sectores más movilizados a los que lo están menos (Tarrow, 1994). La dimensión temporal de la eop se constituye también por factores precipitantes, quienes crean una sensación de urgencia y aceleran las movilizaciones para la acción, permitiendo que ésta acontezca de forma multitudinaria y plural. En el estudio que compartimos, la movilización se precipita durante la realización de las conferencias ministeriales por ser el momento álgido de las negociaciones sobre el amplio espectro de acuerdos de la OMC.
El sentido de la movilización. Repertorios de acción y de significado
Marcos de significado y producción simbólica de los movimientos
Una de las principales vertientes de la lucha de los movimientos sociales se encuentra en los significados con los que desafiar los discursos dominantes y persuadir a la opinión pública, a la prensa y a determinadas élites. La dimensión discursiva y la producción de significados de los movimientos se puede analizar desde dos perspectivas: los procesos de enmarcamiento y los marcos de significado (Rivas, 1998).
Los procesos de enmarcamiento son los esfuerzos estratégicos conscientes llevados a cabo por grupos de personas con el objetivo de construir interpretaciones compartidas del mundo que legitiman, dan sentido y motivan la acción colectiva. En el actual ciclo de protesta, los significados de las luchas se han ido construyendo y asimilando en espacios de interacción conformados por activistas de diferentes puntos del planeta. Las problemáticas de la OMC y del AGCS, al contar con un peso relevante en la agenda del movimiento de movimientos, han sido objeto de análisis -no solo de acción- en los principales encuentros de ámbito internacional.16 Además, el enmarcamiento de las luchas contra la OMC y la AGCS ha contado con la aportación de una comunidad epistémica muy amplia en la que participan, entre otros, académicos comprometidos y militantes dedicados a la investigación. Este grado de especialización resulta de gran ayuda en la interpretación del lenguaje jurídico, a menudo ambiguo y enrevesado, que predomina en las reuniones de negociación y en los documentos en los que se establecen acuerdos.
Por su parte, el análisis de marcos de significado17 nos permite incidir en la articulación discursiva de la protesta, es decir, en los significados compartidos entre los miembros del movimiento, pero también en las diferencias de significados. Estas diferencias remiten normalmente al grado de profundidad con el que se interpreta la realidad.18 Los marcos de significado se componen de distintas dimensiones (Huntet al., 1994); nosotros nos centraremos en los marcos explicativos y en los de pronóstico. Como veremos, las diferencias o confluencias de marcos entre los distintos actores puede ser analizada disociadamente para cada una de estas dimensiones.19
Los marcos explicativos se centran en la identificación de un problema y en la comprensión de éste. Las explicaciones enarboladas por los movimientos sociales pretenden convencer al público de que las adversidades no son arbitrarias ni las injusticias fenómenos naturales, sino que más bien son el resultado de la acción de agentes precisos o de un sistema de reglas determinado. Se pretende con ello identificar las causas y a los responsables del problema, atribuir intencionalidad a sus acciones y demostrar que sus intereses particulares contrarían el bien común.
La lógica discursiva de los movimientos en el actual ciclo de protesta impregna los marcos explicativos de las campañas contra la OMC. Se recurre, en estos términos, a un marco maestro desde el que se señala la globalización económica como problemática común. Desde este marco interpretativo, la globalización se erige como un término que, por su ambigüedad, permite analizar colectivamente diferentes temáticas, compartirlas y orientar coherentemente la acción política. Por lo tanto, desde los discursos que predominan en las campañas que analizamos, el AGCS y la OMC son comprendidos en el marco de reglas del capitalismo global o del neoliberalismo, a la vez que se interrelacionan con problemáticas como la mercantilización de esferas de la vida, la explotación laboral, las privatizaciones y sus costes sociales, el libre comercio y la fractura económica Norte-Sur, la pérdida de soberanía alimentaria, etc. En los comunicados emitidos por los movimientos durante la reunión de Cancún se reflejaba claramente esta agregación de marcos: se relacionaba a la OMC con la pérdida de soberanía de los pueblos, con la crisis de la deuda externa, con las medidas neoliberales del Consenso de Washington y, sobre todo, con la guerra. Al agregar lo último se pretendía transmitir la idea de que el modelo económico impulsado por la OMC es una forma de “hacer la guerra” a los pueblos del sur.20
Desde marcos interpretativos globales se imbrica a la OMC con otros agentes y procesos pro-libre comercio como el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones comerciales entre la UE y el MERCOSUR o el ALCA -Área de Libre Comercio de las Américas-. No obstante, los agentes a los que se señala más recurrentemente en las diferentes campañas son las corporaciones transnacionales. Según la mayoría de GATS-critics los acuerdos de la OMC responden, preferentemente, a los intereses de las grandes firmas transnacionales, muchas de las cuales, a través de sus grupos de presión, cuentan con gran capacidad de incidencia en este organismo. Entre estos grupos de presión empresarial, Erik Wesseliuss (2002) del Corporate Europe Observatory -Amsterdam-, destaca el papel jugado en las negociaciones del AGCS por el European Services Forum y la US Coalition of Service Industries.21 En cuanto al sector educativo Wesseliuss señala el papel activo del lobby Global Alliance for Transnational Education. La manera de estas empresas y sus grupos de presión es problematizada también porque contradice las reglas del juego democrático y vulnera la soberanía de las naciones a raíz, por ejemplo, del impacto de acuerdos como el AGCS en políticas nacionales e internacionales (Rikowski, 2003; Sinclair, 2000).
A pesar de que existen importantes puntos de consenso entre las organizaciones críticas con la OMC , podemos distinguir dos repertorios en la interpretación de la problemática que difieren en grado de radicalidad o profundidad. El primero es de carácter coyuntural, según el cual la problemática se relaciona con el vigente sistema global de reglas comerciales que favorece los intereses económicos de los países centrales. Considera que las políticas comerciales amparadas por la OMC defienden los privilegios del Norte y discriminan al Sur. Ejemplo de estas políticas serían los subsidios a la exportación de los que disfrutan los productores de los países centrales o el dumping comercial, que dificulta a los productores de la periferia competir en condiciones de igualdad. El segundo repertorio, de carácter estructural, considera que la raíz del problema se encuentra en el propio sistema de libre comercio y que, por lo tanto, se debería incidir en las bases que sustentan este sistema y no sólo en algunas de sus reglas más injustas.
Los repertorios discursivos sobre las negociaciones del AGCS en materia educativa también se diferencian por su nivel de profundidad. Según los diagnósticos más profundos se considera que la lógica liberalizadora del AGCS puede acarrear consecuencias tales como la ampliación del mercado de educación privada que conlleva mayor presencia de los servicios educativos for profit; la disminución del gasto público en educación; dificultades para controlar la calidad de los servicios educativos; aumento de la precariedad del personal docente; crecientes desigualdades educativas; homogeneización de los sistemas educativos a escala planetaria, etc. Además considera que el AGCS es un acuerdo, en la línea del Acuerdo Multilateral de Inversiones, pretendiente de favorecer la inversión extranjera directa otorgando derechos y tratos de favor a los inversores privados, mientras que acomete deberes y exigencias a los estados receptores de la inversión. De ahí, si tenemos en cuenta que los principales exportadores de educación provienen de los países de la OCDE, desde este marco interpretativo, se postula que el AGCS profundiza en las desigualdades y en la dependencia económica centro-periferia. Finalmente se denuncia que este acuerdo erosiona la soberanía de los pueblos al interferir en la domestic regulation22 de los países firmantes.23
En la dimensión de pronóstico se enmarcan los repertorios orientados al cambio social posible o deseable y, entonces, se plantea el impacto que se pretende lograr con la movilización social. En los discursos de pronóstico de las campañas anti-OMC distinguimos dos repertorios dominantes, uno de atribución parcial y otro más rupturista o de atribución absoluta. El discurso de atribución parcial apela a la introducción de cambios en la OMC, sin postular por la abolición de este organismo. Algunas demandas consisten en excluir ciertos sectores de las negociaciones -agricultura, servicios públicos, medicamentos, agua...-, aplicar las mismas normas a todos los países miembros para que los países más ricos dejen de ser objeto de tratos de favor, obstaculizar la puesta en marcha de las negociaciones sobre los “temas de Singapur”24 hasta que no haya finalizado la actual ronda, y lograr mayor transparencia y democracia interna en el proceso de negociación y de toma de decisiones.
En cambio, desde el repertorio de atribución absoluta la OMC tendría que desaparecer del mapa político ya que los problemas que desencadena son inherentes a sus propias finalidades. Desde marcos interpretativos más profundos, el debate sustantivo, más que sobre la OMC, tendría que versar sobre el modelo de desarrollo actual y, en concreto, sobre el sistema de libre comercio que se está impulsando. Para los emisores del discurso abolicionista, la OMC no regula el comercio internacional en abstracto porque su objetivo fundacional es la promoción del libre comercio a escala mundial. Además, no es una organización verdaderamente multilateral, sino que se le considera un mecanismo para perpetuar la hegemonía de EUA y la UE sobre la economía mundial. A raíz de todo ello, desde esta posición, el fracaso de la Conferencia Ministerial de Cancún representó “una victoria para los pueblos de todo el mundo”. En cambio, sectores de talante reformista consideran que la postura abolicionista es contraproducente. Sostienen que en un mundo sin OMC los países del sur estarían aún más desamparados y contarían con menos espacios para negociar aspectos comerciales que en la actualidad. Desde esta posición, el fracaso de la V Conferencia se interpretó como una oportunidad perdida de lograr acuerdos comerciales equitativos entre el Norte y el Sur. Como réplica a este argumento, los abolicionistas consideran que los países del sur no tendrían por qué quedar desamparados en un mundo sin OMC ya que otras instancias multilaterales podrían tratar cuestiones relacionadas con el comercio internacional, incluso desde una perspectiva más idónea para sus intereses. Por ejemplo, el comercio agrícola se podría negociar en el marco de la FAO; la transnacionalización de la educación en el marco de la UNESCO, la sanidad en el marco de la OMC.
En las campañas específicas contra el AGCS la distribución de los repertorios de pronóstico sigue de nuevo un esquema parecido. El discurso abolicionista del AGCS conviviría con una lectura de atribución parcial sin pretender alterar los fundamentos del acuerdo; se centra en la exigencia de una “moratoria de las negociaciones hasta que se realicen evaluaciones independientes y fiables”, la revisión y modificación de artículos específicos del acuerdo, la publicación de las listas de oferta y demanda de los diferentes países, y otras medidas que supongan mayores cuotas de transparencia en el proceso de negociación -publicar las actas de reuniones, convocar a la sociedad civil a diferentes espacios, etcétera.
Repertorios de acción
La actividad de los movimientos sociales en la plaza política se puede manifestar desde una pluralidad de formas de acción. Optar por un tipo de acción u otro puede responder a criterios ideológicos o estratégicos. Las acciones de los movimientos pretenden impactar en políticas, en la prensa u otras instancias, pero también tienen efectos en el propio movimiento: atraen nuevos activistas, generan solidaridad grupal e identidad colectiva, empoderan a sus miembros... El cúmulo de repertorios de acción de las diferentes campañas contra la OMC y el AGCS es muy amplio, en coherencia con la multidimensionalidad del movimiento que los impulsa. Los formatos de acción colectiva que predominan son la acción directa, la investigación-divulgación, y la presión política.25
Acción directa
Definimos la acción directa como aquella acción pública, normalmente colectiva, más organizada o más espontánea, con la que se pretende conseguir un objetivo inmediato. La acción directa, al llevarse a cabo en el espacio público, es especialmente eficaz para visualizar una problemática y para transmitir una serie de inquietudes y demandas a la opinión pública. Por lo tanto, permite visualizar un conflicto no resuelto, plantear nuevas problemáticas e “interferir de manera directa en la realización, por parte de otros individuos, de sus propios intereses” (Tilly, 1986).26 La acción directa difiere en su grado de convencionalidad; es decir, puede ser más convencional -manifestaciones, concentraciones…-, o menos -ocupar espacios, desnudarse en la vía pública, interrumpir el tráfico de una carretera…-. Las acciones convencionales necesitan de la concurrencia de muchos participantes para tener cierta relevancia. Mientras las poco convencionales, al ser expresiones novedosas y a menudo más contundentes o arriesgadas, no precisan de tanta participación para lograr determinados resultados.
En las luchas contra la OMC han convivido ambas acciones. No obstante han predominado las disruptivas no convencionales. Nos puede ilustrar un recorrido por algunas de las acciones que se llevaron a cabo durante la Ministerial de Cancún. En las jornadas de movilización de esos días miles de personas intentaron interrumpir la cumbre y bloquear las vías de acceso, impidiendo que los delegados de la OMC pudieran salir del Palacio de Congresos donde se reunían; la barrera metálica que protegía el Palacio de Congresos fue tumbada por los manifestantes; se saquearon supermercados de grandes multinacionales; se ocuparon espacios; campesinos bloquearon el paso a camiones que transportaban mercancías de grandes empresas del sector alimentario; jóvenes de los EUA y de Argentina se colgaron durante 24 horas de una grúa situada delante del Palacio de Congresos desde donde desplegaron una pancarta con el popular lema “que se vayan todos”; activistas se desnudaron para escribir con sus cuerpos “NO WTO” en la playa de Cancún; un barco de Greenpeace impidió la salida de otro barco comercial que cargaba productos transgénicos en el Puerto de Veracruz; etc. Además, en Cancún se rompió la disyuntiva que suele establecerse entre la lucha inside vs outside ya que un importante sector de la amplia delegación de ONG acreditadas para participar en la Ministerial -conformaban un grupo de aproximadamente 150 personas- impulsó acciones directas dentro del Palacio de Congresos, como la habitual exhibición de pancartas durante la reunión.
Por lo expuesto, en el terreno de la acción directa el estilo de las movilizaciones contra la OMC se caracteriza por la disrupción y el enfrentamiento con la autoridad. Ambos son elementos habituales en los repertorios de acción colectiva que se constituyen en el ciclo de protesta de los noventa.
Investigación-divulgación
La investigación llevada a cabo desde los movimientos permite profundizar en cuestiones de interés público o en problemáticas que fundamentan las diferentes campañas impulsadas. También contribuye en la formación de los activistas y a la información de la ciudadanía. Los observatorios, institutos u otros centros de investigación que trabajan en esta línea consideran que conocer bien al oponente es clave para orientar, legitimar y fundamentar la lucha.
La tarea de los observatorios puede perseguir diferentes objetivos: monitorear el proceso de negociación e informar sobre lo que se resuelve a través de listas de distribución en Internet, portales web, revistas o boletines; monitorear a aquellas empresas que están presionando en diferentes órganos de toma de decisiones de la OMC; investigar el proceso de liberalización y de privatización de diferentes sectores; analizar los costes sociales que las liberalizaciones provocan para los usuarios, etcétera.
A través de la investigación activista se han hecho de dominio público, por ejemplo, documentos de ofertas y demandas de diferentes países en el marco de las negociaciones GATS 2000. Lo que ha contrariado tanto a técnicos de la OMC como a gobiernos de los diferentes países miembros, porque estos intercambios, a priori, se llevan a cabo en secreto. Al respecto, destacaría la filtración del listado de demandas de la UE27 que fue difundido en primera instancia por el Polaris Institute de Canadá, misma organización que divulgó el borrador del AMI contribuyendo a desencadenar una oleada de protestas de la sociedad civil.
Una vez realizada la investigación, los resultados se suelen difundir con el objetivo de informar y de concienciar a la opinión pública. Ello se materializa en el envío de artículos y comunicados a los medios de comunicación, en la organización de seminarios y charlas, edición de materiales de educación popular o en el diseño de dinámicas para hacer más asequible a la población joven el acceso a temas de una considerable complejidad. Sobre el AGCS son buenos ejemplos las publicaciones de Barlow (2001) y Caplan (2000) o las dinámicas lúdicas propuestas por el Polaris Institute en su portal web.
Presión política
Según el mismo Banco Mundial, determinadas organizaciones de la sociedad civil pueden ser consideradas una fuente útil de experiencia técnica: proveen capacity building a otras entidades, suministran servicios y representan y amplifican las voces de los pobres en decisiones que afectan a sus vidas (World Bank, 2000). Durante el proceso de negociación de los diferentes acuerdos de la OMC la función de representación y asesoramiento ha sido asumida por diversas organizaciones de los movimientos sociales. Sus técnicos se reúnen con miembros de diferentes delegaciones del Sur para aconsejarlas, participan en las conferencias ministeriales de la OMC, redactan y difunden informes de impacto, organizan encuentros públicos, etc. A este repertorio de acciones se le conoce como presión política. Algunos de los objetivos que se pretenden lograr con su puesta en práctica son los siguientes: conseguir que los países miembros no establezcan ofertas o demandas en relación con determinados sectores, exigir mayores cuotas de transparencia en el proceso de negociación,28 o contrarrestar las presiones ejercidas por los lobbies empresariales y por las delegaciones de los países ricos hacia las delegaciones del Sur. En el desarrollo de la última conferencia ministerial el papel jugado por estos actores fue significativo, a pesar de la desigual correlación de fuerzas, ya que el centenar de lobbistas de organizaciones humanitarias tuvo que contrarrestar la tarea de 700 que se desplazaron hasta Cancún para defender los intereses de las grandes empresas multinacionales.29
Durante las Ministeriales y otro tipo de reuniones, la tarea de aquellos activistas dedicados a hacer presión desde dentro se ve favorecida por la acción directa y por la movilización de calle de otros miembros del movimiento. La protesta y el consecuente impacto mediático visualiza un determinado conflicto, hace percibir a los delegados de la omc que su acción es de dominio público y que no está impune. Como reconocía una lobbista de otra organización humanitaria que participó en la Ministerial de Cancún, “si nos dejan entrar es por la presión de esas manifestaciones en la calle que tantas críticas despiertan”.30
La función de presión política suele recaer en activistas que se han especializado en diferentes disciplinas del comercio internacional. Pero la línea de presión política se puede extender y popularizar a través de iniciativas asumibles para un amplio sector de la población. Entre éstas destacaríamos el envío masivo de manifiestos, cartas, postales y correos electrónicos a grados de la OMC o a cargos de los gobiernos pertenecientes al organismo -ministros y secretarios de comercio, educación, sanidad, etc.-. Uno de los primeros manifiestos contra el AGCS fue el difundido por Polaris Institute y GATSWATCH. Se titula “Parar el ataque del AGCS ya” y, a fecha de noviembre, 2002, había 557 organizaciones adheridas de más de 61 países.
Entre otras, una estrategia de las últimas campañas de presión política refiere a la denominada “desestabilización interna”, con la cual se pretende incidir en los conflictos propios de dos o más miembros de la OMC y así bloquear las negociaciones. Son factores de desestabilización, por ejemplo, las rivalidades UE y EUA en materia agrícola. Mientras, uno de los ejes desestabilizadores entre las delegaciones del Norte y las del Sur está relacionado con el modo 4 del comercio de servicios del AGCS -presencia individual-, mismo que estipula la eliminación de barreras para que los profesionales puedan suministrar servicios en un país extranjero. Algunas organizaciones de la sociedad civil pretenden mostrar que esta modalidad favorece la fuga de cerebros en el sentido Sur-Norte a la vez que los países del norte endurecen sus políticas de extranjería contra los trabajadores poco cualificados del Sur.31
Para acabar este apartado, nos detendremos en la descripción de un innovador repertorio de presión política en las campañas reivindicativas. Consiste en tratar que los gobiernos locales se declaren “zonas libres de AGCS” a través de la aprobación de mociones municipales presentadas por los movimientos. La iniciativa permite informar a los cargos públicos locales y provocar su reacción ante la posibilidad de que determinados servicios públicos, respecto algunos de los cuales tienen transferidas las competencias, puedan ser liberalizados. A la vez, se consigue generar el debate público y acercar a la población una problemática tan abstracta como la liberalización de los servicios. Finalmente, mediante la mencionada iniciativa se puede ejercer presión sobre las instancias gubernamentales con más capacidad de incidir en las negociaciones del AGCS. Por el momento, ha proliferado en países europeos como Italia, Bélgica, Francia y Austria. En Francia cerca de 300 municipios, París incluido, se han declarado libres de AGCS; en Suiza, 15 cantones y 20 municipios, entre ellos la ciudad de Ginebra; mientras que en Austria la cifra sumaba, noviembre de 2003, a 280 municipios.32
El impacto de la movilización. Los rendimientos de la lucha
Analizar el papel de los movimientos en el cambio social y su incidencia en los imaginarios de la población es un ejercicio complejo. Entre otros factores, se corre el peligro de llegar a conclusiones imprecisas o sesgadas, infravalorar o exacerbar el impacto de los movimientos, o no discernir entre los efectos derivados de la movilización y aquellos generados por acontecimientos externos. Para facilitar el cálculo del rendimiento de las campañas que nos ocupan, consideraremos diferentes tipos de impacto posibles. En primer lugar, diferenciaremos el impacto en políticas públicas del impacto simbólico. Al impacto en políticas públicas se lo califica de sustantivo cuando implica el cambio de determinadas políticas gubernamentales o la introducción de nuevos temas en la agenda política, mientras que es procedimental cuando el impacto consiste en la habilitación de nuevos procedimientos administrativos o en la creación de nuevos espacios y mecanismos estables de negociación participados por los movimientos. Por su parte, el impacto simbólico se refiere a cambios en los sistemas de valores, actitudes, opiniones y conductas, sociales e individuales, así como a la formación de nuevas identidades colectivas (Gomà, Ibarraet al. 2002).
El impacto en políticas
Con mayor o menor intensidad, las luchas contra la OMC - AGCS han incidido en diferentes fases de la política pública, tanto en aquellas de tipo sustantivo como en las de procedimiento. A la vez, este impacto se ha dado en diferentes niveles de toma de decisiones. Por una parte, en la política de la misma OMC y, por otra, en la política de algunos estados miembros del organismo.
A nivel sustantivo, los movimientos han visibilizado una serie de demandas y conflictos que se han tenido en cuenta en diferentes espacios de negociación abiertos por la OMC. En la fase de establecimiento de la agenda, más que a introducir temas, los movimientos han contribuido a dificultar que se introduzcan nuevos temas a negociar o a impedir que la agenda de la OMC se establezca de la manera inicialmente pretendida. En este sentido, el sector del movimiento con un talante más rupturista pretende dificultar el avance de las negociaciones, consciente de que la OMC funciona como una bicicleta, es decir “se colapsa si no se mueve hacia adelante”.33
En las campañas contra el AGCS se demanda que no se firmen compromisos relacionados con servicios públicos: educación, sanidad o cultura. Por ejemplo, uno de los logros de la
campaña europea consistió en que la Comisión Europea tuviera que emitir, 5 de febrero de 2003, un comunicado en el que garantizaba que los servicios de educación, sanidad y audiovisuales estarían excluidos de la actual ronda de negociaciones.34 Un impacto similar lograron los principales sindicatos de profesorado de Brasil y Argentina durante el “Encuentro Educación Para Todos” organizado por la UNESCO -Brasilia, noviembre de 2004- cuando consiguieron que sus ministros de educación firmasen un documento en el que se comprometían a impedir activamente que la educación fuera negociada en el marco del AGCS.35 Por otro lado, a raíz de las alianzas entre movimientos noruegos y sudafricanos se logró que Noruega retirara sus demandas a Sudáfrica en materia de educación superior.
En el ámbito procedimental la secretaría de la OMC ha adoptado una serie de disposiciones sobre las relaciones con las organizaciones no gubernamentales. En sus inicios, pretendía permanecer en un cierto anonimato para evitar destinar recursos a la información pública y, así, poder ser más efectiva (Jiménez, 2004). Pero a medida que se ha intensificado la protesta, este organismo ha tenido que dar respuesta a las críticas por falta de transparencia. Entre algunas de las medidas adoptadas, la OMC permite a miembros de la “sociedad civil” estar presentes, en calidad de observadores o de asesores, en algunos espacios de toma de decisiones como las mismas conferencias ministeriales. Cabe advertir que la OMC entiende por sociedad civil toda organización no estatal, de manera que a la vez que esta apertura beneficia a las organizaciones sociales, también repercute positivamente en las empresas multinacionales, pues inscriben a sus asociaciones y grupos de presión en este tipo de encuentros. A pesar de ello, la presencia en estos espacios facilita a los movimientos el implementar repertorios de presión política y, por lo tanto, la incidencia en determinadas decisiones y resoluciones. Otra disposición de carácter procedimental aceptada consiste en la admisión y difusión de “documentos de posición” pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil sobre diferentes cuestiones. Se supone que estos documentos serán accesibles para toda la población, pero el objetivo primordial es que sean consultados por las delegaciones oficiales.36 Además, siguiendo la misma lógica, la OMC y departamentos o ministerios de comercio de diferentes países miembros han tenido que justificar ante la ciudadanía sus planes de liberalización auspiciados por la organización del comercio.
Sin embargo, la agencia de los movimientos en el cambio social y, en concreto, en las diferentes fases de la política pública depende también de factores externos, como pueden ser las capacidades o debilidades del oponente. En nuestro caso, las discrepancias internas entre los países que conforman la OMC han resultado, hasta ahora, un factor externo determinante para entender el impacto de las movilizaciones. La descohesión de los miembros de este organismo se debe en gran medida a la divergencia de intereses entre las delegaciones de los países del Centro y de la Periferia, pero también a las rivalidades entre los mismos países centrales, sobre todo Europa y Estados Unidos de América.
Por lo que se refiere a las negociaciones del AGCS, los movimientos sociales críticos con este acuerdo tienen mayor capacidad de incidencia a raíz de las reticencias e, incluso, la negativa de muchos países del sur a establecer determinados compromisos. Estas reticencias se reflejan en informes como “Zambia and the GATS experience”, mayo de 2003, donde se reitera la preocupación por los impactos que los compromisos del AGCS pueden tener en la población del Sur.37
En las últimas Ministeriales la falta de consenso comentada se ha evidenciado como un factor determinante en el estancamiento del proceso para establecer acuerdos comerciales multilaterales. Pese a que los movimientos sociales han contribuido activamente a desencadenar este estancamiento, cabe matizar que su papel fue más central en Seattle que en Cancún. En Seattle, la efectividad de la estrategia de los movimientos sociales recayó en el factor sorpresa de la movilización y en una acertada imbricación de repertorios de presión política con repertorios de acción directa. En la ciudad norteamericana, la movilización social en la calle fue inesperada, contundente y disruptiva. Su intensidad dio pie a que se hablara de los acontecimientos como de “la Batalla de Seattle”. Desde la vía pública se generó mucha incertidumbre entre las delegaciones que asistieron a la Conferencia, y se rompió con el secretismo, el anonimato y la poca atención mediática que caracterizaban las negociaciones de la OMC. Paralelamente a la acción directa, durante la Conferencia de Seattle un sector del movimiento puso mayor énfasis en la estrategia de presión política. La principal línea de presión se dio sobre las delegaciones del Sur. Miembros de diferentes organizaciones se reunieron, junto a periodistas e intelectuales comprometidos, con estas delegaciones para intercambiar información sobre el decurso de los diferentes paneles de negociación. La importancia de facilitar información de esta índole se debe al hecho de que muchos países del sur, normalmente por dificultades económicas, no cuentan con delegados suficientes para asistir a todos los paneles de negociación que se abren durante una Conferencia Ministerial.38 Así, en cierta ocasión todos los actores contaban con un nivel de información similar, se intercambiaban impresiones y se analizaba el proceso de negociación. Muchas de las conclusiones a las que se llegaba desde estos espacios de debate desincentivaban la firma de determinados acuerdos por parte de los países más empobrecidos. En cierta medida, esta reflexión colectiva contribuyó a que no hubiera acuerdo de cara a iniciar la Ronda del Milenio que se pretendía impulsar.
Sin embargo, las divergencias entre los miembros de la OMC en Cancún fue el factor que determinó en mayor medida el decurso de las negociaciones. Por una parte, se tiene en cuenta que en Cancún las movilizaciones prescindieron del efecto sorpresa de Seattle.39 Por otra, la función de consultoría asumida por los movimientos en Seattle no era tan necesaria en Cancún, puesto que muchas delegaciones del Sur estaban mejor organizadas y no tan atomizadas como en anteriores Conferencias -varias confluyeron en un bloque unitario, el G-23, conformado por países del peso de India, Argentina o Brasil-. A su vez, las delegaciones estaban más capacitadas para afrontar negociaciones: incorporaron consejeros y asesores propios o habían encargado previamente estudios de impacto y de riesgos para fundamentar determinadas posturas. Se añade el factor “división entre élites”, mismo que fue determinante en el fracaso de la última Conferencia Ministerial por otros motivos. En un primer momento, los países del norte, y principalmente la UE, tensaron las negociaciones al pretender introducir en la agenda nuevos temas -los “temas de Singapur”-. Uno de ellos, el de Garantía a las Inversiones, recordó a los delegados de los países menos desarrollados el controvertido AMI, que restringía en gran medida la capacidad de control de los gobiernos sobre los inversores extranjeros. Las tensiones en torno a los nuevos temas fueron desencadenadas también por la forma en que se plantearon, ya que la UE pretendía introducir nuevas discusiones cuando todavía no había compromisos firmes en materias que se estaban negociando desde el nacimiento de la OMC, como el comercio agrícola.40
Por motivos como los descritos, la Ministerial de Cancún concluyó sin que se firmara la declaración final. En el último plenario, cuando se pretendía aprobar esta declaración, miembros de las delegaciones del Sur interrumpieron el turno de palabras gritando: “¡no es no!”, “nuestra gente está muriendo!”.41 Ante la insistencia de la mesa que presidía la reunión para llegar a un acuerdo, Kenia abandonó el plenario, a continuación otras delegaciones siguieron su ejemplo. Al día siguiente los titulares de la mayoría de medios de comunicación informaban del fracaso de la Conferencia.
El impacto simbólico
Las campañas de los movimientos sociales casi siempre aspiran, más o menos explícitamente, a introducir cambios en las actitudes, opiniones, conductas o predisposiciones de la población hacia las problemáticas tratadas. Dicho de otro modo, los movimientos sociales se caracterizan por ser agentes de influencia y persuasión que pretenden desafiar las interpretaciones dominantes sobre varios aspectos de la realidad (Sabucedoet al. 1998). La incidencia simbólica es un objetivo recurrente de las campañas contra la OMC y el AGCS. Así en la “Reunión de Estrategia de Movimientos Sociales frente a la OMC”, Ciudad de México, noviembre de 2002, se definió como uno de los ejes prioritarios “ganar apoyo de la opinión pública contra la OMC mediante campañas masivas de información y educación”.
Como hemos visto en líneas anteriores, la función comunicativa de los movimientos se canaliza a través de diferentes vías, pero en las movilizaciones realizadas durante las conferencias ministeriales se ha puesto de manifiesto el poder comunicativo de la acción directa. La acción directa permite transmitir y exteriorizar un mensaje que, de otra manera, podría quedar silenciado y, por lo tanto, su intensidad es determinante para entender el simbolismo de las campañas que estamos tratando. La consecución del impacto simbólico fue especialmente efectiva durante la “Batalla de Seattle”, en parte por el factor sorpresa al que ya hemos hecho mención. Resulta ilustrativo que uno de los medios de la ciudad norteamericana, al día siguiente de la primera jornada de luchas recogiera que “la población se fue a la cama una noche sin saber que existía una cosa denominada OMC y se levantó al día siguiente llena de curiosidad por saber sobre el tema” (Barlow y Clark, 2000). Precisamente, a raíz de las movilizaciones en Seattle, la OMC fue catapultada a la conciencia pública. La acción colectiva y de protesta desarrollada por los movimientos sociales acabó fulminantemente con el anonimato de este organismo.42
La proyección del mensaje de los movimientos recae en gran medida en la resonancia mediática de sus acciones.43 Sin embargo, los medios de comunicación masiva no suelen ser aliados de los movimientos más rupturistas. En ocasiones, los medios de masas invisibilizan, cuando no criminalizan, la acciones de estos movimientos; en otras tergiversan su mensaje. Por dichos motivos algunas organizaciones populares optan por generar medios de comunicación propios, los cuales tienen un impacto más restringido que los otros, pero no refieren inconvenientes como los enunciados. Esta iniciativa se puso de manifiesto, especialmente, en las movilizaciones de Cancún, donde los movimientos crearon un canal de radio que emitía las veinticuatro horas del día, se editaron boletines a diario y se abrieron diferentes portales web que ofrecían información permanentemente actualizada.
Finalmente, quisiéramos hacer mención a que la lucha simbólica de los movimientos sociales ha desencadenado la reacción de la OMC. Este organismo participa activamente en el duelo ideológico al que ha sido retado por los movimientos. Su papel se caracteriza por ser más bien reactivo y por pretender contrarrestar la mala imagen que de ella se proyecta. En consecuencia, unas semanas antes de la cumbre de Cancún, la OMC, probablemente en respuesta a las voces críticas que ya se empezaban a oír, emitió un comunicado de prensa donde informaba que en la V Conferencia se establecería un acuerdo sobre acceso a medicamentos que favorecería a la población más vulnerable del planeta. La malograda imagen de la OMC también preocupaba, por aquellas fechas, a un conjunto de grandes corporaciones interesadas en el avance de las negociaciones. Éstas destinaron millones de dólares a la campaña de public relations que según uno de sus impulsores iba a promover “iniciativas como, por ejemplo, acciones publicitarias y contactos con consejos editoriales de medios de comunicación para convencer a la opinión pública sobre los beneficios del éxito de las negociaciones”.44 El giro discursivo con el que la OMC pretende dotarse de legitimidad se percibió también en el nombre de la ronda de negociaciones impulsada en Doha, la “Ronda del Desarrollo”, con la que se pretendía emplazar a la frustrada “Ronda del Milenio”. Además, en su lucha simbólica, la OMC accede a herramientas y registros característicos de los movimientos sociales. Así, en su portal web el público puede consultar materiales de educación popular donde se explica, de manera didáctica, las ventajas del libre comercio.45 En uno de estos documentos titulado GATS: Facts and Fiction se pretende “desacreditar los mitos y las falsedades que corren en torno al AGCS”46 divulgados por los movimientos. De todo ello deducimos que, en términos simbólicos, los movimientos sociales han incidido en el discurso de la OMC casi de manera más efectiva que en sus políticas, objetivos o funcionamiento interno. Como advierte McAdam (1998), la nueva EOP configurada por la acción de los movimientos puede actuar precisamente sobre los movimientos con nuevas restricciones o dificultades. Por lo que, el giro discursivo de la OMC, al legitimar la acción del organismo al que se pretende desacreditar, sería una consecuencia no deseada de las acciones de los movimientos que conlleva nuevos retos para sus futuras campañas.
Conclusiones
La OMC es, junto a las instituciones de Bretton Woods -Banco Mundial y FMI-, el organismo multilateral que ha sido objeto de mayor número de protestas por parte de la sociedad civil global durante la última década. Las luchas contra la OMC y el AGCS han abierto espacios de acción colectiva donde ha cristalizado un sector importante del nuevo sujeto político que emerge en el ciclo de protesta actual, el movimiento de movimientos. Sus luchas se caracterizan por la pluralidad de grupos sociales que las componen, por la multidimensionalidad de temáticas tratadas y por la innovación en sus discursos y repertorios de acción colectiva. En definitiva, las movilizaciones que hemos caracterizado a lo largo de este artículo reflejan la nueva cultura política de un amplio y plural movimiento social que percibe las problemáticas a escala planetaria y que, en consecuencia, actúa y se articula en la misma escala.
Los movimientos globales del actual ciclo de protesta proyectan una imagen de espontaneidad en la acción y en la organización. Sin embargo, al menos por lo que se refiere a las movilizaciones analizadas, las luchas no se constituyen sin la planificación de una estrategia. Las movilizaciones se organizan y se concretan en espacios de encuentro de gran concurrencia - Foros Sociales- que se llevan a cabo en diferentes lugares del mundo. Antes de que cuaje o se acuerde impulsar una campaña se respeta un amplio proceso de debate y deliberación entre diferentes colectivos. Por lo que el desarrollo de toda campaña suele estar fundamentado en una reflexionada estrategia integrada por ítems: impactos que se pretenden lograr, acciones más adecuadas en función de los objetivos, mensaje que se quiere transmitir a la población, temas sobre los que se quiere desencadenar el debate, extensión de la campaña, relaciones con la prensa, recursos y herramientas comunicativas a desarrollar, alianzas a establecer, etcétera.
Sin el proceso de deliberación y articulación no sería posible entender los resultados conseguidos ante la OMC y el AGCS, tanto por la pluralidad de actores que los componen y su elevado grado de participación -objetivo intramovimiento- como por la incidencia en las negociaciones sobre liberalización comercial impulsadas por la OMC -objetivo
externo-. Respecto a esta última cuestión, que hemos calificado de impacto sustantivo, la estrategia adoptada por los movimientos hasta el momento está resultando exitosa. Pero en el logro de sus objetivos confluyen factores intrínsecos a los movimientos con aquellos ajenos a sus acciones. Entre los factores internos destacan el acceso a la información y la gestión del conocimiento que fundamenta a las campañas, la internacionalización, el grado de concurrencia y de aglutinación de actores que caracterizan el proceso de movilización, las alianzas estratégicas que se han establecido -destacan aquellas con las delegaciones de países del sur-, la centralidad otorgada al impacto mediático -que ha permitido generar debate público, concienciación social y, con base en los movimientos sociales, el reconocimiento necesario para incidir en la arena política-; finalmente, un repertorio de acción no convencional y predomi-nantemente disruptivo mediante el cual se ofrece visibilizar de manera eficaz el conflicto.
Aunado a estos factores intrínsecos, el estancamiento de los principales procesos de negociación de la OMC responde a la divergencia de intereses entre las delegaciones de los países que conforman el organismo. Específicamente nos referimos a las discrepancias en materia comercial entre potencias económicas como Europa y EUA, a la poca afección por el multilateralismo del actual gobierno estadounidense y, sobre todo, al proceso de empoderamiento de los países del sur. Como hemos apuntado, muchos países del sur se están organizando paulatinamente para hacer valer sus intereses; unos intereses que se alejan del modelo de relaciones internacionales fundamentado en la sumisión y la dependencia económica -de la Periferia respecto al Centro- que pretenden perpetuar los países más desarrollados auspiciados por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
Citas
- Barblan A.. “The international provision of higher education: do universities need GATS?”. First General Assembly. 2002.
- Barlow M., Clark T.. The Battle after Seattle. A working paper for strategic planning & action on the WTO. 2000. Publisher Full Text
- Barlow M.. A GATS Primer. 2001. Publisher Full Text
- Bello W.. Enfoque sobre comercio. Focus on the Global South; 2003.
- Calle A.. Nuevos moviminetos globales. Una nueva cultura de movilización. Universidad Complutense: Madrid; 2003.
- Caplan R.. Alliance for democracy. GATS Handbook; 2000. Publisher Full Text
- Caplan R.. GATS: “in whose service?”. Nexus Magazine; 2003.
- Frase P., O’Sullivan B.. The future of education under the WTO. 1999. Publisher Full Text
- Ginsburg M., Espinoza O., Popa S., Terano M.. Privatisation, domestic marketisation and international commercialisation of higher education: vulnerabilities and opportunities for Chile and Romania within the framework of WTO/GATS. Globalisation, societites and education. 2003; 1(3)
- Gomà P. Ibarra. Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas. Icaria: Barcelona; 2002.
- Green M.. U.S. Update on GATS: January 2004. 2004. Publisher Full Text
- Hunt R. Benford. Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de los movimientos. Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. CIS: Madrid; 1994.
- Internacional de la Educación. “Informe del grupo de trabajo para el estudio del impacto de la globalización sobre la enseñanza superior”. 2003. Publisher Full Text
- Jiménez C.. “De la Ronda Uruguai a Cancun”. 2004.
- Kelk S., Worth J.. “Trading it away: how gats threatens UK Higher Education”. 2002. Publisher Full Text
- McAdam D., Ibarra P., Tejerina B.. Orígenes conceptuales, problemas actuales, direcciones futuras. Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural. 1998.
- Nunn A.. The GATS : an impact assessment for Higher Education in the UK, Association of University teachers. 2001. Publisher Full Text
- Pérez Ledesema M.. Cuando lleguen los días de colera. Movimientos sociales, teoría e historia.. Zona Abierta. 1994; 69
- Rikowski G.. Schools and the GATS Enigma. Journal for Critical Education Policy Estudies; 2003.
- Rivas A., Ibarra P., Tejerina B.. El análisis de marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales. Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural. 1998.
- Robertson S., Bonal X., Dale R.. “GATS and the education services industry: the politics of scale and global reterritorialization”. Comparative Education Review; 2002.
- Robertson S., Dale R.. “This is what the fuss is about! The implications of GATS for education systems in the north and the south”. 2003.
- Sabucedo J. M., Grossi J., Ibarra P., Tejerina B.. “Los movimientos sociales y la creación de un sentido común alternativo”. Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural. 1998.
- Sinclair S.. GATS: How the WTO’s new “services” negotiations threaten democracy. 2000. Publisher Full Text
- Tarrow S.. Power in movement: social movements, collective action and politics. Cambridge University press: Cambridge; 1994.
- Wesseliuss E.. Behind GATS 2000: Corporate Power at Work. 2002.
- World Bank. Working together : the WB’s partnership withcivil society. World Bank: Washington DC; 2000.
- World Development Movement. GATS: from Doha to Cancun. 2003. Publisher Full Text