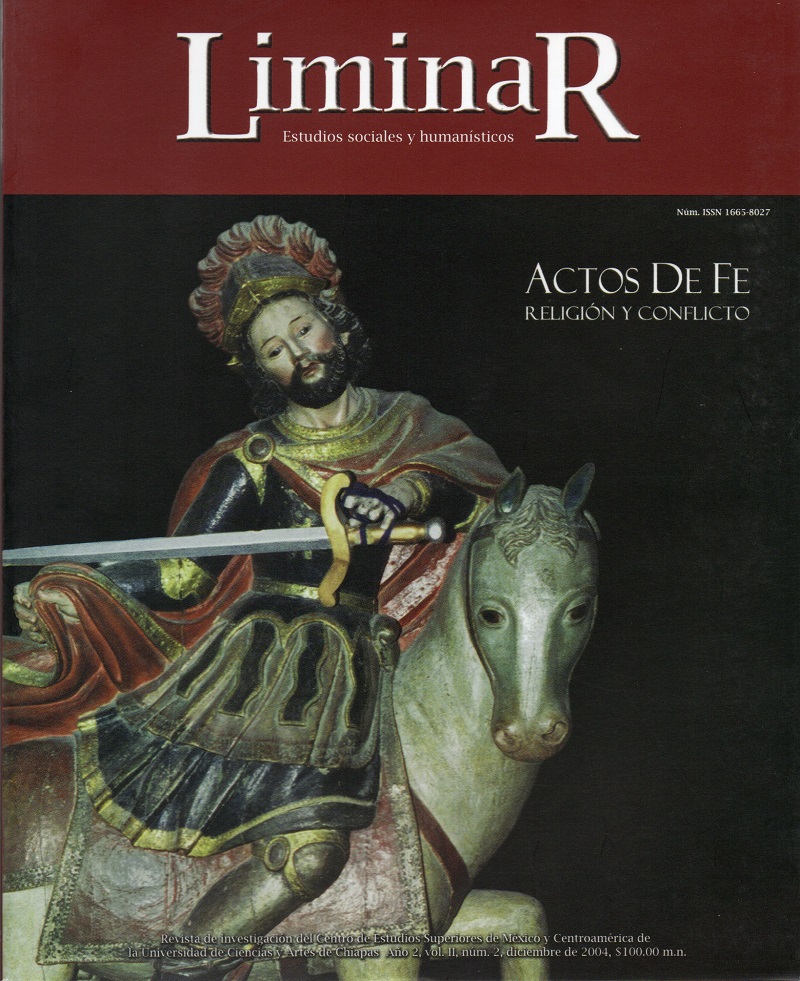| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 583 | 521 |
Resumen
Me intereso aquí por ciertos aspectos de las conversiones a nuevas religiones de indígenas de México y Guatemala. En particular, llama mi atención la preocupación indígena por modificar, no el alma, sino el cuerpo. En términos cristianos, la preocupación moral fundamental concierne al alma puesto que el fin transcendente de un buen cristiano es alcanzar la salvación eterna. En cambio, según trato de mostrar aquí, el interés indígena por las nuevas filiaciones religiosas reside más bien en lo que éstas puedan ofrecer para evitar el mal mediante una modificación parcial de los procedimientos de fabricación y mantenimiento del cuerpo.
Me intereso aquí por ciertos aspectos de las conversiones a nuevas religiones de indíge-nas de México y Guatemala. En particular, llama mi atención la preocupación indígena por modi-ficar, no el alma, sino el cuerpo. En términos cristia-nos, la preocupación moral fundamental concierne al alma puesto que el fin transcendente de un buen cris-tiano es alcanzar la salvación eterna. En cambio, según trato de mostrar aquí, el interés indígena por las nuevas filiaciones religiosas reside más bien en lo que éstas puedan ofrecer para evitar el mal mediante una modi-ficación parcial de los procedimientos de fabricación y mantenimiento del cuerpo.
Por toda la geografía en México y Guatemala la población indígena se está convirtiendo masivamente y desde hace ya varias décadas a las religiones evangélicas y también al catolicismo reformado. De la más recón-dita aldea rural a los barrios periféricos de las ciudades brotan nuevos templos y capillas construidos con mate-riales de poca calidad pero pintados de vivos colores y con grandes letreros en sus fachadas. Para el visitante es algo que resulta difícil no ver y, sobre todo, no escuchar: los sermones de los predicadores, las lecturas bíblicas, la música religiosa que resuena sin descanso, en los altavoces de los templos, en la radio de los autobuses, en los puestos del mercado.
No es fácil saber con precisión cuántos indígenas se identifican como evangélicos. Según el censo de 1990, en México en torno a 15% de los indígenas eran evan-gélicos (lo que supone casi el triple de la población evangélica mexicana no indígena). Pero significativamente -y también paradójicamente en apariencia- el índice de evangélicos es más elevado en las áreas indígenas culturalmente más conservadoras. Por ejemplo, según el censo de 2000 en las regiones indígenas de Chiapas más de 25% de la población se declaraba protestante (Rivera Farfán, 2004). En Guatemala, en 1992, se calcu-laba que 30% de la población indígena era evangélica (Cantón Delgado, 1998). A todo esto hay que sumar los indígenas de nueva filiación católica, que constituirán en torno a 15 o 20%, si bien en este caso no es fácil distin-guir en los datos del censo a los indígenas que se identi-fican como nuevos católicos de aquellos que son católicos “de costumbre”.
Pero quizá más interesante sea la extraordinaria hete-rogeneidad religiosa. En el mundo indígena se encuen-tra presente, por una parte, prácticamente todo el reper-torio posible de filiaciones evangélicas -las iglesias protestantes históricas, el protestantismo fundamentalista, grupos pentecostales, y neopentecostales carismáticos- además de grupos no propiamente cristianos como los testigos de Jehová o los mormones. Por otra, en la propia Iglesia católica se identifican numerosas tendencias misioneras: orientaciones conservadoras, carismáticas, y, sobre todo, la teología de la liberación, reconvertida a veces en teología de la enculturación. De modo que incluso en una pequeña región es posible encontrar un abanico amplísimo de grupos religiosos y en una aldea de no más de treinta o cuarenta familias más de seis o siete iglesias distintas. Tan intenso es el impulso indígena por “probar” las nuevas religiones que desde hace seis o siete años un pequeño grupo de familias indígenas tzotziles de Chiapas se ha convertido al Islam.
Visto así, pareciera que los indígenas de esta región están, después de casi quinientos años de predicación misionera y adhesión nominal al catolicismo, por fin cristianizándose. Pero por supuesto el asunto no es tan sencillo. En general, la etnografía contemporánea se ha ocupado relativamente poco y tarde de este fenómeno, tal vez, en parte, porque se aviene mal con la imagen de los indígenas como gente esencialmente tradicionales y conservadoras de “su cultura”. Y allí donde lo ha hecho ha tendido a privilegiar razones de carácter sociológico (el cambio de estructura social, la “anomia”, la iniciativa comercial y la ética protestante, la identificación étnica, etc.) o bien político (la expansión ideológica de Estados Unidos a través de sus iglesias, la represión militar en el caso de Guatemala, la liberación de la Teología de la Liberación, etcétera).1
En cambio, aquí voy a procurar subrayar precisa-mente algunas de las singularidades de estas conversiones, a detenerme en ciertas, por así decir, anomalías de lo que en nuestra tradición cultural consideramos que es una conversión religiosa.2 Y básicamente encuentro dos: las razones aducidas por los propios indígenas para convertirse y el carácter transitorio de la adhesión. Aunque abordaré estas razones de manera consecutiva, se verá que ambos aspectos no son sino distintas vertientes de una misma cuestión.
Razones de la conversión
¿Qué razones invocan los indígenas para convertirse a una nueva religión? Podemos tomar como ejemplo un testimonio recogido en un estudio pionero del antropólogo y sacerdote jesuita guatemalteco Ricardo Falla. Se trata de la descripción de un rito de conversión al catolicismo de la Acción Católica en el pueblo quiché de San Antonio Ilotenango hacia principios de la década de 1970; un texto que merece citarse en extenso porque me parece muy revelador de los intereses indígenas cuan-do se convierten.
El texto enumera la mayoría de los aspectos que parecen interesar a los indígenas para convertirse (aun-que seguramente la versión quiché era un parlamento más extenso y formulario). Por una parte está el descan-so del cuerpo y la fuerza corporal (no estando en reli-gión “nuestros cuerpos se acaba su fuerza”, “sembra-mos y no da nada”, “sembramos cochitos y se mue-ren”, como si con la nueva religión el cuerpo fuera más fuerte y esa fuerza fuera, por así decir, genésica, afectara el crecimiento). Luego la abstención del consumo de alcohol (lo que sin duda es una de las razones más men-cionadas para abandonar las prácticas rituales tradicio-nales y adoptar una nueva religión), en realidad no por-que estar borracho sea en sí mismo malo desde un pun-to de vista moral (la embriaguez merece un extraordinario respeto), sino por que nos hace gastar el dinero en la cantina. A su vez, la ausencia del consumo de alcohol mejora las relaciones familiares, domésticas. Los niños, las mujeres están “alegres”, por la calle, co-miendo carne “o aunque sea otra cosa”: es decir, ali-mentándose mejor. “Eso nos da la religión: comida (tor-tilla), carne, café”. Entre las ventajas que proporciona la nueva identidad religiosa destaca también la ausencia de enfermedad. Con esta cuestión comienza el parlamento y es el motivo de la sospecha de que se quiera convertir (“si sólo para ver si se alivia el patojo [el niño] te convertís…¡que se muera!). La relación de animales y sueños tiene que ver con el augurio de males probable-mente enviados por unos enemigos en forma de nahuales, de almas animales. Y precisamente con la cues-tión de la enfermedad termina el parlamento: “Y viene la enfermedad: pedimos a Dios y confesamos”.
Ahora bien, no encontramos en el texto ninguna de las razones que desde una perspectiva cristiana debieran impulsar y justificar la conversión. Ninguna referencia, por ejemplo, al fin cristiano por antonomasia, la salva-ción del alma y el destino póstumo y alternativo del cielo y el infierno. En cambio, lo que se busca es estar “alegre”, en la plaza, con sus hijos. Bien alimentados. Sin enfermedad.
A lo largo de México y Guatemala, los testimonios indígenas de conversión a cualquier iglesia o grupo reli-gioso coinciden con este esquema casi palabra por pala-bra. Hacia 1990, casi treinta años después de que Falla recogiera el parlamento que hemos leído, yo escuchaba en Cancuc, una comunidad de lengua tzeltal de la región de los Altos de Chiapas (México), las mismas razones para la conversión. Pero ahora no se trataba únicamente de la conversión al catolicismo, sino también y sobre todo a las religiones evangélicas. También aquí se trata de lograr una buena alimentación, de abandonar el con-sumo de aguardiente, de estar en buena relación con los familiares, y, de nuevo también, de no caer en la enfer-medad o bien de curarse de manera efectiva.
Esteban Bok, por ejemplo, me explicaba en forma característica cómo había mejorado su vida desde que se había adherido a la iglesia presbiteriana:
Poco antes de esta conversación, Sebastián Bok’ ha-bía asistido a un templo neopentecostal porque había escuchado que en este grupo no se exigía ninguna cuota
y él consideraba que pagaba demasiado en la iglesia presbiteriana. Pero volvió decepcionado al saber que en esta religión se prohibía no sólo el aguardiente y el taba-co -cosa que le parecía muy bien-, sino también el café y los refrescos embotellados (él vendía Coca-cola en su casa que estaba junto al camino). No recordaba, sin embargo, nada relacionado con la doctrina de aquella iglesia.
En su estudio sobre los inmigrantes indígenas, espe-cialmente tzotziles, a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Carlos Fernández (1993) ha insistido con toda razón en la importancia que los conversos conceden a la enfermedad y la curación como la principal causa de la adhesión a una nueva iglesia. En lo sustancial, observa, la noción de enfermedad no se modifica. Las nuevas igle-sias proporcionan unos métodos terapéuticos algo dis-tintos de los tradicionales, pero la lógica que guía la cura y la defensa de la enfermedad siguen siendo totalmente tradicionales. El cuerpo enferma como resultado de la separación prolongada de alguna de las almas o como resultado de la intrusión de algún objeto patógeno, un esquema prácticamente panindígena. No es por haber pecado, en el sentido cristiano de haber llevado una vida inmoral, que se producen las enfermedades. El mal si-gue explicándose en términos de la moral tradicional (y por supuesto, las ideas científicas de higiene, contamina-ción o nutrición parecen tan poco presentes entre los indios conversos como entre los que no lo son). Cita, por ejemplo, el testimonio de Rosa López Guzmán, evangélica tzotzil de la periferia de la ciudad: “Nosotros, cuando entramos en la Palabra de Dios nos aconsejaron que si la verdad va a entrar a nuestro corazón con la Palabra de Dios, así ya no entra enfermedad y además ya no vamos a seguir peleando” (Fernández, 1993:40).
Christine Kovic (2001: 279) proporciona otro ejem-plo, el testimonio de Juana, una mujer convertida al catolicismo y expulsada de su pueblo, Chamula, por esa razón: “Comencé a escuchar la Palabra de Dios porque estaba enferma. Estaba débil y no podía trabajar. Cuando escuché la Palabra de Dios mi enfermedad se fue. La gente de Chamula vio que ya no estaba enferma y pensaron que debía tener Religión. Me pre-guntaron qué medicina estaba tomando y vieron que tenía Religión”. Podría suponerse que entre los con-versos -evangélicos o católicos- sus nuevas creen-cias debieran proporcionar una nueva justificación del origen de la enfermedad. Pero no es así, como de-muestra el comentario de Juana (“Me preguntaron qué medicina estaba tomando y vieron que tenía Religión”): es decir, lo que hace sospechar que alguien tenga reli-gión, se haya convertido, es que esté sano o haya deja-do de estar enfermo, sin tomar ninguna medicina aparentemente.
La enfermedad y su curación es, en efecto, uno de los ejes temáticos que más repiten los conversos para explicarse el cambio de filiación. Pero esta pre-ocupación por la enfermedad forma parte de un es-quema más general que busca modificar la economía corporal. Aquello que interesa de las nuevas filiaciones religiosas -lo que mueve a la “conversión”- es lo que cada una de éstas propone específicamente como nuevos hábitos y prácticas de reconstitución del cuerpo. “Vivir mejor”, “estar alegres” equivale a determinar qué se va a comer y beber y qué no, cómo descansar, qué relaciones -fundamentalmente de etiqueta- se guarda con la familia, los parientes, los vecinos, etc. Los indígenas sin duda buscan en una nueva religión lo que ésta ofrece para vivir con salud, prosperidad y moralidad. Pero es una moralidad definida en términos culturales indígenas, no euro-peos. Y en una perspectiva indígena la moralidad se encuentra depositada en el cuerpo. Como veremos más adelante, el cuerpo es aquello que debe ser par-cialmente transformado para lograr alcanzar un nue-vo o mejor estado moral, o, para ser más precisos, la transformación del cuerpo constituye la transforma-ción moral misma.
Nomadismo religioso
Hasta aquí las razones aducidas para la conversión (aun-que esta palabra se vuelve, evidentemente, cada vez más incómoda de emplear). Pero como observaba antes, la práctica religiosa indígena también se caracteriza por la transitoriedad de las adhesiones: la frecuencia y la facili-dad con que los indígenas cambian de religión, o sim-plemente la abandonan. Lo sorprendente no es tanto el enorme mosaico de grupos religiosos que puede en-contrarse en la sociedad indígena, como el nomadismo entre éstos. Más que un mosaico, parece un caleidoscopio. Esta es una cuestión en la que raramente se insiste, pero que me parece sumamente relevante, entre otras razo-nes, porque muestra una pauta diferente de adhesión a la que se encuentra entre la población no indígena de México y Guatemala.
Por ejemplo: alguien que “no tiene religión” se hace junto con su familia católico y ejerce como catequista; dos años después se hace, junto con un grupo de fami-lias también católicas, miembro de la iglesia presbiteriana, al año siguiente se vuelve pentecostal; al cabo de cierto tiempo vuelve a beber alcohol y deja la “religión”, hasta que cinco años después se convierte en miembro de una organización política agrarista y deja intermitentemente de beber; más tarde se enfrenta a sus camaradas, aban-dona la organización y, aprovechando su experiencia, pasa a formar parte del sindicato campesino guberna-mental, hasta que termina trabajando en una asociación de medicina tradicional indígena. En este caso se trata de alguien a quien conozco personalmente, pero muchí-simos itinerarios individuales son de este mismo tenor. Por otra parte, tampoco es raro que las conversiones se produzcan colectivamente. De la noche a la mañana un barrio, una aldea o un municipio deja, por ejemplo, de ser católico y se convierte en adventista.
Debe insistirse en que, por regla general, no se trata de adhesiones fingidas, identificaciones estratégicas por las cuales los indígenas se convertirían sólo nominalmente para así obtener algún beneficio, fuera cual fue-se, mientras seguirían voluntariamente dando culto a sus “antiguos dioses”. Los indígenas que se adhieren a una nueva iglesia tratan, en la medida de sus posibilida-des, de ser miembros fieles y fervientes. Las nuevas identificaciones son vividas con gran entusiasmo y es-peranza. La identificación con una iglesia o comuni-dad religiosa es considerada como incompatible con otras adscripciones religiosas (aunque sin duda existen relapsos, especialmente respecto de las prácticas chamánicas). Pese al lugar común etnológico de acuer-do con el cual las culturas indígenas tienden a producir rápidas síntesis religiosas, lo que suele llamarse “sincretismo”, de hecho parece existir un escrupuloso respeto por las formas rituales canónicas de cada igle-sia. Pero una vez que la abandonan, lo cual suele suce-der tarde o temprano (generalmente más temprano que tarde), pareciera que olvidaran todo lo que allí fue-ron o aprendieron. Se trata de algo muy diferente, pues, del “eclecticismo” religioso característico de tantas otras poblaciones de América Latina. En estos casos se par-ticipa simultáneamente en varias iglesias y agencias mís-ticas de curación, como por ejemplo el catolicismo, el espiritismo y los cultos africanos, que son empleados con propósitos muy pragmáticos (y donde, por lo de-más, con frecuencia las prácticas no se distinguen fácil-mente y se mezclan barrocamente entre sí). En cam-bio, el mundo indígena descubre una pauta de acepta-ción y abandono consecutivos, sin que estos movimientos estén por cierto acompañados de nin-guna crisis de conversión o renuncia.
Es posible identificar varias razones para esta pauta de nomadismo religioso: la escasa importancia que con-ceden las culturas indígenas a lo que en la tradición euro-pea es esencial, la fidelidad; el gusto y la curiosidad por conocer ideas y prácticas nuevas y distintas -aquello que Lévi-Strauss llamó “la apertura al Otro” característica de las culturas amerindias; o la tendencia a expresar las divisiones y escisiones sociales en términos de adscripción religiosa o política. Pero todas estas causas parecen en parte (y en una parte sustancial) afectadas por la lógi-ca de la transformación del cuerpo, y, de manera más general, los regímenes que le afectan.
La conversión no se produce por razones de ca-rácter doctrinario. No es la doctrina, el contenido de la predicación misionera, lo que interesa a los indígenas, ni tampoco son cuestiones de carácter doctrinario lo que distingue a ojos indígenas una religión de otra. Si se pregunta a un indígena por aquello que caracteriza su religión, no responderá hablando de aquello en lo que “creen” (esta religión afirma esto, aquella lo otro); ni siquiera especificando la diferencia en las actividades litúrgicas. En su lugar mencionará fundamentalmente lo bien o relativamente bien que funciona su religión para curarse (no es que las otras no curen, pero lo ha-cen peor) y sobre todo el tipo de restricción corporal y alimenticia que ésta les impone: qué se puede comer y beber y qué no (alcohol, tabaco, refrescos, etc.), con quién se pueden tener relaciones sexuales, y en qué medida, cuánto dinero hay que desembolsar a cambio de la pertenencia, entre otras.
Hay razones culturales para esto. En la tradición indígena no existe la noción del dogma; ni siquiera puede decirse que exista propiamente una “creencia”. La creen-cia se basa en prestar asentimiento a algo considerán-dolo como una verdad indudable. Pero los indígenas parecen tener muy poco gusto por la verdad. No sólo las cuestiones doctrinarias no despiertan ningún inte-rés, sino que la propia idea de la existencia de un Dios verdadero, de una religión verdadera, de unas palabras verdaderas (y por consiguiente, que existan dioses, re-ligiones y palabras falsas) resulta una idea extravagante. (La idea europea de la “controversia” como un deba-te para establecer la verdad de algún punto es significativamente ajena al mundo indígena). Esta im-posibilidad de comprometerse con la “verdad” es lo que produce eso que, desde un punto de vista no indí-gena, se entiende como “infidelidad”, o, más bien, una fidelidad sólo transitoria, en este caso respecto de las adhesiones religiosas (Pitarch, 2003).
El desinterés por “estar en lo cierto” se combina a su vez con una genuina curiosidad por aquello que es diferente, nuevo y procede del afuera. En una ocasión en que pregunté a un indígena tzotzil por qué cambiaba tan a menudo de religión -entablé conversación con él en un autobús y me había explicado que había estado en cinco “religiones”- me respondió: “por conocer”. Pero este “por conocer” no se refiere a lo que desde una perspectiva europea se entendería como una suerte de “sabiduría profunda” por los misterios, sino de algo a la vez más sencillo y complejo, lo que propone cada una de estas religiones para mejorar la vida sobre la tierra. Como podríamos esperar, lo que interesaba a este indígena era qué se podía comer y hacer en cada una de estas religiones, y a lo largo de varios años estuvo pro-bando el resultado de esas restricciones, sin que, la ver-dad, ninguna le hubiera acabado de convencer del todo.
En un sentido un poco distinto, el cambio de ads-cripción religiosa es también resultado de la propia di-námica interna de la sociedad indígena. Las comunida-des indígenas tienden a fisionarse continuamente. Por encima de cierto umbral de tamaño y sobre todo de desacuerdo interno, la comunidad se fragmenta en uni-dades menores, o bien expulsa a grupos inconformes que rápidamente reconstituyen una nueva comunidad. Con frecuencia estos procesos de diferenciación sue-len traducirse en diferencias de adscripción religiosa. (Pero este es un principio general y ocurre entre gru-pos religiosos, pero también entre grupos políticos, sindicales, cooperativas, etc.) Es como si los indígenas tradujeran automáticamente planos sociales que desde un punto de vista europeo debieran permanecer diferenciados: diferencias en la organización interna a la comunidad se expresan en adscripciones políticas dis-tintas, y éstas en adscripciones religiosas distintas, y viceversa. Los cambios religiosos expresan, pues, diferencias preexistentes.
Lo interesante es la tendencia indígena a reconocer e inducir estas diferencias en un lenguaje corporal y ali-menticio. A propósito de una pequeña comunidad tojolabal, José Luis Escalona observa que allí las dife-rencias entre los grupos se expresan en términos de di-ferencias de hábitos. Por ejemplo, según los campesinos del lugar, los funcionarios gubernamentales y los maes-tros bilingües (también indígenas) “ya no saben comer maíz, sólo saben comer carne”. De hecho, esto posee un significado preciso que implica, como veremos más adelante, que éstos últimos tienen en realidad un cuerpo distinto al de los campesinos. “Se podría incluso propo-ner que muchas veces las preferencias, las organizaciones y las actividades ‘religiosas’ y ‘políticas’ entre la gente se establecen más claramente a partir de estas preocupaciones y temas [alimentos, consumo de alcohol, etc.] (Escalona, 2003: 222). En cierto modo, si en la perspectiva europea -especialmente en la tradición durkheimiana de la colectividad (el “cuerpo social”)- se privilegia el idioma de la sociología, la política o la economía para dar cuenta de las relaciones humanas, en una perspectiva indígena es la vida social la que es inter-pretada en un idioma corporal. Cuando un anciano kanjobal le explicó a la antropóloga Rosalva Aída Hernández (1989:145) que “antes de llegar los misioneros aquí no había religión; la religión llegó cuando la gente comenzó a utilizar zapatos”, posiblemente está afirmando algo que, por extraño que pueda parecer, debiera tomarse al pie de la letra. Desde un punto de vista indígena existe una relación inmediata de causa-efecto entre el cambio de tipo de ropa -o, como en este caso, la adopción de un nuevo tipo de accesorio- y la adopción de una filiación religiosa.
Para poder crear las condiciones que exige la recons-titución corporal es, si no estrictamente necesario, sí más eficaz fundar una nueva comunidad o bien migrar a una (allí donde esto no se produce, el templo funciona como una comunidad nueva). Por una parte, una nueva co-munidad crea un espacio social y físico donde poner en práctica más fácilmente una nueva corporalidad cotidiana. Por otra, el hecho mismo del desplazamiento geográfico -de una familia o de parte de una comunidad anterior- a otro paraje, a una colonia urbana, a una región de nueva colonización equivale a una transfor-mación. En lo que parece un tema mesoamericano muy difundido, las transformaciones no se producen tanto en un orden temporal como por efecto de un desplazamiento.
Pero creo que hay una razón más profunda en la necesidad de abandonar, en la medida de lo posible, las relaciones sociales anteriores y crear una nueva co-lectividad. A ojos indígenas, las infracciones de la conducta -que son transgresiones de los hábitos corpo-rales adoptados y nada tienen que ver con las intenciones morales- afectan no sólo al infractor sino al conjunto de personas con las que vive; a su familia en primer lugar, pero también a sus vecinos. Louise Burkhart (1989) ha mostrado cómo el término nahuatl tlahtlacolli, que los frailes del siglo XVI tradujeron como “pecado”, y que se aplicaba a alguna transgresión per-sonal de la conducta, aludía en realidad a un proceso general de desintegración y decadencia que afectaba a todas las cosas sociales y naturales. Cuando, por ejem-plo, un indígena que es miembro de una iglesia evan-gélica o católica acude furtivamente a tratarse su enfer-medad con un chamán tradicional, o bien se emborra-cha solitariamente en un camino en algún paraje despoblado, no está poniéndose él solo en riesgo (aun-que ciertamente no de condenarse); en realidad está provocando una rasgadura que pone en peligro a toda su comunidad de religión. La actitud individual no basta para alcanzar un estado moral adecuado, éste también depende de los otros. Una comunidad en buen estado debiera precisamente proporcionar espacios de socia-bilidad menos conflictivos donde un buen uso del cuer-po permitiera relaciones sociales y domésticas conve-nientes capaces de alejar el infortunio. Pero obviamen-te esto no es fácil de conseguir, y los abandonos y decisiones -y consecuentemente, las nuevas adhesiones- se producen sin cesar.
La conversión del cuerpo
En suma, lo que impulsa a los indígenas a adherirse a grupos religiosos es la búsqueda de nuevas prescripcio-nes y restricciones alimenticias, sexuales, gestuales y de-más que permitan gestionar el cuerpo de un modo con-siderado social y moralmente más adecuado. ¿Cómo entender, entonces, este interés indígena por “convertir” el propio cuerpo? Creo que esto guarda relación con el lugar que la ontología indígena otorga al cuerpo en rela-ción con las funciones de la persona. Desde el artículo seminal de Seeger, Da Matta y Viveiros (1979) sobre los grupos indígenas de las tierras bajas sudamericanas, la etnografía de esta región ha insistido en el hecho de que estas sociedades tienden a privilegiar la reflexión sobre la corporalidad en sus cosmologías. Pero este privilegio acordado a la corporalidad se inscribe dentro de una preocupación más amplia, esto es, la definición y cons-trucción de la persona. La producción física del indivi-duo es la producción social del individuo, y viceversa.
En las culturas mesoamericanas opera un principio muy semejante. Como se ha observado anteriormente, el cuerpo es el locus de la moralidad; pero el cuerpo es también aquella parte de la persona que puede y debe ser transformada. El cuerpo es pensado como resulta-do de una fabricación continua desde el nacimiento y sólo a una edad avanzada -más de cuarenta años quizá, cuando una persona es ya abuelo o abuela- puede considerarse que ha adquirido la suficiente madurez como para ser apreciado como un cuerpo correcto. Mas la corrección física del cuerpo implica igualmente su corrección moral; ambos aspectos se requieren mu-tuamente. Ésta se alcanza mediante, por una parte, la cocina, y, por otra, las actitudes, los gestos, las palabras, es decir, lo que puede llamarse la etiqueta: hablar bien, vestirse adecuadamente, gesticular y moverse correctamente. Por ejemplo, comer demasiada carne produce un cuerpo inmoral, donde el apetito por la carne no es el signo de la inmoralidad sino precisamente su causa. Cuando un indígena acusa a otro, como veíamos, de que “ya no come maíz, sólo carne”, está afirmando que como resultado de ello su cuerpo está dejando de ser como el nuestro. En el caso de las conversiones religiosas, donde lo que se busca es precisamente el cambio, no se trata tanto de que la reforma corporal sea la condición de un nuevo modo de estar-en-el-mundo, como que este modo distinto de estar-en-el-mundo es lo que per-mite la fabricación -o al menos la reconstrucción- corporal.
Este desarrollo simultáneamente ontogenético y ético se inicia en el momento del nacimiento y se detiene con la muerte, o más precisamente, un poco antes, con el decaimiento de las facultades, cuando se considera que ha pasado el momento de madurez corporal ópti-ma. En lengua tzeltal el término que designa una perso-na mayor, k’otem (de verbo k’ot, “llegar”), significa ter-minado, completo, es decir, con un cuerpo al fin forma-do. El etnónimo que se aplican a sí mismos los tzeltales, batz’il winik (“hombres verdaderos”, “hombres genuinos”), debe interpretarse en este sentido, no como seres que son por nacimiento o por definición humanos ge-nuinos, sino que han llegado a ser auténticos humanos en el sentido de que su cuerpo ha aprendido a compor-tarse de manera social y moralmente correcta3 (Pitarch, 2001). Por cierto que si, desde un punto de vista indíge-na, los europeos son distintos de los indígenas, esto no se debe a una diferencia de tipo genético, heredada (tal y como se concibe en la tradición europea), sino a la for-ma en que se ha fabricado su cuerpo desde el nacimien-to, a sus hábitos sociales: aquello que comen, lo que ha-blan y como hablan, la forma en que se mueven, la forma en que se visten y llevan la ropa. (Pitarch, 2000).
Por el contrario, el alma (o para ser más precisos, la multiplicidad de almas, pues los indígenas de México y Guatemala conciben la persona formada por numerosas entidades anímicas de distintas clases) viene dada y no es susceptible de ser transformada en el curso de la vida. Por regla general, las almas se encuentran ya pre-sentes en la persona en el momento del nacimiento y no sufren ninguna clase de cambio o desarrollo a lo largo de la vida individual. La moralidad personal (corporal) no puede afectarlas en ningún sentido, simplemente es-tán ahí, independientes del grado de corrección del cuer-po. (Si tuviéramos que expresarlo en términos cristia-nos, para los indígenas el pecado es consecuencia de los deseos del alma, no del cuerpo -por ejemplo, entre los tzeltales es el alma quien desea el aguardiente, no la cabeza [Pitarch, 1996]). Esto explica el generalizado desinte-rés indígena por el destino final de las almas y su escep-ticismo ante las supuestas recompensas de la Gloria o los castigos del infierno. La salvación del alma, el telos cristiano por excelencia, carece aquí de sentido. Tras cin-co siglos de predicación cristiana y de conversiones con-tinuas y fallidas, los indios parecen mostrar ningún o muy débil interés por esta cuestión. Para que esta predi-cación tuviera éxito se requeriría de una alteración radi-cal en la concepción indígena del ser, y en particular una inversión de la función moral y social concedidas al alma y el cuerpo.
Incluso allí donde los indígenas parecen aceptar la idea cristiana de un lugar de destino póstumo de acuer-do con las acciones morales durante la vida, en éste se subraya las funciones, por así decir, corporales de las almas. Uno de los mejores ejemplos etnográficos que conozco lo proporciona la descripción que le dio a Julián López (2000:36) un indígena chortí de Guatemala, quien, como otros, murió durante tres días, visitó la Gloria, y regresó para contarlo:
El cielo de los difuntos es, pues, una enorme cantina como las que existen en los pueblos y ciudades no indí-genas, repleta de bebidas alcohólicas, con “mujeral”, baile, música, “alegría”. Compárese por un momento este Más Allá indígena con el cielo eterno de las concepciones medievales cristianas. En éste, el cuerpo de los elegidos tras el juicio final -el cuerpo glorioso- es sin duda un cuerpo material producto de la resurrección; es un cuer-po carnal con todos sus miembros y con sus virtudes de belleza, fuerza, movimiento, y sensualidad (pues experi-menta los cinco sentidos). Pero el cuerpo glorioso tiene dos exclusiones esenciales. Si bien es un cuerpo sexuado, carece de funciones propiamente sexuales y tampoco tiene necesidades alimenticias (Baschet, 1999: 62-69). En la eternidad cristiana no hay, por tanto, sexo ni cocina, precisamente los rasgos que caracterizan la Gloria de los indígenas chortíes.
Para terminar, debemos hacernos una pregunta cla-ve: después de lo que hemos estado diciendo ¿se pro-duce en efecto entre los indígenas una modificación cor-poral? Y si esto es así ¿en qué medida y cómo sucede este cambio? Y en tal caso ¿se trata de un cambio provi-sional o irreversible? Estoy convencido de que esta es una cuestión crítica para la etnografía contemporánea de los grupos indígenas de México y Guatemala. Pero no me siento capaz de aventurar una respuesta general. Sería necesario un buen número de estudios que se inte-resaran, por una parte, en cómo están modificándose las prácticas corporales y el gestus, y, por otra, cual es la opinión de los propios indígenas al respecto. En la re-gión etnográfica de los Altos de Chiapas algunos jóve-nes antropólogos están comenzando a trabajar en esta dirección. Mi impresión provisional, en cualquier caso, es que en efecto existe una relativa diferencia entre lo que podríamos llamar “etiqueta” de los indígenas “tradicionalistas” y aquellos convertidos al catolicismo o evangelismo (o que militan en alguna organización polí-tica con tendencias absolutas). Pero de modo más gene-ral, me parece que se está produciendo un cambio más profundo en las economías corporales indígenas, una transformación que no se circunscribe a las nuevas filia-ciones religiosas, sino que involucra prácticamente to-dos los sectores de la sociedad indígena (si bien las nue-vas adscripciones religiosas y políticas representan su vanguardia). Nuevas formas de trabajo, de residencia, de relaciones políticas, de relación entre las generaciones y entre los sexos producen transformaciones parciales en los hábitos corporales. Y éstas afectan a su vez la alimentación y la cocina, los gestos, las posiciones cor-porales, el sueño y los sueños, las enfermedades, el ves-tido, el adorno o el habla. Lo que no parece modificarse esencialmente, al menos por el momento, es la propia lógica indígena por la cual la transformación se produce, no en el alma (o en avatares suyos tales como el espíritu, la mente, la razón, el entendimiento y así), sino en el escenario del cuerpo.
Citas
- Annis Sheldon. God and Production ina a Guatemalan Town. University of Texas Press: Austin; 1987.
- Baschet Jérôme. “Alma y cuerpo en el Occidente medieval: una dualidad dinámica, entre pluralidad y dinamismo”. Encuentro de almas y cuerpos entre la Europa medieval y el mundo mesoamericano. 1999;41-85.
- Burkhart Louise. The Slippery Earth. Nahua Christian Moral Dialog in Sixteenth-Century Mexico. University of Arizona Press: Tucson; 1989.
- Canton Delgado Manuela. Bautizados en fuego. Protestantes, discursos de conversión y política en Guatemala (1989-1993). CIRMA: Guatemala; 1998.
- Escalona Victoria Jose Luis. Etnografía del poder: respresentaciones y estrategias locales. Anuario de Estudios Indígenas. 2004; IX:211-225.
- Falla Ricardo. La conversión religiosa: Estudio sobre un movimiento rebelde a las creencias tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché, Guatemala (1948-1970). University Microfilms: Ann Arbor, Michigan; 1975.
- Fernández Liria Carlos. “Enfermedad, familia y costumbre en el periférico de San Cristóbal de Las Casas”. Anuario del Instituto Chiapaneco de Cultura. 1993;11-57.
- Garma Carlos. Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla. INI: México; 1987.
- Geertz Clifford. ‘Internal Conversion’ in Contemporary Bali. The Interpretation of Cultures. 1973.
- Hernández Castillo Rosalva Aída. Del Tzolkin a la Atalaya: los cambios en la religiosidad en una comunidad chuj-kanjobal de Chiapas. Religión y sociedad en el sureste de México. 1989; 2:123-224.
- Hernández Castillo Rosalva Aída. “De la sierra a la selva: identidades étnicas y religiosas en la frontera sur”. Chiapas: los rumbos de otra historia. 1995;407-424.
- Kovic Christine. “Para tener vida en abundancia: visiones de los derechos humanos en una comunidad católica indígena”. Los derechos humanos en tierras mayas. Política, representaciones y moralidad. 2001;273-291.
- Leyva Xochitl. Catequistas, misioneros y tradiciones en las cañadas. Chiapas: los rumbos de otra historia. 1995;375-406.
- López García Julián. “Morir tres días”. Cuadernos Hispanoamericanos. 2000; 597:33-43.
- Pitarch Pedro. ch’ulel: una etnografía de las almas tzeltales. Fondo de Cultura Económica: México; 1996.
- Pitarch Pedro. El cuerpo y el gesto. Notas sobre el “arte” tzeltal. Journal de la Societé Suisse des Americanistes. 2000; 64:43-52.
- Pitarch Pedro. “El laberinto de la traducción”. Los derechos humanos en tierras mayas. Política, representaciones y moralidad. 2001;127-161.
- Pitarch Pedro. “Infidelidades indígenas”. Revista de Occidente. 2003; 269:60-75.
- Rivera Farfán Carolina. Configuración del protestantismo evangélico en Chiapas, ponencia presentada en el coloquio Chiapas: diez años después, 24 de agosto, San Cristóbal de Las Casas.. 2004.
- Seeger, Anthony Roberto da Matta, Viveiros de Castro Eduardo. “A construçao da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras”. Boletim do Museu Nacional. 1979; 13:11-29.
- Stoll David. Entre dos fuegos en los pueblos ixiles de Guatemala. Abya Ayala: Quito; 1999.