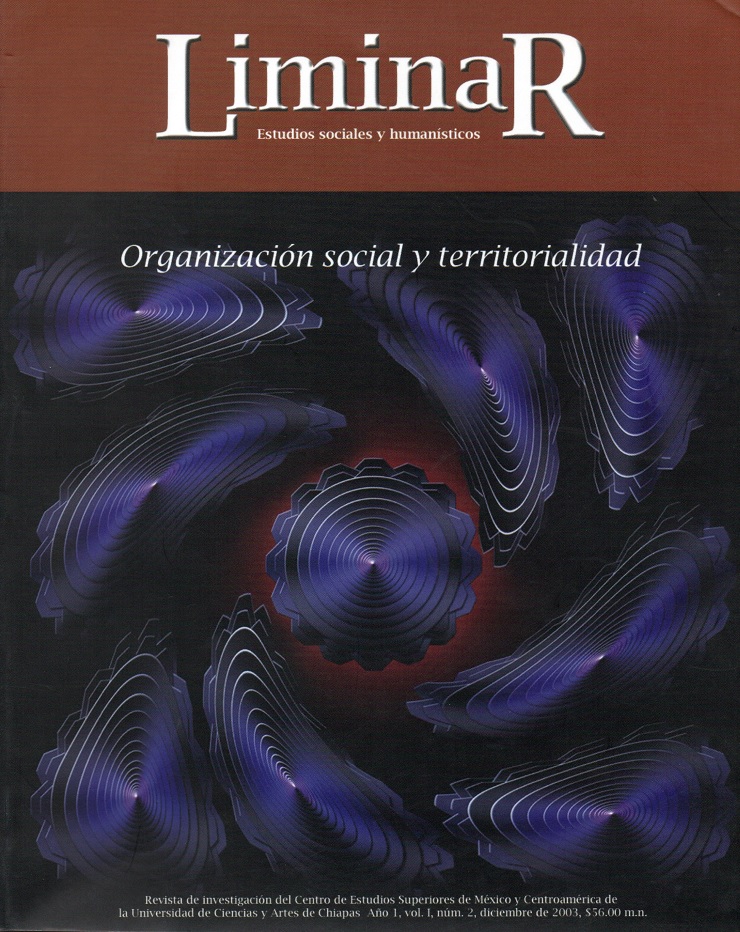| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 590 | 608 |
Resumen
El acercamiento al estudio de los rituales en Cariquima sobrellevó la reflexión crítica de sopesar en qué medida el sistema de creencias y los rituales locales eran tributarios de las prácticas cristianas, por cuanto se percibía que la mayor parte de las fiestas y rituales aducían un motivo y una liturgia aparentemente católicos.
Introducción
El acercamiento al estudio de los rituales en Cariquima sobrellevó la reflexión crítica de sopesar en qué medida el sistema de creencias y los rituales locales eran tributarios de las prácticas cristianas, por cuanto se percibía que la mayor parte de las fiestas y rituales aducían un motivo y una liturgia aparentemente católicos. A pesar del intento de la Iglesia y de la Corona de España de extirpar las religiones autóctonas e implantar el catolicismo en las poblaciones indígenas del antiguo Tawantinsuyu, ha sido un factor relevante para la transformación cultural de las sociedades andinas (Duviols, 1977: 9); hoy ya son muchos los estudiosos y antropólogos (Gisbert, 1980, G.Martínez 1989, 1996; Platt, 1996; Urbano, 1988; Bouysse - Cassagne, 1997, por nombrar algunos ) que advierten, que la transposición del catolicismo a las antiguas poblaciones andinas del Tawantinsuyu tuvo serias alteraciones (Gisbert, 1996: 12), evidenciadas por la observación de la coexistencia entre las “nuevas formas cristianas y un contenido subyacente de origen prehispánico” (Platt,op. cit: 16).
En consonancia con dichas aproximaciones, al cabo, es plausible divisar que efectivamente el calendario festivo de Cariquima, como en otros tan-tos lugares de los Andes, presenta la peculiaridad de acompasar el tiempo festivo conforme al calendario cristiano (gregoriano) de fiestas; pero, también, de acuerdo con el ciclo agrícola del altiplano y el antiguo calendario astronómico andino. Es precisamente en este último sentido, que sugiero que el ordenamiento profundo del calendario ritual de Cariquima sigue estando determinado por la representación aymara del tiempo y el espacio.
La comuna de Cariquima
Cariquima es una federación de pequeños pueblos aymara1, organizada en dos mitades opuestas y complementarias, Arajjsaya (arriba) y Manqhasaya (abajo). Las mitades o saya, a su vez, están segmentadas en cuatro pueblos, que conforman en sí mismos una comunidad, y por cierto, una identidad particular al interior de la comuna. En efec-to, la saya de Arajjsaya alinea a los pueblos de Quebe, Ancuaque, Waitane y Chulluncane; en tanto que la saya de Manqhasaya incluye los pueblos de Villablanca, Ancovinto, Chijo y Panavinto. Mas pueblo Cariquima, que no pertenece a ninguna saya sino a todos los miembros de la comuna. Es el centro del tejido social, el espacio en que todos tienen una o más casas, expresando de manera muy con-creta la unidad de la organización segmentaria.
En el orden social, entonces, el centro representa la totalidad, la unidad, el punto de convergencia; pero, también, reproduce la dualidad y la oposición complementaria. En efecto, la distribución espacial de pueblo Cariquima, plantea que la totalidad es concebida como la relación entre dos términos opuestos y complementarios. La ocupación del espacio en pueblo Cariquima está, en principio, condicionada por la pertenencia a las mitades. De tal modo, los comuneros de arriba están separados de los comuneros de abajo. La línea imaginaria que divide ambas mitades cruza al pueblo de extremo a extremo, con un eje horizontal Oeste/Este, representada por una de las calles adyacentes a la plaza (es la continuación de la carretera que viene desde Iquique y que sigue hasta Chijo). Seguidamente, al sector de arriba (Arajjsaya) le corresponde, por costumbre, el lado derecho; mientras que el sector de abajo (Manqhasaya) ocupa el lado izquierdo.
Al mismo tiempo, pueblo Cariquima es el centro de la comuna o el punto de concentración de los segmentos. Precisamente, si se considera el delineamiento territorial de Cariquima, se observa cómo se dispone espacialmente a todos los pueblos anexos a guisa de borde, de tal manera que pueblo Cariquima está rodeado por los otros pueblos, como si todos ellos gravitaran en torno a él. Así, la relación entre pueblo Cariquima y los otros pueblos de la comuna es equivalente a la relación jerárquica entre el centro y la periferia. Lo que acentúa la percepción de pueblo Cariquima como el centro de la comuna.
Pero, su significación está asociada al taypi. El significado del taypi hace referencia al lugar de en medio o central, donde se reúnen las mitades antagónicas del sistema dualista, es pues el espacio donde se encuentran dos elementos awqa (enemigos), es decir, el lugar donde pueden vivir las diferencias (Boysse-Cassagne y Harris, 1987: 47ss). En otras palabras, el taypi evoca la concentración de fuerzas y la multiplicidad potencial, representa a la vez una fuerza centrífuga que tiende a alejar uno del otro los dos términos opuestos y una fuerza centrípeta que asegura la mediación, “en la arquitectura simbólica, del taypi , lugar de encuentro, depende todo el equilibrio del sistema” (Boysse-Cassagne, op.cit: 225).
En términos simbólicos, las mitades forman un par sexuado. Así pues, Arajjsaya está asociada a lo masculino y Manqhasaya a lo femenino. La relación entre ambos opuestos está significada como una unidad complementaria, jerárquica y asimétrica. La oposición sexual de los términos hace posible su complementariedad, puesto que la participación de cada uno resulta indispensable para la proliferación del orden, de allí que los intercambios entre los contrarios queden delineados como una reciprocidad complementaria (Montes, s/f). Sin embargo, la relación entre los contrarios femenino/ masculino es desigual, por cuanto lo masculino está sobre lo femenino, de este modo es una ordenación jerárquica. Así, la relación entre los contrarios es incesantemente acechada por la ruptura, la desunión, la discordancia y el desequilibrio. En este sentido, le debemos a Platt notar que frente al peligro de la desunión interna de los opuestos complementarios, el pensamiento andino recurrió a la metáfora que plantea el propio cuerpo humano: la simetría de espejo, es decir el concepto de yanantin (quechua) o yanani (aymara). Yanantin significa “par de dos cosas iguales” (que siempre van juntas), pero su campo semántico se aplica a los pares que estando en desigualdad deben ser igualados (Platt, 1980: 169). Luego, la unidad de las mitades femenino/masculina se hace posible al equipararlas a la simetría del cuerpo humano, visible en el equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho (Platt,ibid: 168-173). Con todo, aun en el modelo del cuerpo humano está presente la relación jerárquica entre la izquierda y la derecha, de modo que también en el concepto de yanantin subyace la idea de una asimetría y la desigualdad entre los opuestos complementarios (Platt,ibid: 178ss).
El calendario ceremonial de Cariquima
La manera de pensar el tiempo y el espacio es una variable cultural y es un atributo constitutivo de la identidad particular de un grupo social, por cuanto condensa un discurso sobre el mundo y las cosas. La percepción del desarrollo temporal, mediante la cual se aprehende intuitivamente la noción abstracta de tiempo, no es posible más que en el ordenamiento de un acontecimiento en relación con otro, definiendo un corte entre un antes y un después, evaluando la duración distanciando dos momentos (Bonte e Izard, 1996: 703). Existen diferentes modalidades del tiempo social, los rituales son una de otras tantas maneras de computar temporalidades diferentes, en la medida que suceden en momentos determinados del año y dependen de temporalidades cíclicas particulares (Bonte e Izard, op.cit: 704). La alineación de secuencias rituales fijas define ciclos de vuelta, teniendo cada una sus atribuciones y marcas simbólicas, su relación con periodos particulares del año y tipos de actividad ritual (Bonte e Izard,ibid: 704).
Cabe aclarar sin embargo que las secuencias rituales fijas en el calendario de Cariquima, a pesar de reconocer en la duración la regularidad de ciertos ciclos de vuelta, por estar sujeto a la rotación de los cargos religiosos -que constituyen a su vez un ciclo ritual en la vida de las personas-, suele ocurrir que hay años y años que una o varias fiestas calendáricas no se celebran, por estar el cargo -alférez por antonomasia- vacante o postergado al siguiente o subsiguiente periodo. Ciertamente, la celebración de las fiestas calendáricas depende de las condiciones singulares del momento, que en Cariquima se relacionan directamente con las posibilidades de ejecución por parte de los pasantes o pasiri, puesto que son ellos quienes organizan, financian y ofician los rituales colectivos. Desde luego, si una fiesta no tiene pasante del cargo se pospone hasta que algún comunero decide “tomar” el cargo o, a veces, es la propia comunidad, como colectivo social, la que asume la organización y el costo de la fiesta. Por lo tanto, la estructura del calendario ritual no es de ningún modo rígida, estática o necesariamente idéntica de un año a otro.
Otrora, aproximadamente antes de la década del sesenta, la apertura del ciclo ceremonial de Cariquima comenzaba el 1 de enero, fecha que da inicio al año en el calendario cristiano. En esta ocasión se celebraba el ritual de investidura de la máxima autoridad de la comuna, los caciques o Mallku; cargo rotativo cuya duración era precisamente un año. De modo que el comienzo de un nuevo año estaba marcado por la renovación de la jefatura política de la comuna.
Consecuentemente, el ciclo ceremonial se cerraba en diciembre. Aunque los datos no son coinciden-tes, pues algunos comuneros me señalaron que la clausura del ciclo ceremonial se realizaba durante la fiesta de santa Bárbara y otros me indicaron que se hacía durante la fiesta de san Juan, de todos modos el tiempo en que se clausuraba el ciclo ceremonial es cercano al solsticio de diciembre.
El solsticio de diciembre marca en el altiplano el cambio de la estación seca a la estación húmeda. Seguidamente, las plantas y los cultivos comienzan a brotar en las pampas y chacras; las labores agrícolas se centran en el riego de los sembrados, que a veces suele tener implicaciones colectivas. Más o menos, desde febrero hasta abril es época de cosecha de quínoa, papas y habas, principal-mente. De allí que la fiesta de la Candelaria, el Carnaval, Semana Santa, Nuestra Señora de los Dolores, estén estrechamente relacionadas con la maduración y cosecha de los cultivos. Se notará que en este tiempo el agua es fundamental para los sembradíos, por esto durante este lapso (Febrero-abril) es realizado el ritual para llamar la lluvia.2
De igual manera, este tiempo (desde diciembre hasta febrero, más o menos) concuerda con la fase de apareamiento y alumbramiento del ciclo reproductivo del ganado doméstico. La maduración de los cultivos trae aparejado un pastoreo más intenso, hay que cuidar constantemente que los animales no ingresen a las chacras a comerse el sembrado. Por ambas razones la mayor parte de los pastores que durante el invierno se asientan en los valles o ciudades de la primera región, se trasladan a sus estancias altiplánicas para cuidar sus tropas de llamos o alpacos. El ciclo ganadero que-da expresado en el ciclo ritual por el floreo, celebrado por los dueños de ganado cada dos o tres años. Este ritual está destinado a la abundancia y prosperidad de las tropas familiares.
Después de abril comienza la estación fría y con ella las heladas y la preparación de chuño. Junio mar-ca el solsticio de invierno, precisamente la fiesta del patrono de Cariquima cae el 24 de junio, de modo que no resulta difícil asociarla al solsticio, cuanto más por haber sido desde tiempos prehispánicos ocasión de gran relevancia ritual (por ejemplo los Inka celebraban este solsticio con la fiesta del Inti Raimi).
Es interesante que la fiesta de san Santiago haya sido celebrada simultáneamente por varios pueblos, pues como se sabe, Santiago está asociado al rayo (Gisbert, 1980; Rösing, 1996; Girault, 1987; Tschopik, 1968). Dentro del ciclo agrícola parece estar vinculado con los periodos de siembra, que se extiende desde julio hasta septiembre (pudiéndose extender hasta noviembre). Nótese que en este periodo abundan las fiestas patronales en los pueblos anexos de las saya, lo que sugiere que los patronos son consonantes con los tiempos de siembra (que dependen del microclima particular) de cada pueblo. Así, Villablanca celebra sus fiestas patronales durante agosto y septiembre o Chijo, por ejemplo, sitúa las fiestas patronales en julio.3
La disposición anterior sugiere que el calenda-rio de fiestas de Cariquima está organizado de acuerdo con los tiempos de siembra, cosecha, riego y preparación de la tierra propios del ciclo agrícola específico de cada pueblo. En otras palabras, los ritmos del calendario agrícola varían de pueblo en pueblo, acorde a las características climáticas propias de cada lugar. Generalmente, las fiestas patronales de los pueblos determinan los hitos que alinean y definen los tiempos del ciclo agrícola. Desde luego, estas fiestas son particulares a la circunscripción del pueblo, sin perjuicio de que pue-dan participar miembros de otros pueblos en calidad de visitas. Por lo tanto, estas fiestas acentúan la cohesión y los intercambios recíprocos de una parte de los miembros de la comuna.
Por otro lado, están las fiestas que involucran a la totalidad de los miembros de Cariquima. Es sobresaliente que estas fiestas sean aquellas celebradas en el Taypi o centro de la comuna, es decir en pueblo Cariquima. Puesto que se puede plantear, a modo de hipótesis, que el calendario de fiestas está dispuesto de la misma forma como es delineado el espacio social: ramificado en la periferia y alineado en un centro, con implicancias de totalidad. Nótese, que la distinción entre centro y peri-feria implica un movimiento inverso de la acción ritual de la comuna, las fiestas de la marka son rituales centrípetos, en la medida que dirigen la acción ritual hacia el taypi; en tanto, las fiestas de los pueblos provocan un movimiento centrífugo, ya que dirigen la atención ritual hacia la periferia.
Entonces, hay momentos del ciclo agrícola que adquieren una significación particular. Así pues, pareciera que las fiestas en épocas de labranza, siembra y riego son gestionadas de modo particular por cada pueblo; en tanto, que la cosecha es celebrada conjuntamente por todos los pueblos (Carnaval) en el taypi de la comuna. Tengo la impresión de que las fiestas celebradas en el taypi tienen una relevancia política muy marcada, me parece que ellas son la ocasión en que la totalidad/comuna/ es recreada y animada ritualmente. Huelga decir, que la totalidad está pensada como la unión y la división de los términos opuestos y complementarios, es decir las saya, y que el taypi se configura como el espacio que mediatiza el encuentro de los contrarios.
Quizás porque el taypi está así de relacionado con la dualidad, los solsticios estaban destinados a ser fiestas de pueblo Cariquima. El solsticio es denominado en aymara Vilcakuti, que significa la “vuelta del sol”. El campo semántico del término kuti expresa la idea de un continuo contrapunto entre dos términos simétricos, puesto que divide el año en dos mitades iguales y opuestas: “A un sol que crecía cotidianamente de junio a diciembre, se opone un sol que decrece a diario de enero a junio” (Bouysse-Cassagne, 1987: 201). Kuti, sin embargo no es una mera alternancia entre opuestos, va más allá, pone de relieve la idea de un vuelco total, una inversión completa. Así, por ejemplo, el Vilcakuti se refiere a la revolución que hace el sol al invertir su ciclo creciente en decreciente, o en inversa, de decreciente en creciente (Bouysse-Cassagne, loc. cit.). Si bien en los solsticios el año se divide en dos mitades iguales, la relación entre los opuestos día y noche, luz y sombra, es dispar, los opuestos están en continuo desequilibrio (por ejemplo en el solsticio de verano los días son más largos que las noches). Sin embargo, el propio ciclo durante los equinoccios logra que la oposición de los contrarios esté en una relación de paridad, de equilibrio, de igualdad. En lengua aymara el vocablo para denominar el equinoccio es chicasi pacha, que significa “el tiempo en que las mitades se hacen iguales” (Bouysse-Cassagne, loc. cit.), pues, día y noche tienen la misma duración. Por lo tanto, al tiempo que un par simétrico alterna continuamente en un plano de igualdad, otro par de oposiciones (día / noche) alterna asimétricamente. La igualdad de los términos asimétricos del solsticio se produce precisamente en medio del recorrido so-lar, es decir, durante los equinoccios.4
En términos simbólicos, cada mitad del año queda connotada por la adición de otro par de opuestos complementarios, que corresponden a la distinción de lo masculino y lo femenino, el primero normalmente se atribuye a la mitad que abarca desde junio a diciembre, el segundo a la mitad que va desde diciembre hasta junio. A su vez, estos son significados por la oposición dual de las estaciones del año. De tal manera, la mitad masculina se asocia a la estación seca y fría, representada por el Sol (Tata Inti) y vinculada al concepto de Tatapacha (Baumann, 1996: 21ss.); en tanto, que lo femenino está vinculado a la estación lluviosa y cálida, asociado a la Luna (Mama Killa) y la Pachamama.5
Los patronos de pueblo Cariquima son san Juan Bautista (24 de junio/24 de noviembre)6 y santa Presentación (21 de diciembre). Sin embargo, por razones que desconozco la santa patrona fue cambiada con posterioridad por Santa Bárbara7 (4 de diciembre). Se notará entonces que las fiestas patronales de pueblo Cariquima, quedan comprendidas en el tiempo de los solsticios.8 La oposición sexual de los santos patronos me da la impresión de que tal vez lo que se pretende es destacar la oposición entre ambas mitades el año, a partir de una representación femenina y otra masculina. Ver Cuadro 1
Cuadro 1 Calendario de rituales colectivos en la comuna Cariquima9 Fecha Fiesta Descripción Pueblo 1 - enero Katurines Investidura del cargo de Mallku o cacique Cariquima 2 - febrero Candelaria Fiesta patronal Ancuaque, Waitane, Templancia Movible (40 días antes de Semana Santa) Carnaval Celebración de las primicias agrícolas y la cosecha Cariquima Abril (movible) Semana Santa Cariquima 20 - abril Nuestra Señora de los Dolores Fiesta patronal Chijo 1 - mayo san Felipe Fiesta patronal Chijo 3 - junio san Antonio Fiesta patronal Chijo, ¿Ancuaque? Junio Corpus Christi Cariquima 24 - junio san Juan Fiesta patronal de Cariquima Cariquima 16 - julio virgen del Carmen Fiesta patronal Chijo 21 - julio san Santiago Fiesta patronal Waitane, Ancuaque, Templancia, Chijo 30 - agosto santa Rosa Fiesta patronal Waitene, Villablanca 5 - septiembre san Miguel Fiesta patronal Villablanca 1 - noviembre Todos los Santos Fiesta para los difunto Cariquima/Villablanca Chulluncane (donde se hallan los cementerios) 24 - noviembre san Juan Fiesta patronal de Cariquima Cariquima 4 - diciembre santa Bárbara Fiesta patronal de Cariquima Cariquima 21 - diciembre santa Presentación Fiesta patronal de Cariquima Cariquima
Por otra parte, bien cabe mencionar que en el registro del tiempo en el calendario ceremonial es posible percibir ciclos yuxtapuestos, estructurados en concordancia con éste, tal es el caso de la música que, a pesar de ser inseparable al ciclo ritual, posee la virtuosidad de ordenar el tiempo rítmica e instrumentalmente.
En Cariquima, como en otras tantas comunidades andinas, la música es otra forma de computar el tiempo social, puesto que cada ritual posee una música determinada es posible percibir el transcurso del tiempo de acuerdo con el ritmo musical. Asimismo, los instrumentos musicales tienen una determinada duración en el tiempo, definida por secuencias temporales cíclicas que ordenan la puesta en escena de unos y la retirada de otros (R.Martínez, 1996). En consecuencia, ritmo e instrumentos se transforman en el significante del tiempo y el espacio.
Cantar, bailar y tocar están entrañablemente asociados a las ocasiones festivas, tales como las épocas de siembra y cosechas, las celebraciones familiares y bodas, fiestas comunitarias en honor a los santos patronos y otras ocasiones específicas de cada saya (Baumann, op. cit: 19ss.). Cada uno de éstos acentúa sólo un aspecto del comportamiento musical, es que estos tres términos son complementarios y configuran un todo en sonido, movimiento y expresión simbólica (Baumann,ibid: 19).
El comportamiento musical es consubstancial al contexto ritual y a los ciclos anuales. Hacer música y cantar, están determinados por los ciclos agrícolas de las dos mitades del año; la época de lluvia y la época seca. Las estaciones también determinan, en general, el uso de instrumentos, melodías y danzas (Baumann,ibid., p. 17ss). Los instrumentos que están correlacionados con la estación lluviosa son principalmente las flautas de madera, tales como pinkillo, tarka/anata, pututo, charka, que son tocados desde Todos los Santos hasta carnaval (febrero a marzo). Éstos simbolizan lo femenino en el ciclo anual, principalmente la irrigación, el comienzo fértil después de la quietud y el tiempo seco, ellos expresan la alegría por causa de estar brotando las semillas y la cosecha. La conexión de estos instrumentos con el elemento de agua está acentuada por el hecho que ellos son al mismo tiempo llenados con agua antes de producir los sonidos. Por la imposición del calendario de fiestas cristianas ellos están vinculados a numerosas fiestas de la virgen María, celebradas durante la estación lluviosa, por ejemplo la Candelaria (Baumann,ibid., pp. 20, 21).
En contraste, los instrumentos de la estación seca -siku, kena, lakita, lichiwayu- están hechos con duro bambú. Estos instrumentos están asociados a lo masculino, representados también por el Sol y son tocados en la otra mitad del año (Corpus Christi) en numerosas fiestas a santos particulares.
Los instrumentos de viento tocados en un con-junto (tropas) normalmente pueden dividirse en tres grupos musicales: las tropas de zampoñas (siku, lakita), los conjuntos de flauta de madera (pinkillo, tarka) y los conjuntos de flautas de bambú (kena). Pero, en referencia al acompañamiento rítmico también podrían dividirse en conjuntos de flautas con tambores y conjuntos de flautas sin tambores (Baumann,ibid., p. 17).
Por lo demás, la música revela una peculiar manera de pensar o comprender el mundo, puesto que en ella se articulan complejos significados cosmológicos (Layme, 1996: 113; R. Martínez, 1996; Bouysse-Cassagneet.al., 1987; G. Martínez, 1996; Baumann,ibid; Sánchez Canedo, 1996: 83). En efecto, la dualidad y la oposición complementaria están expresadas musicalmente, en la ordenación de las tropas y en la composición musical (Layme, 1996; R. Martínez, 1996; Baumann, 1996; Sánchez Canedo, 1996).
El ordenamiento simbólico del calendario ceremonial
Gabriel Martínez (1996: 285) ya ha enunciado cómo son múltiples semióticas, la mayoría no lingüísticas, las que concurren en la construcción de la significación de una fiesta y, por extensión, también al propio calendario de fiestas. Yo comparto esa opinión, pues me parece que en las fiestas se articulan oposiciones y significados estructurales que así como las distinguen respecto al contenido, manifiestan en conjunto un imbricado sistema simbólico.
En este sentido, trataré de ilustrar -muy toscamente, por cierto- algunos aspectos simbólicos de las fiestas vinculados con la música, la danza y el paisaje, en su relación, es decir oponiendo los contenidos de unas y otras. En un primer orden, cada ritual está asociado a una música particular, por añadidura, también a un tipo de baile y canto.10 De manera muy general, la música varía para marcar un lapso determinado (por ejemplo los wayño se asocian con el floreo y el carnaval, es decir el “tiempo verde”, tiempo de cosecha y multiplicación del ganado), y evidentemente también un ritual (también diferenciados por tiempos), de tal modo es posible percibir el calendario ritual según el compás musical, como si sonidos diferenciados marcaran el correr del tiempo, al mismo tiempo que su regreso.
Además, define los espacios del calendario de fiestas: primero, se nota una distinción de los espacios sociales hecha a partir de dos grupos musicales, a saber, los sikuri y lichiwayu, que recalcan la oposición y la diferencia entre el pueblo centro (marka) y los anexos (saya). Al menos esto se aprecia en el plano discursivo, en el cual se evoca la música de los lichiwayu correlacionada con las fiestas patronales (y de santos en general) de los pueblos anexos, en tanto que los sikuri corresponderían a la música de la marka. Por tanto, desde esta perspectiva la música y el ritual diferencian, mediante una alternancia del espacio, la organización política de la comuna.11 Pero, esta oposición espacial marcada por los grupos musicales que están vinculados a la marka y a los pueblos anexos, adquiere un significado peculiar a partir de un movimiento opuesto que caracteriza los rituales en tal o cual espacio: las fiestas de la marka se caracterizan por un movimiento ritual concéntrico, en tanto que las fiestas de los pueblos anexos tienden a movilizar la atención ritual a los alrededores de la marka, por tanto, provocan el desplazamiento centrífugo de la acción ritual. Por consiguiente, cabe pensar que la distinción señalada en la música marca espacios sociales significados de manera opuesta, resaltando la significación de la marka como el espacio de la unidad política, social y ritual, y por cierto, también de la mediación entre las mitades opuestas de la comuna Cariquima (cf. con el Carnaval).
En un segundo orden, y a título de hipótesis, la música marca espacios y tiempos que a las luces del análisis están asociados con el agua. De entrada Gabriel Martínez (1989: 52ss. Ver también R. Martínez,op.cit.) señala que en Isluga, el sereno o sirinu es generalmente un lugar con agua que produce sonido y es una deidad ligada a la música, a la cual se invoca tanto para la inspiración musical (composición) como para lograr una ejecución exitosa frente a los conjuntos musicales de otras estancias.12 Consiguientemente, la distinción significativa del agua, en el tiempo ritual y la geografía, queda enunciada en su asociación con la música (particularmente en la inspiración y ejecución musical), siendo esta distinción, en principio, común a todos los rituales y general, en cuanto está basada simplemente en la oposición: “aguas con ruido” y “aguas sin ruido”. Sin embargo, es en su asociación con las aves, y éstas con las fiestas (lo cual incluye la música), que se aprecia cómo cada ritual distingue el agua en funciones, atributos y significados. Todo indica que, al parecer, diferentes aves constituyen objetos de significación, o referentes simbólicos, que articulan significados de la fiesta y del calendario festivo, por un lado, y por otro, diferencian, oponen y clasifican -en forma paralela- espacios y tiempos. Recapitulando se aprecia lo siguiente:
Las Parina, mencionadas a propósito del baile en la fiesta patronal de san Juan Cariquima, están circunscritas a un paisaje particular, a saber, las lagunas y salares. Asimismo, los sikuri que según se dice pertenecen a Sika Machula, esto es las lagunas y el mar. Por lo tanto, dentro del calendario de fiestas evocarían un marco temporal significativo asociado con la lluvia -que precisamente comienzan en noviembre-, necesaria para un nuevo ciclo regenerativo del suelo, señalando además el lugar de las divinidades que estarían vinculadas a ella.13
El chullumpi señala el carácter “criador” del agua. Particularmente, los Juturi con agua (manantiales) son considerados uywiri (criadores) para el ganado, cuando cerca de ellos pululan chullumpi (G.Martínez, 1989: 47ss). De modo, que el chullumpi Mallku -mencionado sobre todo en los bailes y cantos nocturnos del floreo-, a la manera de un signo, indicaría nuevamente el carácter de una divinidad determinada y el lugar donde se encuentra. Si además el chullumpi significara el tiempo dentro del calendario ceremonial, como creo, entonces evocaría el “Tiempo de la Regeneración”, puesto que el floreo se sitúa precisamente durante el ciclo de apareamiento y alumbramiento del ganado.
Las Qeula son evocadas durante el carnaval, y si bien desconozco su referencia al paisaje y, por ende, su contenido significativo, cabe suponer que su mención conlleva una significación, que por ahora queda en pie.
A la sazón, se observa cómo cada ave (que está también vinculada a la música o la danza) remite no sólo a una forma acuífera particular, por lo tanto reviste una forma de significar el espacio (o el paisaje), sino que además son una forma de significar el tiempo. Así, pues, las parina y los sikuri evocan el comienzo de la estación húmeda del altiplano; los chullumpi -y quizás también las qeula- marcan el tiempo de la abundancia ganadera y agrícola. Ciertamente, faltan datos como para reconstruir a cabalidad las relaciones simbólicas yacentes en el calendario festivo, pero al menos son suficientes como para vislumbrar que tras él hay todo un sistema simbólico de significación.
Citas
- Baumann Max Peter. “Andean music, symbolic dualism and cosmology”. Cosmología y Música en los Andes. 1996;15-66.
- Beltrán Patricia. Rituales de la Comuna Cariquima. 2000.
- Bonte Pierre, Izard Michel. Diccionario AKAL de etnología y antropología. AKAL S.A.: Madrid; 1996.
- Bouysse-Cassagne Thérèse. La identidad aymara: Aproximaciones históricas (siglos XV-XVII). HISBOL-IFEA: La Paz, Bolivia; 1987.
- Bouysse-Cassagne Thérèse, Harris Olivia. “Pacha: En torno al pensamiento aymara”. Tres reflexiones sobre el pensamiento andino. 1987;11-57.
- Duviols Pierre. La destrucción de las religiones andinas (Conquista y Colonia). UNAM: México; 1977.
- Girault Louis. Rituales en las regiones andinas de Bolivia y Perú. Talleres gráficos de la “Escuela Profesional Don Bosco”: La Paz, Bolivia; 1987.
- Gisbert Teresa. Iconografía y mitos indígenas en el arte. Gisbert y CIA. S.A. Libreros Editores: La Paz, Bolivia; 1980.
- Gisbert Teresa, Platt Tristán. Introducción. Los guerreros de Cristo. Cofradías, Misa Solar y Guerra Regenerativa en la Doctrina Macha (siglos XVIII-XX). 1996.
- Gundermann Hans. “Comunidades ganaderas, mercado y diferenciación interna en el altiplano chileno”. Chungará. 1986;233-250.
- Gundermann Hans, González Hector. La cultura aymara. Artesanías Tradicionales del altiplano. Museo Chileno de Arte Precolombino y Ministerio de Educación, departamento de extensión cultural: Chile; 1989.
- Layme Pairumani Félix. “La concepción del tiempo y la música en el mundo aymara”. Cosmología y Música en los Andes. 1996;107-116.
- Martínez Gabriel. Espacio y pensamiento I. Andes meridionales. HISBOL: La Paz, Bolivia; 1989.
- Martínez Gabriel. “Saxra (Diablo)/Pachamama; Música, tejido, calendario e identidad entre los Jalq’a”. Cosmología y música en los Andes. 1996;283-310.
- Martínez Cereceda Rosalía. “El Sajjra en la Música de los Jalq’a”. Cosmología y música en los Andes. 1996;311-322.
- Montes Fernando. La máscara de piedra: Simbolismo y per-sonalidad aymara en la historia. QUIPUS.
- Platt Tristán. “El Concepto de Yanantin entre los Machas de Bolivia”. Parentesco y matrimonio en los Andes. 1980;139-182.
- Platt Tristán. Los guerreros de Cristo. Cofradías, misa solar y guerra regenerativa en la doctrina Macha (siglos XVIII-XX). ASUR5-PLURAL: La Paz, Bolivia; 1996.
- Rösing Ina. Rituales para llamar la lluvia. Segundo CICLO ANKARI: Rituales colectivos de la región Kallawaya en los Andes bolivianos. MUNDO ANKARI 5, Los amigos del libro: La Paz, Bolivia; 1996.
- Sánchez Canedo Walter. “Algunas consideraciones hipotéticas sobre música y sistema de pensamiento. La flauta de pan en los Andes”. Cosmología y música en los Andes. 1996;83-106.
- Tschopik Harry. Magia en Chuchito. Instituto Indigenista Interamericano: México; 1968.
- Urbano Henríquez Osvaldo. “Representación andina del tiempo y del espacio en la fiesta”. ALLPANCHIS 7, La fiesta en los Andes. 1974;9-48.
- Urbano Henríquez Osvaldo. “En nombre del Dios Wiracocha... Apuntes para la definición de un espacio simbólico prehispano”. ALLPANCHIS 32. 1988;135-154.
- Urton Gary, Zuidema R. T.. “La constelación de la Llama en los Andes peruanos”. ALLPANCHIS 9. 1976;59-119.
- Urton Gary, Zuidema R. T.. “La orientación en la astronomía quechua e inca”. La tecnología en el mundo andino. Runakunap Kawsayninkupaq Rurasqankunaqa. 1981; I:475-491.