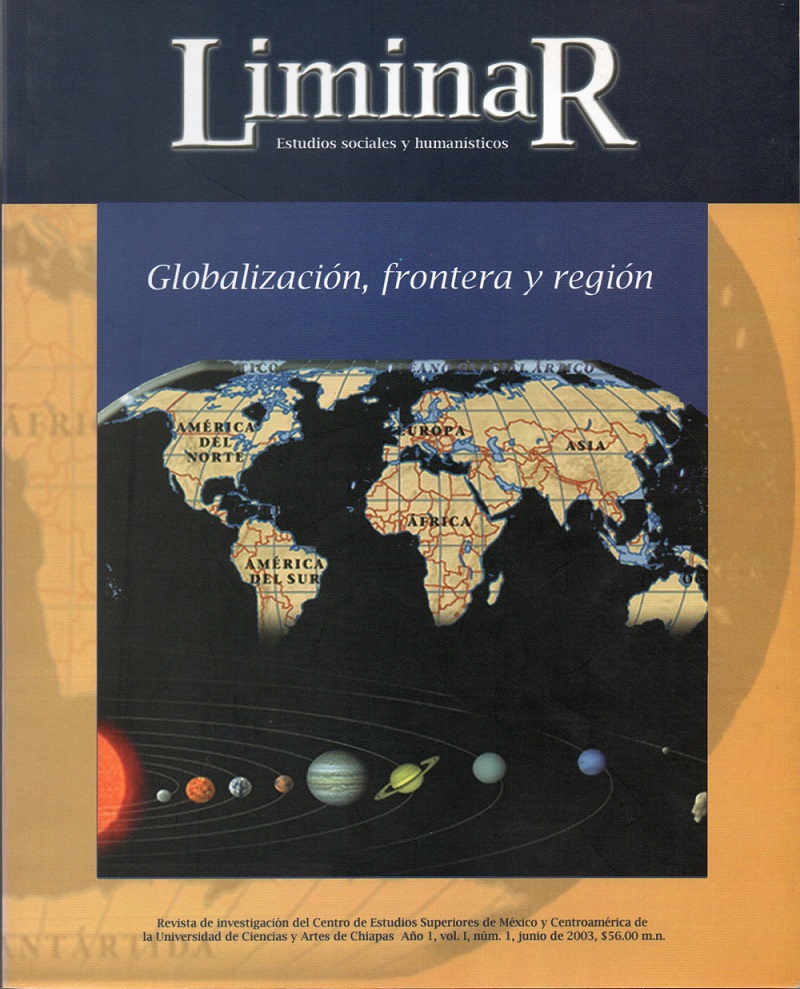| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 868 | 594 |
Resumen
En este ensayo nos proponemos plantear una serie de mutaciones que está teniendo la sociedad chiapaneca como resultado de factores endógenos y exógenos que se interiorizan en los diversos grupos de la sociedad y que dan como resultado una reelaboración de sus demandas, las cuales se expresan en posiciones divergentes y hacen ver que se trata de proyectos irreconciliables. Trataremos de mostrar la complejidad de la problemática chiapaneca, que se manifiesta como una serie de laberintos, cuya salida sería muy difícil sin un debate profundo donde participen todos los actores económicos, sociales y políticos.
Introducción
Chiapas se ha convertido en los últimos años en un gran espejo donde se miran las posibilidades de una salida a la globalización neoliberal, un ejemplo de esto se observa en las manifestaciones de los globalifóbicos que en gran medida han estado inspiradas en el movimiento neozapatista. Esto merece una reflexión en la medida en que, contrario a lo que podría pensarse, desde la perspectiva del pensamiento crítico, es en los espacios más desarrollados del capitalismo donde las contradicciones generan planteamientos alternativos y contestatarios al orden imperante. Pero el espejo tiene dos caras, una que refleja las posibilidades de cambio y otra que se resiste al cambio; para ponerlo más claro, ambos lados quieren un cambio pero tienen direcciones distintas, una que plantea la crítica a la modernidad reivindicando los usos y costumbres y otra que rompe con esta idea al plantear el camino de la modernidad en el margen. Estos dos proyectos de cambio se manifiestan en todas las esferas de la sociedad local: en lo económico, lo social y lo político.
En este ensayo nos proponemos plantear una serie de mutaciones que está teniendo la sociedad chiapaneca como resultado de un conjunto de factores endógenos y exógenos que se interiorizan en los diversos grupos de la sociedad y que dan como resultado una reelaboración de sus demandas, las cuales se expresan en posiciones divergentes y hacen ver, ante la sociedad nacional, que se trata de proyectos irreconciliables. Trataremos de mostrar la complejidad de la problemática chiapaneca, que se manifiesta como una serie de laberintos, cuya salida sería muy difícil sin un debate profundo donde participen todos los actores económicos, sociales y políticos.
I. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el debate sobre Chiapas
Nunca antes se había escrito tanto sobre Chiapas. En efecto, a partir del surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se da una especie de redescubrimiento de Chiapas, de sus problemas sociales, políticos, económicos y culturales, incluso de su geografía, de su posición en el mapa del país y del mundo. Las lecturas son diversas, algunas convergentes y otras contradictorias. Se pueden encontrar lugares comunes, explicaciones fáciles, planteamientos globales, otros recortados a una región o algún municipio, pero todo esto, al fin y al cabo, refleja la importancia de Chiapas en los grandes problemas nacionales.
Esta avalancha de información no ha generado, paradójicamente, un verdadero debate nacional y mucho menos regional sobre las propuestas del EZLN. Lo que resulta evidente son las posiciones políticas sobre el movimiento neozapatista: en el ámbito nacional más a favor que en contra y en el ámbito local más en contra que a favor. Esta ausencia de debate se debe, en buena medida, como señala Roger Bartra, a que los sectores duros de la economía -los banqueros y los grandes industriales exportadores- poco les importa el contenido de los Acuerdos de San Andrés, y en el caso de los intelectuales, “decepcionados por la grisura de las perspectivas electorales y por la falta de opciones después de la caída del Muro de Berlín”, la imaginería de este sector crece y se enriquece en torno al nuevo espectáculo que fascina a amplios sectores de la población.
A ocho años del surgimiento del EZLN la situación económica y sociopolítica de Chiapas no ha cambiado. El debate político nacional y los apoyos de los internacionalistas hacia el movimiento neozapatista no han llevado a un cambio, por el contrario, la pobreza se ha profundizado1 y Chiapas ha entrado de lleno, de manera silenciosa, a la globalización al sumarse a las migraciones centro-americanas, aportando mano de obra barata para las maquiladoras instaladas en el norte del país o para los sectores agrícola y de servicios de la economía de Estados Unidos. El índice de globalización de Chiapas, medido en términos de llamadas telefónicas y número de migrantes hacia Estados Unidos, ha crecido sustancialmente desde principios de los años noventa del siglo veinte.
Durante el tiempo que lleva el conflicto, la discusión sobre las posibilidades de desarrollo de Chiapas se ha cargado hacia la cuestión étnica y la construcción de la autonomía, derivada de los llamados Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el EZLN en febrero de 1996. Esta sobrevaloración ha llevado a minimizar otros temas de importancia fundamental en la formulación de un proyecto de futuro. Los temas agrarios, económicos y sociales, particularmente el problema de la pobreza, han estado, paradójicamente, fuera de la discusión. Por el contrario, el tema indígena ha sido el más discutido y, en menor medida, el problema de los recursos naturales en su dimensión ecológica, pero alejado del problema del desarrollo.
El sobredimensionamiento del problema indígena, que por supuesto tiene un peso específico pero que no agota el tema de Chiapas y sus alternativas, ha llevado a creer que la aprobación de la llamada Iniciativa de Ley Cocopa, que sintetiza los Acuerdos de San Andrés, solucionará los problemas de Chiapas, en especial el de los pueblos indios. Esto ha conducido a olvidar los problemas estructurales que tiene el estado y que por décadas no se ha podido o no se ha querido resolver, y aquí todos los actores económicos, sociales y políticos tienen una responsabilidad: el Estado mexicano y sus instituciones que mantuvieron y mantienen una relación asimétrica con la entidad; los gobiernos locales que no tuvieron un proyecto propio y que se limitaron a administrar los recursos transferidos por la federación; los empresarios que se contentaron con los subsidios del gobierno y no se preocuparon por invertir y modernizar su planta productiva; las organizaciones gremiales empresariales cuya función estuvo constreñida a legitimar los gobiernos locales en turno; las organizaciones campesinas, ahora llamadas indígenas y campesinas, que se contentaron con las limosnas que ofrecían los gobiernos local y federal; los partidos políticos, que sólo en fechas recientes -no más de 10 años- comenzaron a tener presencia en el estado pero sin una oferta de desarrollo económico y social.
Este modus operandi de los actores todavía está presente en la sociedad chiapaneca. Se siguen las viejas prácticas políticas y aunque se habla de neocorporativismo, lo cierto es que en Chiapas se mantienen, en lo esencial, los viejos patrones corporativos. Se condena, desde el discurso gubernamental y de las organizaciones patronales y campesinas, las prácticas paternalistas y clientelares pero en la práctica se mantienen como realidad que se niega a desaparecer.
Las voces que más se escuchan en los medios impresos y electrónicos son las que reivindican la Ley Cocopa y condenan la llamada Ley Bartlett-Fernández de Cevallos. Sin embargo, hay otras voces en el ámbito local que no han tenido repercusión en los medios masivos de comunicación: los pequeños propietarios, las organizaciones campesinas oficialistas, los desplazados por grupos simpatizantes del EZLN, las clases medias, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios chiapanecos. En el ámbito nacional tam-poco se escuchan las voces de intelectuales que no están de acuerdo con la llamada Ley Cocopa, el ejemplo más claro es la posición expresada por Roger Bartra, quien señaló: “Mantener el documento de la Cocopa intacto es una utopía. No es posible someter a un Congreso un documento para que pase inalterado; esto supone pensar que los diputados y los senadores son entes descerebrados, que no tienen criterios y que no pertenecen a partidos políticos y a corrientes de pensamiento distintas” (Cuarto Poder, 6 de mayo de 2001: 63). La posición de Bartra es radical: “Desde los Acuerdos de San Andrés las propuestas referidas a los Derechos y a la Cultura Indígena tienen un lastre conservador e incluso reaccionario. Yo no creo que a estas alturas debamos hacer un culto a los Acuerdos de San Andrés. Hay que reconocer que dentro de esos acuerdos hay elementos atrasados y conservadores y me refiero específicamente a todas aquellas ideas que intentan traducir a la realidad mexicana la organización típica de los Estados Unidos y de otras regiones anglosajonas, que es la idea de las reservaciones con su territorio y su autonomía y sus usos y costumbres” (63).
Es importante señalar que Roger Bartra es de los pocos intelectuales que ha tenido una oposición abierta a los Acuerdos de San Andrés. En un brevísimo artículo publicado en la revista Letras Libres, Bartra se pregunta: ¿por qué un grupo guerrillero de orientación rígidamente maoísta y convencido de la necesidad de una guerra popular prolongada entra, pocos días después del alzamiento, en negociaciones con el gobierno contra el que lucha y casi tres años después adopta como bandera principal la defensa de una iniciativa de ley que, por donde quiera que se le mire, es cualquier cosa, menos revolucionaria?... Estamos ante una propuesta legislativa cuyo espíritu fundamenta la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en criterios genéticos (que definen su ascendencia), en sistemas normativos de origen colonial, en la defensa integrista y tradicionalista de la comunidad, en formas de gobierno que excluyen a los partidos políticos y en intereses corporativos o patrimonialistas... Las formas de gobierno indígena están, en esos acuerdos, ligadas a poblaciones que conservan sus antiguas instituciones, que definen sus prácticas políticas de acuerdo con la tradición, que disfrutan (o quieren disfrutar) en forma colectiva tradicional del hábitat que las rodea y que ejercen formas de justicia basadas en la costumbre. El espíritu conservador, tradicionalista y costumbrista es evidente, aunque está atenuado por sintomáticos agregados condicionantes sobre el necesario respeto a las garantías individuales, los derechos humanos, los preceptos constitucionales y, especialmente, la dignidad de las mujeres.
Podemos advertir los peligros de este conservadurismo para la propia población indígena: exclusión de los partidos políticos y de instituciones nuevas que contengan semillas de cambio, confusión de funciones políticas y eclesiásticas católicas, marginación de jóvenes, mujeres y disidentes de la práctica cotidiana de una democracia directa ejercida en asambleas, transformación del disfrute colectivo de los recursos naturales en usufructo corporativo de rentas y royalties cobrados a compañías privadas, y otras amenazas que serían largo de enumerar (Bartra, 2001:109).
El artículo de Bartra fue escrito antes del dictamen de la Ley Cocopa en el Congreso y, en consecuencia, señaló: Como por el momento desconocemos el grado de tolerancia del EZLN hacia posibles modificaciones de la propuesta original, es difícil predecir si -como sería deseable- aminorará la influencia de la imaginería espectacular que destaca excesivamente el teatro y el vestuario, como el uso del foro y de capuchas, por encima de la discusión de contenidos. Sin dejar de reconocer los encantos de la dramaturgia legislativa, espero que la deseable aprobación de una ley que otorgue derechos a la población indígena logre ir más allá de la batalla entre villanos de zarzuela y héroes de opereta (Bartra, 2001:109-110).
Hay posiciones intermedias que visualizan diversos escenarios, pero que tienen una posición menos radical sobre la visión neozapatista, en las que ubicamos a Sergio Zermeño, quien en un artículo escribió a propósito de la marcha neozapatista al Distrito Federal. Para apuntalar su argumentación se pregunta sobre los peligros del radicalismo y la intransigencia que puede derivarse a partir del tercer mensaje enviado por los neozapatistas al pueblo de México que indica: “es necesario desafiar para hacer la guerra; es necesario desafiar para hacer la paz”. Zermeño señala que:
La pregunta inicial de Zermeño lo lleva a la formulación de tres escenarios posibles. El primero de ellos significaría volver a vivir una historia parecida a la de los años setenta; el segundo se refiere a las prácticas del poder, sobre todo a partir del fortalecimiento del sistema de partido; y el tercero es la opción más viable y el reto mismo del zapatismo. Veamos en forma resumida estos tres escenarios:
I. Reproducir la historia de los años setenta que, aunque con otra terminología, colocó en la escena latinoamericana y mexicana a los mismos personajes de este drama: nos afanamos, en esos años, a delatar al imperialismo que penetraba nuestros países y nos oprimía con la complicidad de la burguesía nacional, de la clase media improductiva y de los aparatos de poder y de cultura: sospechábamos que había agentes de la CIA hasta en el seno de nuestros más íntimos círculos. La derecha (al principio los ricos y los conservadores y, conforme la crisis se ahondaba, el grueso de la pequeña burguesía, de los sectores asalariados y de los que sobreviven del statu quo), se condensó en un espectro nacional, defendiendo sus intereses y sus ilusiones, aterrada por la confrontación, por la sublevación. El desenlace fue dramático y es lo que hoy tenemos que evitar: globalifóbicos contra momios caceroleros (o el nombre que terminemos dándoles).
Pasado el momento inicial y de mayor euforia y si no se logró una desestabilización generalizada del orden, lo que procede desde el punto de vista del poder es el alargamiento del conflicto y su debilitamiento en el tiempo.
Que se retire el ejército, que sean liberados los presos zapatistas, ahí no está el problema. Lo que sí es importante es que se apruebe la ley sobre derechos y cultura indígena lo más rápido posible; quizá haya que cambiarle algunos puntos, algunas comas y alguno más, porque de lo que se trata es de no entrar en un período de desgaste... El movimiento zapatista corresponde a un territorio, es local y regional, debe regresar a sus regiones una vez que haya llegado a un consenso sobre el significado de la autonomía, gobierno, usos y costumbres, y tiene que demostrar, desde ahí hacia el mundo que lo está observando y hacia todos los mexicanos, que hay un camino para superar las condiciones de opresión y de explotación, incluso en el marco de la globalidad, sobre todo en este momento en el que recibe el apoyo sin reservas, moral y material, nacional e internacional. (Zermeño, 2001: 27-28).
Las interrogantes formuladas por Zermeño tienen pertinencia no sólo desde el DF, sino también desde Chiapas. La ruralidad y la falta de opciones en un territorio caracterizado por la pobreza extrema, que invitan a la delincuencia, al linchamiento físico y a la expulsión violenta de muchos campesinos de sus comunidades por motivos religiosos, deben llevarnos a las mismas preguntas. El reconocimiento de la compleja geografía económica y socio-política de Chiapas, así como de las tensiones y conflictos que ocurren cotidianamente entre campesinos, debe llevarnos a la reflexión sobre la vía más adecuada para superar los rezagos acumulados.
Por otra parte, el historiador Jean Meyer, en su libro Samuel Ruiz en San Cristóbal, no entra en un debate sobre el EZLN y tampoco fija una postura. Sin embargo, en algunos pasajes se dejan entrever apreciaciones interesantes que en otros textos no se mencionan. Uno de estos se refiere a la concepción de la diócesis de San Cristóbal, en particular del obispo Samuel Ruiz, sobre los indígenas, que pare-ce retomar la vieja concepción de la antropología norteamericana que hasta fines de los sesenta estudiaba al indígena tal cual, aislado de la sociedad regional y nacional, apartado del tiempo histórico. Esta concepción de nuevo está de moda bajo el discurso etnicista. Según Meyer, esta corriente es mayoritaria en el mundo académico chiapaneco, mexicano y mundial: la etnicidad es considerada la última instancia de la realidad social, una instancia perenne, intocable, casi eterna. Samuel Ruiz recibió la influencia de los diversos autores, desde los antropólogos norteamericanos hasta los más representativos de la llamada antropología mexicana. “Samuel Ruiz llegó a esa antropología por la vía de la Iglesia católica y del Concilio, recobrando una vieja tradición, tan antigua, como la llegada de la Iglesia al nuevo mun-do” (Meyer, 2000: 119).
En resumen, el debate sobre Chiapas está lejos de haberse agotado. Es necesario abrirlo y esto significa comenzar por señalar la complejidad de los problemas en la perspectiva de encontrar salidas a los laberintos. La cuestión indígena es un gran tema, pero junto con este están otros que tienen que ver con la reconfiguración de la frontera sur; con la dispersión y la pobreza de la población del campo y la ciudad; con el subempleo, el deterioro y la destrucción de los recursos naturales; con la producción, la tecnología, la generación y distribución del ingreso; con el problema agrario; en fin, con el desarrollo y las vías posibles. No debemos olvidar que Chiapas es una región de regiones, que no es lo mismo hablar de Los Altos que de la Selva; de la región Norte que la del Centro; de la Sierra o del Soconusco.
II. La maldita trinidad económica: el maíz, el café y la ganadería bovina
Como una realidad caprichosa, que se niega a desaparecer, se mantiene una estructura económica en el campo que ya no corresponde a los nuevos tiempos de la globalización. La crisis del campo, especialmente de la producción de maíz, café y ganado vacuno, parece evidenciar las graves carencias y fallas de un modelo económico arcaico, que no garantiza la alimentación de la población, excepto el maíz, ni permite generar ingresos suficientes para la reproducción económica de quienes practican estas actividades.
Chiapas sigue manteniendo una agricultura con bajos índices de producción y productividad; es una agricultura predominantemente temporal era, escasamente tecnificada, que soporta a una población muy grande y en proceso de crecimiento, que cada vez presiona más por el recurso tierra ante la falta de otras alternativas de empleo. Un indicador que sintetiza el nivel de subdesarrollo del medio rural chiapaneco es la relación entre la cantidad de población y el PIB que genera el sector primario. Se trata de valores muy bajos, que no llegan a los mil dólares per cápita. Ligados a la baja productividad del trabajo agrícola, se encuentran los bajísimos niveles de escolaridad de la población rural.
Otro elemento que caracteriza al sector agropecuario es la estrechez del patrón productivo, lo cual lo hace más vulnerable. En efecto, el patrón productivo está integrado por 12 cultivos2, sin embargo en términos de la ocupación del suelo, del empleo de mano de obra y del valor de la producción, el maíz y el café, junto con la actividad ganadera, determinan la dinámica socioproductiva. Veamos algunos indicadores:
El cultivo de maíz ocupa 66% de la superficie total cosechada, un promedio de 910 000 hectáreas, y su producción significa 56% del volumen total generado por el grupo de los 12 cultivos; el valor que aporta es el más alto del sector agrícola y es la actividad que absorbe mayor fuerza de trabajo. En el marco de la producción nacional aún sigue ocupando el tercer lugar, alcanzado desde 1980. En la producción de este grano están involucrados 290 mil productores, es decir, casi 300 mil jefes de familia que multiplicados por cinco miembros se obtendría un millón y medio de personas que viven del cultivo. Además, la producción maicera genera más de 24 millones de jornales que impactan las economías de las regiones productoras.
Se estima que 175 mil productores cultivan me-nos de cinco hectáreas, de los cuales 75 mil son indígenas que en conjunto siembran 410 mil hectáreas con una producción promedio de 1.2 toneladas por hectárea. Aun cuando se calcula que el número de productores que entra al circuito de la comercialización del grano es de 50 mil, con alrededor de 600 000 toneladas.
El carácter dicotómico del cultivo de maíz, como generador de alimento y al mismo tiempo como elemento que perpetúa las condiciones de pobreza, lleva a preguntar sobre los límites de su cultivo, en la perspectiva de avizorar mejores condiciones de vida para los miles de productores que se dedican a esta actividad. Hay razones de peso para considerar la necesidad de continuar con el cultivo, la seguridad y soberanía alimentaria, es un motivo necesario pero no suficiente para mantener el cultivo del maíz en las condiciones en que se le ha fomentado. El programa de subsidios directos al campo (PROCAMPO), acompañado de otros subsidios como el de Kilo por Kilo, que consiste en proporcionar semillas mejoradas a bajos precios, ha logrado aumentar la frontera maicera. A tal grado que la superficie sembrada en los últimos cinco años (1995-1999) ha pasado de 917 312 hectáreas a 988 176 hectáreas, lo que representa un aumento de casi 71 000 hectáreas, es decir, 14 000 hectáreas por año. Sin embargo, los rendimientos por hectárea han mantenido un comportamiento errático: 1.87 toneladas en 1995, 1.64 en 1997 y 2.15 en 1999.
En este contexto, las paradojas son evidentes: mientras los románticos y furibundos defensores del medio ambiente y de los minifundistas reivindican el sistema de producción tradicional de maíz3, las organizaciones campesinas que representan a miles de productores de maíz reclaman todos los años que se mantenga el programa Kilo por Kilo, un programa que consiste en la entrega de semillas a los productores de maíz, semillas producidas por las grandes transnacionales que controlan el mercado mundial de semillas.4
El aumento de la frontera maicera ha tenido costos ambientales de grandes dimensiones, aunque todavía no existe ninguna evaluación oficial. La apertura de tierras no aptas para el cultivo y las quemas provocadas por reconversión de superficies ar-boladas, constituyen factores que deben agregarse al costo de producir maíz, además del rápido deterioro de las nuevas tierras abiertas al cultivo. Hay, sin embargo, quienes sostienen una visión romántica y creen firmemente en que el maíz debe ser la razón de la existencia de miles de campesinos: “El maíz no es sólo el cultivo más importante, la especie para la que se dispone más superficie, la actividad agrícola a la que la mayor parte de los agricultores se dedican. El maíz es y seguirá siendo uno de nuestros pilares culturales que nos da identidad como mexicanos. El maíz nos caracteriza como pueblo, el maíz es posiblemente el punto de unión más fuerte entre todos los mexicanos y entre todos los chiapanecos” (Perales, 2000).
El cultivo de café es el segundo en importancia, con poco más de 280 mil hectáreas, que genera entre 27 y 37 millones de jornales promedio al año con importantes flujos de fuerza de trabajo de origen centroamericano (entre 70 y 90 mil trabajado-res anuales). La frontera cafetalera y el padrón de productores se han venido ampliando desde los años ochenta mediante la incorporación de tierras ejidales y comunales. Hoy, la producción del aromático involucra a cerca de 83 000 productores, de los cuales 68 413 pertenecen al llamado sector social, esto es, comuneros y ejidatarios que representan 86.6% del total y que en conjunto cultivan una superficie de 164 529 hectáreas, 67.7% del área cultivada total. De éstos, 30 000 productores cultivan hasta 1.9 hectáreas y el resto de 2 a 5 hectáreas.
Este fenómeno de minifundismo cafetalero se observa también en el sector privado, en donde 5 600 productores cultivan hasta 1.9 hectáreas y 6 787 cultivan de 2 a 5 hectáreas. En este marco, 1 632 productores del sector privado poseen en conjunto una superficie de 18 275 hectáreas. Sin embargo, una fracción de 215 productores privados cultiva poco más de 36 mil hectáreas, y de éstas 31 mil son cultivadas por 103 productores, quienes ejercen un peso significativo en la producción, en el proceso de beneficiado y en la comercialización (Villafuerte,et.al., 1995).
Por otra parte, los productores de café todavía no terminaban de recuperarse de la crisis de 1989-1993 cuando el fantasma de una nueva crisis amenazó la supervivencia de miles de cafetaleros. En los ciclos cafetaleros 1998-1999 y 1999-2000 los precios internacionales vinieron descendiendo a tal grado que ya se equiparaban al precio registrado en 1993, cuando se obtuvo en promedio 45 dólares por quintal; para el ciclo 2001-2002, se mantuvo la tendencia a la baja, lo que puso en grave riesgo a la población que depende directamente del cultivo y de los que están alrededor de éste. Esto plantea, de nueva cuenta, una revisión de la estructura productiva del campo chiapaneco, en especial de los cultivos tradicionales que tienen un fuerte impacto en el empleo y en la economía del estado.
La lección de la crisis de 1989-1993 no fue asimilada por los productores y tampoco el gobierno comprendió la verdadera dimensión económica y sociopolítica de esta crisis. No se entendió o no se quiso entender que el café representa uno de los talones de Aquiles de la economía chiapaneca. La curva de los precios internacionales del café representa la línea vital de Chiapas y si ésta se mueve para abajo la salud del estado se deteriora a tal grado que, como sucedió en los años arriba señalados, puede catalizar un movimiento social de grandes proporciones como el ocurrido el 1 de enero de 1994. Seguir ampliando la frontera cafetalera, como seguramente ha venido ocurriendo en los últimos nueve años,5 significa mayor vulnerabilidad económica para Chiapas y mayor pobreza para los productores. No hay que olvidar que el café constituye el postre para la población de los países altamente industrializados y como tal puede ser prescindible, lo que mantiene a las regiones productoras en una condición de subdesarrollo, Chiapas y Centroamérica son el ejemplo más claro de esta situación.
En lo que se refiere a la ganadería bovina, desde los años cincuenta, ésta venía constituyéndose en uno de los pilares de la economía chiapaneca, alcanzando para 1970, 1975 y 1980 una participación en el PIB sectorial de 32.4, 29.9 y 28.2% respectivamente. Entre 1970 y 1980 la ganadería pasó de 2 millones a 2.9 millones de cabezas en una superficie de poco más de 2.5 millones de hectáreas. A mediados de los ochenta, este subsector entró en crisis no sólo por el agotamiento del modelo extensivo que lo caracteriza, sino por la contracción de los recursos crediticios. Asimismo, la apertura comercial propició una reducción en los precios nacionales del ganado y sus productos (carne y leche), llevando a esta actividad a un proceso acelerado de descapitalización y a una reorientación de la comercialización hacia los estados del norte, con destino final para su engorda en los Estados Unidos.
La actual dinámica ganadera es distinta a la que prevaleció hasta 1970, cuando emergió como una de las ramas económicas donde el sector privado, con grandes extensiones de tierra, era dominante. Hoy se hace evidente no sólo el agotamiento del sistema extensivo de su explotación y los bajos rendimientos respecto a la media nacional y los estándares norteamericanos, sino también un proceso importante de reordenamiento espacial de la actividad donde los ejidos han aumentado su participación (Villafuerte,et.al., 1997).
Después del levantamiento armado del 1 de enero de 1994, la ganadería bovina del sector privado sufrió un duro golpe que, aunado a la crisis que venía arrastrando, hasta el momento no ha logrado reponer los inventarios alcanzados en los años ochenta. La región más afectada es la llamada zona de conflicto, donde 60 000 hectáreas fueron sacadas de la actividad ganadera. En contrapartida, se observa un incremento de la actividad en el sector ejidal, incluso en la selva Lacandona.
La ganadería constituye uno de los problemas más serios que tiene la economía agraria de Chiapas, pero paradójicamente es un tema que no se discute. La crisis de la ganadería bovina ha conducido a la desganaderización6 del sector privado y a la ganaderización del sector social; esta aparente paradoja tiene implicaciones muy serias en un estado donde el subempleo es uno de los problemas más críticos y donde la población del llamado sector social no come carne por constituir un artículo de lujo. En otras palabras, el modelo de explotación ganadera no mejora el empleo ni contribuye a mejorar el estado nutricional de la mayoría de la población.
Sin extendernos hacia el resto de la estructura productiva agropecuaria, lo que observamos es que durante las últimas tres décadas, la economía agraria ha venido sustentándose en la incorporación continua de los productores del sector social al mercado de productos no sólo con destino al consumo directo y a los mercados locales sino también con una fuerte orientación hacia los mercados nacionales e internacionales, el café y la ganadería bovina son los ejemplos más claros. Esto explicaría el por qué los impactos sectoriales de las políticas de ajuste han sido tan dramáticos en el campo chiapaneco. Sobre todo porque cada vez tenemos más mercado y menos Estado.
¿A qué conduce la situación de la economía agropecuaria en un estado en subdesarrollo como Chiapas? Hoy, paradójicamente, bajo una nueva administración, que goza de legitimidad, los conflictos comienzan a recrudecerse tanto en el campo como en la ciudad, donde todos los actores económicos reclaman la protección y el apoyo del Estado nacional y local. Una de las características de la economía chiapaneca es que mantiene su anclaje en actividades primarias y terciarias. Esta situación está relacionada con dos fenómenos principales, uno de carácter sociohistórico y otro estructural: en el plano sociohistórico, el predominio de la actividad agrícola se debe a una relación desigual con el centro del país, orquestada bajo parámetros de colonización, por concepciones que vieron a Chiapas como una gran despensa para surtirse de materias primas y alimentos, y luego como entidad aportadora de energéticos.
En el plano estructural se observa que Chiapas se sigue viendo como digno productor de materias pri-mas, lo que nos lleva a considerar las tristes veleidades de la industrialización. Incluso el Plan Puebla-Panamá (PPP) sigue considerando a la región sureste, y Chiapas en particular, como productor de materias primas. El café y el cacao, por ejemplo, son manufacturados en Estados Unidos o en Europa, por empresas que bien pueden estar funcionando en la entidad. La política de sustitución de importaciones ensayada en México en los años cincuenta, sesenta y setenta no tuvo ningún efecto en Chiapas. El gobierno local no se ocupó ni se preocupó por impulsar un proceso de desarrollo industrial que hiciera menos vulnerable a la economía; tampoco los empresarios se preocuparon por diversificar sus inversiones, hasta hoy día los empresarios cafetaleros siguen manteniendo su “identidad” como cafetaleros a pesar de las grandes crisis de los últimos años.
Las consecuencias del esquema productivo no se hicieron esperar, al caer los precios mundiales del café, cacao y banano se produjo la catástrofe: de los 200 millones de dólares que en promedio generaba el café chiapaneco, se llegó a obtener sólo 100 millones de dólares en el ciclo 2001-2002, lo que representó una situación muy grave para la economía del estado y de los productores. Lo mismo pasó con el cacao y el banano, así como con otros productos como la carne bovina y el aceite de palma africana, que sufrieron una baja considerable en los merca-dos internacionales.
Piam, refiriéndose al caso de África pero que bien puede aplicarse al caso de Chiapas, señala que esta situación hace que los ciudadanos se vuelvan exclusivistas y contribuye asimismo a disminuir sus sentimientos cívicos. El despertar de tendencias centrífugas, que se observan aquí y allá desde el ajuste, expresa el hundimiento de los sistemas secundarios de solidaridad (relacionados con la redistribución del ingreso), por consiguiente, se entra en los sistemas de solidaridad primaria, cuyo principio de identificación se refiere no ya a la sociedad global (estatal), sino a particularismos regionales, incluso étnicos (1994:92).
El modelo neoliberal que ha impactado fuerte-mente en el gasto público hace que el Estado nacional y el local no puedan responder a las demandas de la sociedad y de un proyecto económico capaz de favorecer a los amplios sectores excluidos de la sociedad. De tal suerte que siendo el primer inversor, patrón y empleador social en otros tiempos, el adelgazamiento del Estado deja un vacío que los actores sociales y económicos no han podido llenar. Esta situación ha llevado, según Piam, a la miseria social con millones de ciudadanos sumidos en la miseria más completa. Rencores y desórdenes continúan acumulándose y sólo podrían ser reabsorbidos si el Estado volviera a participar sobre bases más pragmáticas y gerenciales. El autor señala que es necesario canalizar la explosión social que cada vez se hace menos evitable: poderes en déficit crónico de legitimidad, economías parcial o totalmente a la deriva, sistemas de identificación y solidaridad en quiebra, crisis de los parámetros de referencia y de las representaciones sociales, cristalización de tendencias centrífugas (93-94).
El autor formula una pregunta fundamental, a la que debemos responder con todos los elementos que nos proporciona la teoría y los elementos empíricos ¿Qué interés hay en discutir sobre la competitividad de la economía en estos estados -refiriéndose al África pero que bien puede aplicarse a Chiapas-, cuando el problema esencial es saber cómo reunir las fuerzas sociales en torno a un proyecto, cuya meta sería el surgimiento de una verdadera trama económica que pudiera reactivar la dinámica del desarrollo?
Hoy se discute sobre las vastas riquezas de Chiapas, particularmente en lo que respecta a la biodiversidad, pero se olvida que cotidianamente se destruyen cientos de hectáreas y no precisamente por empresas transnacionales, sino por los propios campesinos que frente a la falta de opciones tienen que subsistir aun a costa de la destrucción de su entorno natural. Un ejemplo en este sentido resulta altamente ilustrativo: sólo en los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, La Independencia y Altamirano la producción de madera alcanzó en 1997 la cifra de 51 mil 86 m3, cifra que representa 58% de la producción total del estado. Actualmente, en la región de Las Cañadas se registra más de 25 aserraderos y, de acuerdo con Ramón Pinto Moreno, director del departamento agropecuario de Las Margaritas, la explotación de madera en los últimos años se ha dado sin control por parte de algunas comunidades, que en su mayoría tienen permisos anuales de aprovechamiento. Casi todos tienen un permiso por uno o dos años, pero termina este per-miso y continúan talando clandestinamente sin ningún control, y este es el principal problema (Cuarto Poder, 4 de junio de 2001). Otro ejemplo es el de las invasiones y desmontes en la selva Lacandona: un sobrevuelo de monitoreo realizado por la organización Conservación Internacional (CI), el día 11 de junio de 2001, constató que al interior de la Reservas Montes Azules y Lacantún existen asentamientos y deforestación (Lacandonia, junio de 2001).
Para tener una idea más clara de lo que ocurre en Chiapas en el ámbito forestal es importante señalar que la producción más elevada de madera en los años recientes se registró en 1984, cuando el general Absalón Castellanos Domínguez estaba al frente del gobierno del estado, con 347 692 m3 rollo, y la producción más baja se obtuvo en los años 1992 y 1993, en la administración de Patrocinio González Garrido, quien impuso la veda forestal frente al acelerado proceso de deforestación, con 33 689 y 23 232 m3 rollo, respectivamente.7 Sin embargo, a partir del levantamiento armado la producción fue incrementándose de tal manera que a finales de 1994 la cifra era de 41 534 m3 rollo. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, en 1999 se obtuvo una producción de 79 474 m3 rollo (SEMARNAP, 2000). Esto sin contar la cantidad de madera producida sin permiso y que se comercializa de manera clandestina.
III. El problema agrario como expresión de los usos y costumbres de una sociedad rural que se resiste a desaparecer
A pregunta expresa sobre el fin de la lucha agraria en Chiapas, un alto dirigente de una organización campesina nos dijo: “la lucha por la tierra no se va a agotar porque somos un estado rural”, aunque reconoció que en la coyuntura de 1994 se cometieron injusticias al invadir muchas pequeñas propiedades (entrevista a dirigente de la organización Solidaridad Campesina-Magisterial, 7 de junio de 2001).
Si en los años sesenta y setenta el problema del campo era el latifundio, en los ochenta y noventa fue el minifundio, fenómeno que mantiene una tendencia creciente al comenzar el siglo XXI. La fragmentación de la tierra como consecuencia del incremento de la población que vive en el campo y la ausencia de opciones de empleo en otras actividades económicas han convertido a la tierra en el principal elemento de conflicto. Muchas de las disputas que ahora se observan ya no son entre “terratenientes” y campesinos, sino entre campesinos.
A pesar de haber tocado fondo el reparto agrario, no sólo por la cancelación legal dictada por las reformas al artículo 27 Constitucional en 1992, sino también porque en realidad no existe la disponibilidad de tierras como en décadas pasadas cuando abundaban los terrenos nacionales y muchas propiedades rebasaban los límites que marcaba la ley agraria, ¿por qué se vuelve una y otra vez al problema de la tierra? Ahora con el gobierno de Pablo Salazar, aun cuando la tierra no es la principal demanda, no deja de llamar la atención que todavía aparezca como uno de los puntos de la larga lista de peticiones de las organizaciones campesinas. Esto tiene que ver con el problema estructural que padece Chiapas y que hasta ahora no se ha podido resolver, es decir, la posibilidad de desarrollar otros sectores de la economía con un proyecto de futuro, incluyente y democrático, en el que todos los actores económicos participen con sus mejores ideas y aporten recursos para avanzar en un sendero diferente. Si los funcionarios encargados de instrumentar los programas no tienen idea de lo que hay que hacer y tampoco se tiene claro el orden de prioridades, mucho menos lo tendrán los empresarios chiapanecos, los grandes, medianos y pequeños agricultores, los campesinos que siguen en la idea de pedir. En este sentido, es interesante observar cómo hasta ahora, en el nuevo gobierno, las organizaciones campesinas se han limitado a presentar su “pliego petitorio” con la idea de que el gobierno resuelva cada una de sus peticiones, que al no encontrar res-puesta satisfactoria se lanzan a las calles y toman edificios públicos.
En su informe de los primeros 100 días de gobierno, Pablo Salazar fijó la postura oficial en torno al problema agrario: “Hemos dicho que el gobierno garantizará todas las formas de propiedad de la tierra: la ejidal, la comunal y la privada. Es un compromiso que parte del respeto a la legalidad. En este sentido, instalamos el ‘Comité de Reacción Inmediata contra las Invasiones’, integrada por la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Rural” (Cien días de gobierno, 21 de marzo de 2001).
Días después, el gobernador Pablo Salazar reconoció, por primera vez, que el EZLN mantenía invadidos 275 predios en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano; también indicó que 669 grupos y organizaciones distintas al EZLN habían solicitado la compra de 71 mil hectáreas, que correspondían a 276 predios, de los cuales 22% ya se encuentran invadidos. También aceptó que “diariamente llegan a la Secretaría de Desarrollo Rural nuevas so-licitudes de tierra” (La Jornada, 15 de abril de 2001).
El nuevo gobierno reconocío que en los primeros cuatro meses de gobierno se habían registrado invasiones en los predios El Naranjo, El Limón y Moxviquil, ubicados en los municipios de Bochil, Salto de Agua y San Cristóbal de Las Casas. También confirmó que Mario Álvarez Rodríguez, dirigente estatal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y cofundador del Congreso Permanente de Organizaciones Sociales y Económicas de Chiapas (CPOSECH), fue detenido y encarcelado el día 1 de abril de 2001 por el delito de despojo de 532 hectáreas, ubicadas en el municipio de Palenque, que fue-ron entregadas a 50 familias campesinas. Asimismo, se indicó que la CPOSECH exigía la entrega de 250 mil hectáreas, de las cuales 100 mil tenían invadidas (véase La Jornada, 15 de abril de 2001).
Pablo Salazar ha señalado que “no va a permitir más invasiones. Con invasiones no se resuelven los problemas de Chiapas”. Estas declaraciones fueron ratificadas por Julio César Padilla, subprocurador de justicia de la zona norte, al indicar: “aunque se digan luchadores sociales o líderes que quieren apoyar al campesino, la procuraduría de justicia no tole-rará más invasiones”. El propio Subsecretario de Desarrollo Agrario, Jorge Arturo Luna Lujano, ha declarado que no se permitirán más invasiones en el campo chiapaneco, toda vez que va en contra de los intereses de los propios campesinos (gobierno del estado de Chiapas, comunicado de prensa 728, abril 28 de 2001).
Los primeros saldos rojos en la administración del nuevo gobierno ocurrieron en la noche del 19 de abril de 2001: ocho campesinos afiliados a la organización “Alianza San Bartolomé”, de la comunidad de Canalucum, perteneciente al poblado Paraíso del Grijalva, en el municipio de Venustiano Carranza, fueron asesinados en una emboscada. Este hecho, aunque fue calificado por las autoridades del gobierno del estado como un conflicto intercomunitario, y que luego derivó en varias líneas de investigación, no resulta del todo claro. Por una parte, se da en un contexto donde días anteriores la OCEZ, organización que simpatiza con los comuneros de la “Casa del Pueblo”, grupo contrario al que pertenecían los campesinos asesinados, invadió 2 mil hectáreas. Por otra parte, el mismo 19 de abril, en un comunicado de prensa, se destaca que el gobernador Pablo Salazar desahogó una intensa agenda de trabajo con organizaciones sociales donde, por separado, se reunió con la CIOAC-Independiente, con la Aric-Unión de Uniones, el grupo de Las Abejas y grupos de desplazados de las zonas Altos y Norte. El comunica-do señala que el gobernador manifestó que la tierra es una demanda creciente, pero que ésta no puede expandirse; “la que existe está en manos de comuneros, ejidatarios o propietarios privados, no hay más, y el gobierno respetará a todos, por lo que no existe ni habrá un programa gubernamental de adquisición de terrenos” (gobierno del estado de Chiapas, comunicado de prensa 635, 19 de abril de 2001).
En una larga entrevista realizada por Marco Lara Klahr, reportero de El Universal, Pablo Salazar señaló: “La caracterización de los finqueros de los años cincuenta, sesenta ya no es la misma. Más de 80% de la propiedad del estado es social. Desgraciadamente, la lucha por la tierra ha llegado a tal nivel de degradación, que hoy son grupos de campesinos invadiéndole a otro grupo de campesinos; es una lucha de pobres contra pobres. En el centro de todo está el crecimiento de la población, que es mayor que nuestra capacidad de respuesta y que se traduce en una enorme presión sobre la tierra, lo cual ha costado muchos muertos. Debemos crear alternativas laborales, porque ya no hay tierra que repartir. Si alguien me sostiene que hay latifundios, estoy dispuestos a verificarlo, a hacer un censo y a repartir la tierra” (véase Cuarto Poder, 7 de mayo de 2001: 14, cursivas nuestras).
La participación de destacados miembros de la CIOAC en el gabinete del nuevo gobierno ha generado una serie de contradicciones al interior de las filas de este organismo. Pero no sólo al interior de esta central sino también del mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo punto más álgido se dio con la renuncia de Gilberto Gómez Maza, entonces dirigente estatal y líder moral de dicho partido, quien criticó duramente al gobierno de Pablo Salazar por la utilización que éste había hecho del partido, también arremetió contra el partido señalando que se había convertido en un gran negocio de grupúsculos.8 Hoy la dirigencia de la CIOAC plan-tea, a través de Víctor Manuel Pérez López, vocero oficial, establecer en sus estatutos una división entre los funcionarios que surgieron de esa organización y que ocupan cargos en el nuevo gobierno, a fin de que éstos no tengan injerencia en los asuntos de esa central (véase Cuarto Poder, 10 de abril de 2001: 14).
Pero volviendo al problema de la tierra hay elementos que todavía no están claros en la política del nuevo gobierno. Por una parte, éste creó el llamado “Comité de Reacción Inmediata contra las Invasiones”, una especie de cuerpo consultivo policiaco, extrañamente sin la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria, para intervenir en caso de invasiones, pero por otro lado, no resuelve el problema de los predios invadidos por bases de apoyo del EZLN y tampoco ha dado una solución a las 100 mil hectáreas invadidas por grupos afiliados a la CPOSECH.
Como hemos afirmado en otros escritos, el problema de la tierra no tiene solución en sí mismo, es decir, la solución de los problemas del campo corresponde a un nuevo planteamiento de proyecto de desarrollo y para ello se necesita ir más allá de las medidas implementadas en gobiernos anteriores; es decir, no continuar haciendo obras con un sentido político, sin articulación a un proyecto de desarrollo de largo aliento. Un mal presagio para el nuevo gobierno fue que hasta el 12 de junio de 2001, luego de una fuerte confrontación con el poder ejecutivo, el congreso local aprobó el presupuesto de egresos cuando a más tardar debió estar en los primeros días de enero; otro elemento adicional fue el largo retraso en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo que, de acuerdo con la Ley de Planeación del estado, debió estar aprobado por el congreso del estado el día 9 de marzo. Este plan debe condensar la visión global del nuevo gobierno, tomando en cuenta las necesidades reales de la población, sus demandas y aspiraciones.
¿Por qué celebrar los primeros 100 días de gobierno, como lo hizo Vicente Fox, cuando ni si-quiera se tenía el presupuesto aprobado por el congreso y el mismo equipo todavía no tenía el suficiente conocimiento sobre el terreno que estaba pisando? No se puede construir una alternativa, y mucho menos cambiar la situación imperante, con discursos. Se necesita una discusión muy seria con todos los actores económicos, sociales y políticos sobre el rumbo que debe tomar la sociedad chiapaneca, valorar lo que representan los Acuerdos de San Andrés para la población indígena y no indígena, someter a revisión las iniciativas federales como el PPP y el programa Marcha hacia el Sur.
Estos elementos constituyen, como se ha mencionado en los círculos políticos gubernamentales, parte de la transición. Sin embargo, no puede darse una transición tan caótica, llena de sobresaltos, por-que los costos políticos serán muy altos. Es muy probable que a estas alturas (finales de junio de 2001), la aplicación de una encuesta a la población chiapaneca revele una baja importante en la popularidad del gobernador Pablo Salazar, lo cual sería francamente preocupante porque llevaría a perder legitimidad y eficacia, elementos fundamentales para la gobernabilidad democrática.
Por otra parte, según Arturo Warman, en Chiapas ya no existen latifundios, sin embargo reconoce que hay un problema agrario, que paradójicamente no tiene solución agraria, y plantea la necesidad urgen-te de que se establezca un programa de desarrollo económico que genere empleo y oportunidades, que sustituya tecnologías que requieren de mucha tierra. Señala que -en el tiempo en que fue secretario de la Reforma Agraria- se pidió a todo mundo que se hicieran denuncias y no se recibió ninguna denuncia precisa y concreta respecto a la existencia de latifundios. En alusión al programa de compra de tierras indica que de las propiedades que se compraron -en total 260 mil hectáreas-, el promedio es inferior a las 70 hectáreas, y hay que recordar que en esas condiciones el límite de la pequeña propiedad ganadera es de 500 hectáreas9. La fragmentación no se da sólo en la propiedad social, sino también en la privada, y mucha gente, en efecto, fue despojada de 20 hectáreas (Cuarto Poder 15 de abril de 2001: 38).
IV. Entre las recetas del Plan Puebla Panamá y la economía solidaria
Frente a los males que padece el sureste mexicano, Chiapas en particular, el gobierno federal ha lanzado el Plan Puebla Panamá (PPP). Desde su anuncio, éste ha recibido fuertes críticas que han subido de tono con el rechazo del EZLN a dicho proyecto. Las críticas más fuertes se ubican en los riesgos que, según los críticos, entraña la puesta en marcha de un proyecto empresarial sustentado en inversiones multimillonarias de los hombres de negocios más importantes del país, acompañado de la inversión extranjera, fundamentalmente por la vía de la maquila. La mayoría de las ONG que se han pronun-ciado en contra de este plan señalan que hay otras vías para el desarrollo de estados como Chiapas, y han puesto el énfasis en la llamada economía solidaria. ¿Cuál es la garantía que ofrecen las vías del desarrollo planteadas por ambas visiones, es decir, economía solidaria versus PPP? Lo cierto es que no hay vías seguras, desde hace algunas décadas hemos asistido al fin de las certidumbres (Prigogine, 1997). Esto lleva al cuestionamiento del determinismo, de la relación del presente y futuro, y del reconocimiento del papel primordial de las fluctuaciones y la inestabilidad en la construcción del futuro.
Una primera lectura del documento base del PPP, capítulo México, no arroja mucha luz sobre los propósitos ocultos de biopiratería y de convertir a los indios en mano de obra barata. El diagnóstico es de carácter descriptivo y poco analítico, en esto radica su mayor debilidad, lo cual no equivale a decir que sea incorrecto pues en las líneas más amplias señala aspectos que son parte de la realidad que viven los estados del sureste del país. Sin embargo, si consideramos que el diagnóstico juega un papel fundamental en la formulación de políticas que permitan superar los problemas que padece la región, podemos decir que hace falta un análisis crítico y profundo sobre la situación estructural, el origen de los problemas, la situación actual y los factores que favorecen la reproducción del círculo del subdesarrollo.
Pero vayamos a la parte más sustantiva del PPP, a su visión para rescatar la macrorregión y a sus pobladores de las condiciones de pobreza y marginación:
Un esfuerzo conjunto entre Centroamérica y México para el desarrollo de la macrorregión comprendida entre el estado de Puebla de México y Panamá, en una marco respetuoso de concertación, entendimientos y consensos y de pleno respeto a la soberanía de los Estados comprendidos en ella, permite que dicha región haga valer su potencialidad y características para convertirse en un polo de desarrollo de “clase mundial” en América Latina.
Los beneficios para la región Sur-Sureste de México y Centroamérica son sustanciales y les permiten superar el rezago existente, mejorando la calidad de vida de sus habitantes a través de una mayor y mejor educación, un crecimiento económico sostenido y sustentable (con tasas superiores a la media internacional y en actividades de creciente valor agregado), la generación de empleos bien remunerados, la armonización del desarrollo social y humano de la población con un aprovechamiento eficiente de los recursos y una expansión e integración comercial (37, cursivas nuestras).
¿Cómo pasar de ser la región más atrasada y marginada a convertirse en polo de desarrollo “clase mundial” en América Latina? ¿Cómo poner de pie lo que está de cabeza? Los sueños y fantasías del son verdaderamente sorprendentes. La situación estructural que padece la macrorregión se deriva de un abigarrado complejo de problemas relacionados con las políticas públicas que no pudieron o no quisieron compensar los efectos del capitalismo disforme que privó en México durante el siglo pasado; con la actuación de los grupos de poder y de los gobiernos locales que se conformaron con aplicar programas diseñados desde el centro del país, los proyectos de las grandes hidroeléctricas construidas en Chiapas y de los complejos petroleros en varios estados de la región constituyen ejemplos claros de esta política deliberada de extracción de rentas.
Lo que vemos en varios estados del sureste del país es una agricultura en crisis, que no sólo ha dejado de generar excedentes para transferir al sector industrial, como lo hizo durante el llamado “Milagro mexicano”, sino que tampoco genera recursos suficientes para incrementar su productividad. El medio rural, por lo menos en el estado de Chiapas, acusa graves problemas sociales gestados a lo largo de varias décadas: miseria so-cial, intolerancia religiosa, disputas violentas por tierras, minifundización, baja productividad, destrucción del hábitat, etcétera.
El PPP reconoce, y esto no es nada nuevo en los documentos oficiales en los gobiernos precedentes, que:
Este párrafo sintetiza, en buena medida, los ejes sobre los cuales se montará el PPP: agricultura de plantaciones, recursos forestales, piscícolas y el turismo; también en la explotación de hidrocarburos y las ventajas de localización que ofrece el istmo de México para el transporte interoceánico. Adicionalmente, se menciona la necesidad de mayor industrialización de acuerdo con las vocaciones de la región, así como la inducción de procesos industriales de mayor valor agregado. El gran reto consiste en cómo hacer que los recursos agrícolas y forestales -por cierto no menciona a la ganadería bovina que es la que ocupa las mayores superficies, ya en 1980 poco más de 8 millones de hectáreas de pastos se encontraban en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche- abonen al desarrollo de la macrorregión porque justamente estas actividades han profundizado el subdesarrollo. Las frutas tropicales y el café, que constituyen el postre para los países desarrollados, han tenido a lo largo de su historia crisis recurrentes que han empobrecido aún más a los productores, sobre todo a los pequeños y medianos. Los recursos forestales han sido prácticamente devastados en los estados de Veracruz y Tabasco, y los que aún quedan en Quintana Roo, Campeche y Chiapas están en un proceso acelerado de destrucción.
Frente a la oferta del gobierno federal, ¿existe un proyecto alternativo? El único visible hasta ahora es la economía solidaria. Se trata de una propuesta que lleva por lo menos 20 años de ejecución, en cuyo centro está el sujeto consciente. Esta idea ha sido puesta en práctica por algunas organizaciones campesinas que, alentadas sobre todo por la Iglesia, reivindican la solidaridad y el compromiso de un desarrollo de tipo comunitario con base en principios morales que lleven al cambio social, sin perder de vista la dimensión humana. Esta propuesta descansa en tres aspectos: 1) capacitación administrativa, 2) capacitación técnico-agrícola y 3) gestión de recursos financieros. En el primer aspecto se toman en consideración las habilidades para fortalecer la organización; el cálculo de los costos de producción; la planeación estratégica para evitar el desabasto alimentario; el desarrollo de habilidades de liderazgo; la motivación para la capacidad negociadora de los participantes para reducir costos de producción e incrementar las ganancias, y la administración de la producción para evitar la venta prematura de la co-secha (véase Salgado,1997). En el segundo aspecto se buscan soluciones conjuntas con el propósito de lograr mayor productividad agrícola en las comunidades, y en el tercer aspecto se recurre a organismos internacionales como el PNUD, OXFAM, Fraternidad St. Paul, etcétera, para apoyar pequeñas unidades productivas con métodos de autogestión.
La economía solidaria hace hincapié en el desarrollo de pequeños proyectos, y éste es un punto central junto con el papel del sujeto social, porque se parte del supuesto de que los proyectos grandes corren el riesgo de crear diferencias que llegan a generar grupos de poder y a estimular el egoísmo humano. El razonamiento es muy sencillo: “cuando hay dinero, la solidaridad puede llegar a ser un valor secundario” (Salgado, 1997: 25).
Esta última idea lleva a preguntarnos sobre los límites de las escalas de los proyectos y sobre la posibilidad de una salida al neoliberalismo y la globalización con proyectos de mayor tamaño que ahorren insumos, mano de obra, recursos financie-ros, costos de transacción, etcétera. Y es que hoy la realidad es muy distinta a la de hace 20 años por lo que las estrategias para un nuevo estilo de desarrollo basado en la economía moral deben cambiar. Para esto es necesario un amplio debate que conduzca a ver las interacciones del conjunto de la economía chiapaneca y de ésta con el resto del país. La pregunta central para comenzar este debate es la siguiente: ¿en qué medida la economía solidaria puesta en práctica por algunas organizaciones de peque-ños productores ha llevado a un cambio en las condiciones de vida de la población?
Frente a la propuesta del gobierno federal y la de la economía solidaria es necesario reconocer la realidad regional, a partir de la cual confrontar las vías de desarrollo. Como hemos señalado anteriormente, la economía agraria chiapaneca ha transitado de una estructura latifundista a un creciente minifundismo, y en el ámbito urbano prácticamente no existe una industria manufacturera sólida. Fuera de la disminuida actividad petrolera y de la generación de energía hidroeléctrica, la mediana y gran empresa está ausente de Chiapas, es decir, existe un predominio absoluto de lo que podríamos denomi-nar changarrerío industrial, y la industria maquiladora, después de muchos años de residencia en el país, no se conoce en la entidad, lo que evidencia la falta de condiciones para que este tipo de actividades se desarrolle en el estado, y es en este sentido que el tendrá un papel relevante al crear la infraestructura necesaria.
De acuerdo con la información de INEGI, en 1993 se contabilizaron 8 183 establecimientos manufactureros, de los cuales 2 865 (35%) pertenecían a la rama de alimentos, bebidas y tabaco. El personal ocupado en la industria fue de 27 246, de lo que resulta un promedio de 3.3 empleados por estable-cimiento. Por su parte, la rama de alimentos, bebidas y tabaco absorbió 12 619 trabajadores (46.3%), es decir, un promedio de 4.4 obreros por establecimiento. Dentro de esta rama, el mayor número de establecimientos perteneció a las actividades de molienda de nixtamal y fabricación de tortillas: se trata de 1 275 establecimientos donde laboraban 3106 trabajadores, es decir, un promedio de 2.4 trabajadores por establecimiento. Le sigue en importancia la rama de textiles y prendas de vestir, con 1 851 establecimientos (22.6%) y 2 763 empleados (10.1%), esto es, un promedio de 1.49 trabajadores por establecimiento. En orden descendente está la rama de madera y productos derivados con 1 155 establecimientos y 2 789 obreros, de lo que resulta un promedio de 2.4 trabajadores por establecimiento. Finalmente, tenemos la rama de sustancias químicas y derivados del petróleo con 50 establecimientos y 2 882 empleados, un promedio de 57.6 trabajadores por establecimiento.
Respecto al comercio también se observa una estructura muy parecida a la de la industria manufacturera, pues en su mayoría son establecimientos micro, que por su número alcanzan a emplear, en conjunto, una masa mayor de trabajadores, que en muchos casos son miembros de la misma familia. Para el mismo año, 1993, el número de establecimientos registrados por el INEGI llegó a los 36 427 y el personal ocupado fue de 76 716, de lo que resulta un promedio de 2.1 trabajadores por establecimiento. Si analizamos el número de establecimientos y personal ocupado por estratos podemos observar que el mayor número se concentró en el rango de 0 a 2 personas, donde se registraron 32 302 establecimientos (88.7%), con 41 482 empleados (54.1%); el segundo rango, que va de 3 a 5 personas, sumó 2 882 establecimientos (7.9%), con 10 013 empleados (13%). El porcentaje acumulado de ambos rangos suma 96.6% de los establecimientos y 67.1% del personal ocupado.
Además, la poca actividad manufacturera está concentrada en unos cuantos municipios, lo que trae como consecuencia una serie de distorsiones económicas y de orden social, como la distribución desigual del ingreso, el bajo dinamismo en el mercado interno y las desigualdades sociales que se transforman en un exceso de demandas que rebasan la capacidad de respuesta del gobierno estatal y federal. Para dar una idea de este fenómeno en la actividad manufacturera, basta con revisar las cifras que ofrecen los más recientes censos económicos: tenemos que siete municipios10 concentraban 35.6% de los establecimientos; estos mismos centralizaban 57.3% del personal ocupado y 73.3% de las remuneraciones totales al personal ocupado, lo mismo ocurre con el valor agregado censal cuya concentración fue de 73.9%. Dentro de estos siete municipios, sobresalen tres de ellos: Reforma, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, que presentaron niveles de concentración muy altos: en lo que respecta al personal ocupado fue de 43.4%, las remuneraciones al personal ocupado de 64.6% y en cuanto al valor agre-gado censal de 62%.
El mismo patrón asimétrico se observa en el comercio, donde pocos municipios11 tienen un peso enorme en el subsector. A diferencia de la actividad manufacturera, Tuxtla Gutiérrez genera el mayor valor agregado, pues su condición de capital le confiere la posibilidad de una actividad mayor. Aquí tienen asiento los establecimientos más grandes, teniendo un gran peso los almacenes de autoservicio como Sam’s Club, Chedrahui, Aurrerá y Gigante. A Tuxtla acude una gran cantidad de población de otros municipios de la región Centro del estado y de Los Altos, incluso de municipios más lejanos como Ocosingo y Comitán.
Frente a la estructura de la industria y del comer-cio, que no ha redundado en un proceso de desarrollo vigoroso, capaz de ofrecer mayores y mejores oportunidades para elevar la calidad de vida de los chiapanecos, por qué profundizar la changarrización de Chiapas. Esta visión del gobierno federal, quizá inspirada en la proposición de Shumacher: Small is beatiful, lleva a más de lo mismo y es que, en el fondo, no existe una política industrial que responda a las necesidades del país y se recurre al expediente de los changarros que, por lo demás, resulta una propuesta que tendrá escasos efectos no sólo por la escasez de recursos -200 millones de pesos para el año 2001- sino por las elevadas tasas de interés.
Por otra parte, y como complemento de los changarros, está el planteamiento de construir los corredores maquiladores que si bien generan empleos de calidad y remuneración muy cuestionables, no arrastran a otros sectores económicos dado que las materias primas utilizadas son importadas. Sin embargo, no creemos que en el corto plazo -tres años- Chiapas se convierta en un estado maquilador ya que necesariamente tendrá que haber una etapa para crear condiciones mínimas para que estas empresas operen, en particular la infraestructura es un elemento clave. De ahí que la prioridad del PPP sea la creación de los ejes carreteros costeros, el canal seco interoceánico del istmo de Tehuantepec, la rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab y de Puerto Madero, por cierto muy cuestionable porque desde hace tiempo se viene invirtiendo sin resultados debido a su mala ubicación.
Lo que debemos tener claro, en principio, es que Chiapas no puede ser analizado como un espacio aislado. Hoy más que nunca los factores exógenos juegan un papel de primer orden en la dinámica de la entidad. Por principio de cuentas, no hay que olvidar que el territorio chiapaneco forma parte de una entidad más amplia que es México, un país que tiene un gobierno central y se rige, por lo menos en teoría, bajo un pacto federal. Esta particularidad hace que el destino de los chiapanecos no sea definido exclusivamente por ellos, las políticas públicas de orden federal imponen una forma, una orientación en el estilo de desarrollo, incluso el gasto público que sustentan las acciones de política social y eco-nómica viene con el sello del gobierno central. Dicho en otros términos, la autonomía de Chiapas, como Estado Libre y Soberano, es extremadamente acotada.
V. De la aldea global a la aldea local
Como señala Wallerstein (1998), nadie está en contra del desarrollo. Desde posiciones de izquierda, centro o derecha se reivindica el desarrollo. Pero el problema consiste en cómo lograr esto que se llama desarrollo, qué vía es la más adecuada para alcanzarlo. La historia del siglo XX se caracterizó por el ensayo de numerosas vías: socialismo real, capitalismo de estado, apertura comercial, “libre” mercado. Sin embargo, ninguna de estas vías ha logrado el desarrollo sin consecuencias drásticas para importantes sectores de la población mundial y sin la destrucción de los recursos naturales, sobre todo de los países subdesarrollados.
El desarrollo bajo sus distintas vertientes ha tenido costos muy altos para la humanidad, pero hay quienes justifican los costos porque, según este razonamiento, lo que se ha conseguido compensa los saldos negativos. Al comenzar el siglo XXI, muchas de las metas del desarrollo que ya habían sido alcanzadas hace cuarenta o cincuenta años todavía no se han cumplido en muchos países de los continentes africano y americano. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han expresado preocupación por el crecimiento del número de pobres en el mundo y han lanzado iniciativas que pretenden mitigar las desigualdades cuyas brechas se han ampliado enormemente, no solamente entre pobres y ricos, sino al interior de estos dos sectores, situación que ha elevado los niveles de tensión y conflictividad en todo el mundo. El Banco Mundial ha venido recreando el discurso del desarrollo sostenible o sustentable, un discurso cuestionable en un contexto de economía real donde el Estado ha dejado en manos del mercado muchas de las funciones regulatorias que antes tenía. Las falacias del desarrollo sustentable se han convertido, de tanto repetirlo, en slogan publicitario que sirve para obtener financiamientos internacionales.
La globalización económica se ha venido expresando de distintas maneras en los países. Hay regiones que ganan y hay regiones que pierden. Paradójicamente, las regiones excluidas de la globalización han cargado con los efectos más negativos de este proceso: destrucción de recursos naturales, desempleo, desnutrición, enfermedades relacionadas con la pobreza, bajos niveles de ingreso, altos índices de analfabetismo, etcétera. Pero las regiones globalizadas tampoco gozan de un desarrollo armónico y generalizado. En Europa y Estados Unidos existen sectores sociales excluidos de los beneficios de la globalización, el número de desempleados y pobres ha aumentado considerablemente. Estos hechos están cuestionando fuertemente el proceso de globalización y el modelo económico neoliberal en el que se sustenta. Los movimientos globalifóbicos se han hecho cada vez más fuertes y mejor pertrechados, lo que ha llevado a los países más industrializados del mundo, agrupados en el llamado G-7, a plantear un “diálogo” con los representantes de las corrientes que encabezan las manifestaciones.
La economía mexicana es una de las más abiertas del mundo. México es el país que ha firmado más tratados comerciales y, sin embargo, los beneficios que supuestamente debían derivarse de estos acuerdos no han favorecido a la mayoría de su población. El número de pobres ha crecido considerablemente y la brecha de desigualdad entre regiones ha aumentado. La región sur-sureste, que desde décadas atrás acusa un rezago en relación con el centro y norte, ha profundizado su atraso y con ello los conflictos sociopolíticos también han aumentado. En este contexto, el PPP es una respuesta gubernamental que pretende atenuar los desfases del desarrollo entre las regiones del país y compensar, en algún grado, las desigualdades económicas y sociales presentes.
En los últimos años, Chiapas ha pasado de ser una entidad relativamente cerrada a una entidad abierta, al grado que muchos de los problemas que hoy experimenta no pueden explicarse cabalmente si no se toman en cuenta las condiciones de contexto que de una u otra manera influyen en su situación. Como parte de México, Chiapas no es ajeno a los efectos de la aplicación de políticas económicas orientadas a la apertura de fronteras y de la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales en los últimos quince años. Éstos no se constriñen al ámbito de la economía y de las relaciones comerciales, de hecho cruzan todas las esferas de la vida social, política y cultural: la garantía a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia han sido elementos que condicionaron la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE); el convenio 169 de la ONU, que entró en vigor en septiembre de 1990, ha sido uno de los asideros del debate en torno a los Acuerdos de San Andrés; el Convenio de Biodiversidad con vigencia desde 1992, los tratados de libre comercio con América del Norte (TLCAN), con el G3, con Costa Rica, Nicaragua, con Israel y más reciente con el Triángulo del Norte de Centroamérica, constituyen tan sólo algunos ejemplos de la nueva realidad que vive nuestro país.
Los procesos de globalización económica han traído como consecuencia la emergencia de nuevos retos y desafíos para todos los países y, en general, para las sociedades y grupos inmersos en ellos que los obliga a actuar en forma deliberada para la defensa de sus intereses particulares. La globalización está representando para Chiapas la profundización de las condiciones de subdesarrollo y de miseria de grandes sectores de población. Está significando el resquebrajamiento del precario equilibrio de los productores rurales, llegando a trastocar el tejido social como consecuencia de los conflictos provocados por la crisis económica y política.
Chiapas se encuentra al margen de los “beneficios” de la globalización en términos de la inversión nacional y extranjera: de las 32 entidades del país, la entidad ocupa el penúltimo lugar en materia de inversión extranjera directa (IED) y el monto total de la inversión de este tipo representó, entre enero de 1994 y marzo del año 2000, 5.4 millones de dólares. La IED está concentrada en 22 empresas, equivalente a 0.1% del total de las empresas en el país con IED, que suman 18 mil 809. Las empresas con presencia en Chiapas se ubican en seis municipios: 12 en Tapachula, seis en Tuxtla Gutiérrez, una en Comitán, una en Chiapa de Corzo, una en Ocosingo y una en Pijijiapan. En cuanto a su origen, siete provienen de Estados Unidos, cinco de Guatemala (entre las que se encuentra Agroshule y Grupo Caribe), dos de Costa Rica y dos de Suiza; Tailandia, España, Inglaterra y Canadá participan con una empresa, respectivamente. La aportación de capital de estas empresas en ninguno de los casos es de 100%, la mayoría es menor a 50%: 10 de éstas se ubican en actividades comerciales; ocho en la industria manufacturera; dos se encuentran en el sector agropecuario; y las dos restantes en la rama de servicios financieros.
A partir de que el subcomandante Marcos condenó el PPP, en el contexto de la marcha zapatista que se inició en La Realidad y culminó en el Distrito Federal, algunas voces han advertido las consecuencias negativas del PPP, particularmente para las comunidades indígenas, las que se pretende incorporar a la corriente del desarrollo impulsada por el Plan. Dentro de las críticas más fuertes está el señalamiento de que dicha iniciativa pretende abrir las puertas al capital transnacional y al gran capital nacional, como el vilipendiado grupo Savia del empresario regiomontano Alfonso Romo. Según estas críticas, los empresarios explotarían los recursos naturales y la biodiversidad, que se considera patrimonio de las comunidades indígenas. También se ha dicho que la iniciativa pretende convertir el sureste mexicano en una región maquiladora, aprovechando la mano de obra barata que ofrecen los estados, con una población rural subempleada y empobrecida.
Secundando esta condena, algunos intelectuales y dirigentes políticos han manifestado su rechazo a la iniciativa PPP. Lo curioso del asunto es que en muchos casos los argumentos tienen un sello de etnicidad. Un buen ejemplo de esto es la argumentación que presenta el senador Daniel López Nelio, que en un artículo publicado en la revista Memoria señala:
No pretendo que el plan deba ser juzgado y rechazado sin conocerlo. Pero precisamente entre las razones que hacen que los pueblos indígenas puedan tener muchas dudas y hasta una primera reacción de rechazo hacia el mencionado plan se encuentra, precisamente, la escasa información que hasta el momento han recibido los mexicanos, y los pueblos indígenas en particular, acerca de lo que implica concreta y precisamente ese proyecto presidencial.
En cualquier caso, ya hay un motivo para la alarma, puesto que el gobierno impulsor de tal plan no ha dado la menor muestra seria de tener la intención de consultar a la población que sería involucrada, particularmente a la población indígena. Esto incluye, en primer lugar, el que se exponga claramente a los pueblos en qué consiste el plan, cuáles son los términos de su puesta en práctica, qué implicaciones de todo tipo (sociales, culturales, económicas, ecológicas, etcétera) tendrá para la gente y qué beneficios se derivarán de su aplicación.
En suma, mientras no se hagan las aclaraciones pertinentes sobre éstos y otros puntos básicos, los pueblos indígenas no estaremos confiados, ni mucho menos. Estaremos vigilantes y, al mismo tiempo, exigiendo y luchando porque se realice una condición fundamental: el reconocimiento de nuestros derechos políticos, sociales, culturales y económicos, es decir, el reconocimiento de nuestra autonomía en tanto pueblos.
Esa es la condición y la base para que cualquier plan que afecte nuestros territorios se realice a partir de un diálogo equilibrado, de una negociación justa y sobre cimientos que garanticen un verdadero desarrollo para nuestros pueblos y el mantenimiento y enriquecimiento de nuestras culturas (López, 2001:30-31).
La iniciativa PPP constituye una evidencia de que el proceso de globalización seguirá su marcha. La vertiente económica del PPP, en su capítulo México, que es el programa Marcha hacia el Sur, reafirma esta apreciación. Sin embargo, el rechazo o la aceptación condicionada de tal iniciativa tiene que ver con la idea de desarrollo que se tenga y la posibilidad de ofrecer una alternativa convincente. En esta situación se encuentran algunos sectores políticos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el que está considerando presentar al presidente Vicente Fox una guía para que no cometa errores al ejecutar el PPP y “no se le venga abajo”. Una parte de la dirigencia de PRD está de acuerdo con que la iniciativa se lleve a cabo, siempre y cuando haya metas fijas en desarrollo rural, laboral, educación y sustentabilidad. Señalan que “el PPP debe garantizar la soberanía del país, considerar los derechos autonómicos de los pueblos con mecanismos de participación social mucho más amplios que el Consejo Consultivo...exigimos que el crecimiento de la región esté acompañado de un nivel de desarrollo humano equiparable a lo que se pueda lograr con la aplicación correcta de políticas públicas que no sólo privilegien la inversión, sino que exista un compromiso social para las comunidades y pueblos indígenas al igual que un compromiso que asegure el equilibrio y preservación de medio ambiente” (Cuarto Poder, 4 de junio de 2001: 42).
La situación creada por el conflicto que estalló el 1 de enero de 1994 y la crisis de la economía mexicana de 1995 se expresaron en un profundo deterioro de la actividad económica chiapaneca, cuyo PIB no sólo no creció sino que registró una tasa de -0.2% en el periodo 1994-1995. El descalabro de las finanzas mexicanas y el clima político-militar afectaron de manera particular al sector terciario, pues una de las principales fuentes de ingreso, el turismo, sufrió el mayor impacto; fue la división de comercio, restaurantes y hoteles la que experimentó el más fuerte retroceso al presentar una tasa de -10.9%.
Para frenar la crisis económica, el gobernador interino, Roberto Albores Guillén, propuso su mini “Plan Marshall” que, entre otras cosas, buscaba generar 300 mil empleos, 100 mil cada año. Para este propósito, se invitó a los empresarios del centro y a la Corporación Financiera Internacional,12 filial del Banco Mundial, para integrar un proyecto que posibilitara el rescate de la economía chiapaneca y permitiera la generación de empleos. Sin embargo, los timoratos empresarios no estaban dispuestos a poner en peligro sus capitales y arreglaron un programa que les diera certidumbre, de tal forma que el gobierno del estado se constituyó en garante. De esta manera surgió, en 1995, el fideicomiso llamado “Fondo Chiapas”, que luego se convertiría en Sociedad de Inversión de Capitales (Sinca); se trata de capitales de riesgo que son compartidos por los gobiernos federal y del estado, con esquemas de inversión ventajosos para los inversionistas, en los que la creación de infraestructura y los subsidios son parte de la oferta que hace el gobierno para atraer capital, pero una vez que recuperan su inversión y obtienen los beneficios esperados se retiran del negocio.
En los últimos años se ha venido señalando, con insistencia, los intereses empresariales sobre Chiapas. Sin embargo, las evidencias demuestran que el capital no fluyó en las proporciones esperadas y en esto tienen que ver la lógica y la naturaleza del capital, el cual requiere de las condiciones adecuadas para que se reproduzca y obtenga el óptimo de ganancias. Uno de los hombres de negocios más señalados por los críticos es Alfonso Romo-Madero, y es que, según sus declaraciones, “Pulsar Internacional llegó a Chiapas en 1992, desarrollando proyectos agrícolas y muchas fuentes de trabajo. No importa el monto de inversión. Hemos creado 15 mil empleos y 2 500 socios, eso es lo importante” (Vidal, 2001: 35).
La imagen de Alfonso Romo ha crecido en los últimos años. Se ha mencionado que en 1996 habría donado 10 millones de dólares a la organización Conservación Internacional para la preservación de la selva Lacandona y en mayo de 1999 se anunciaba que el Grupo Pulsar invertiría 300 millones de dólares en el desarrollo de plantaciones forestales. Por medio de su filial, Desarrollo Forestal, se tenía contemplado plantar 300 mil hectáreas de nuevos bosques en Tabasco y Chiapas, para generar una producción anual de ocho millones de toneladas al año, lo que equivale a la actual producción de madera del país (Vidal).
Pero más allá de la publicidad que adquirió el Fondo Chiapas, en la práctica no logró atraer la inversión de los grandes capitales. Para empezar, el multicitado Alfonso Romo no invirtió en las prometidas plantaciones forestales y de los 40 millones de dólares comprometidos para 1995, hasta principios del año 2001 la inversión acumulada ascendía a 300 millones de pesos,13 incluidos los 7.5 millones de dólares del Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero que se encuentra desfasado (alrededor de 30 millones de dólares en seis años). El gran proyecto, que todavía no ha sido aprobado, es la construcción del aeropuerto regional en el valle de Acala, con una inversión de 40 a 50 millones de dólares y capacidad para operar 15 mil vuelos anuales. El fracaso del Fondo Chiapas también se manifiesta en que no fue suficiente la presencia del Grupo Modelo, Maseca, Minsa, Grupo Mexicano de Desarrollo, Bital, Grupo Escorpión y Santander, que formaban el consejo de administración, para atraer los capitales. Además de que no logró generar los empleos que la administración de Roberto Albores había anunciado como meta de gobierno.
Algunos de los creadores del Fondo Chiapas cayeron en desgracia, es el caso de Roberto Alcántara, quien perdió el control de Bancrecer, y de Adrián Sada que le ocurrió lo mismo con banca Serfin. Los que se mantienen de manera firme son las empre-sas que después de la creación de este Fondo se incluyeron, tal es el caso de las empresas Minsa y Maseca, y aunque se sigue incluyendo a la empresa Nestlé lo cierto es que ésta data de los años sesenta y no es producto de la coyuntura de 1994. La que puede considerarse nueva es la empresa estadounidese Genesse & Wyoming, que logró la concesión del Ferrocarril Chiapas-Mayab.
En un nuevo intento por convencer a los dueños del capital para invertir en la región sureste, especialmente en Chiapas, el gobierno federal lanza la iniciativa PPP, mediante la cual se busca cumplir una de las condiciones para la inversión, la creación de infraestructura. No es casual que en el arranque del programa se tenga como prioridad la creación y rehabilitación de las vías de comunicación aérea y terrestre. En este sentido, Florencio Salazar, coordinador del PPP, es claro al señalar que los primeros empresarios interesados en invertir son “Isaac Saba, Moisés Saba y Alfonso Romo, quien ya está invirtiendo en la región, pero hemos tenido reuniones con empresarios muy destacados que quieren saber qué facilidades y estímulos fiscales se van a dar; otros preguntan de qué infraestructura se dispone y algunos piden que les digamos de qué manera se pueden atraer inversiones (véase La Jornada, 16 de abril de 2001, cursivas nuestras).
La complejidad de la globalización, en su etapa reciente,14 está teniendo efectos múltiples que se expresan en el redimensionamiento y resignificación de viejos problemas que ya estaban presentes en Chiapas: predominio absoluto de la población rural sobre la urbana15; profundización de la crisis agrícola; empleo no remunerado y pobreza estructural. Además, estamos en presencia de nuevos fenómenos como el crecimiento de la economía informal y la saturación de los espacios de intercambio; aumento de la población urbana “sin urbanización”, provocado por el desplazamiento de miles de personas que generan fuertes tensiones en localidades urbanas como San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Ocosingo y Palenque, entre otras, y que se expresan como procesos de “indianización”. Como parte de los nuevos procesos que genera la globalización está la formación de nuevos municipios y de municipios autónomos fundados por el EZLN.
Todo esto ha tenido efectos importantes en los ámbitos del crecimiento y desarrollo económico, que no contribuyen a superar la endeble y deficiente estructura económica; asimismo, ha provocado un acelerado proceso de deterioro de los recursos naturales, y en términos sociopolíticos se expresa en prácticas que han fortalecido el clientelismo y la recuperación de espacios perdidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La fuerte presión sobre el campo ha configurado un entorno de mayor pobreza de la población chiapaneca, pues las expectativas de vida de la mayoría de la población están centradas en el campo. Los programas gubernamentales como el PROCAMPO y el programa de educación, salud y alimentación (PROGRESA) han con-tribuido de manera decisiva a la configuración de la realidad que hoy vive la entidad.
Frente a los efectos negativos de la globalización, en Chiapas se mantiene la idea de defender la demanda de hacer valer los Acuerdos de San Andrés y, en este contexto, la cuestión de la autonomía. No obstante, en la “aldea local” las cosas no son como parecen. Suponiendo que la autonomía fuese aceptada por el Estado en los términos que lo propone el EZLN, existen dos problemas fundamentales que la autonomía no podrá resolver: el primero tiene que ver con la concepción de comunidad y pueblo indí-gena, que denota la ausencia de tensiones, conflictos, diferenciación social, económica y religiosa. En una proporción bastante significativa, en los municipios y localidades donde habitan poblaciones indígenas existen fuertes divisiones provocadas por disputas en torno a la tierra y por el control político y religioso, los ejemplos más evidentes se pueden encontrar en municipios como Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, San Andrés Larráinzar, Sabanilla, Tenejapa, Tila y Venustiano Carranza. El segundo problema se refiere a la economía y a la base material sobre la que se sustentan las actividades productivas; así, resulta muy difícil pensar en el concepto de desarrollo sustentable en un contexto de pobreza y mise-ria en que se encuentra el grueso de la población indígena y donde los recursos materiales no guardan proporción con las necesidades de crecimiento y desarrollo de la población: es decir, a la escasez de agua, tierras de cultivo y de bosques para la explotación maderable se añade el deterioro que cada año sufren éstos por la presión que ejerce la población y por los inadecuados métodos de manejo.
En el mejor de los casos, es posible que en los territorios donde la dotación de recursos productivos es más abundante y la diferenciación económica y sociopolítica no tan pronunciada tenga viabilidad la autonomía. No obstante, se mantiene la interrogante en el sentido de su funcionamiento al margen de los mercados y de la política estatal y nacional. En este sentido, el problema va más allá en tanto que el entorno obligará a cierta dinámica que rompería con la idea de la autodeterminación. El proceso de apropiación del excedente, por ejemplo, la acumulación misma, la dependencia de la población del mercado de trabajo y de mercancías para satisfacer sus necesidades, obligarán a formas de producción no necesariamente bajo el principio de “sustentabilidad”.
Reflexión final: debate sobre Chiapas-debate de las ideas
Chiapas transita por uno de los momentos más difíciles de su historia. Los problemas sobrepasan las capacidades del gobierno y de los partidos políticos. En medio de las expectativas de sectores importantes de la sociedad local, que reclamaban un cambio, surge un candidato al gobierno del estado producto de una alianza de cuatro partidos (PAN, PRD, PT y PVEM). Sin embargo, el día de la elección el nivel de abstención llegó a 50%, y el triunfo del candidato de la Alianza se logró por un margen relativamente pequeño al obtener 52.79% de los votos válidos, frente a 46.82% del PRI. A esto hay que agregar la existencia de un congreso local de mayoría priista y un poder judicial favorable al otrora partido oficial. Así, Chiapas inicia el siglo XXI con un gobierno dividido y una sociedad en crisis, fragmentada hasta en sus componentes básicos.
El conflicto entre el gobierno federal y el EZLN mantiene una tensión en el estado e impacta negativamente en varios puntos de la geografía. Al amparo de este conflicto se recrean viejas formas de hacer política y se recurre al expediente de la negociación y la cooptación. Mientras tanto, se mantienen los niveles de pobreza, particularmente en el campo. De acuerdo con información del censo general de población y vivienda del año 2000 los niveles de pobreza se han profundizado: 75.87% de la población ocupada en el estado se situó en el rango de pobreza; y de éstos, 70.11% estaba en el rango de pobreza extrema. En el medio rural la situación es aún más dramática pues, según estos criterios, 84.85% de la PEA ocupada se encuentra en extrema pobreza debido a que sus ingresos no alcanzaron el salario mínimo.
Este entorno debe llevarnos a una reflexión sobre las posibilidades de construir, en el ámbito chiapaneco, un proyecto alternativo para salir de la crisis y avanzar en un proceso de desarrollo autocentrado con el apoyo del gobierno federal. En este sentido, debemos preguntarnos cuál es la vía o las vías posibles para salir de la situación en que se encuentra el estado, tomando en consideración los contextos económico y sociopolítico que están teniendo un peso importante en la configuración de la realidad chiapaneca. La construcción de alternativas pasa, necesariamente, por un cuestionamiento de las tensiones y conflictos, lo que conduce a encontrar explicaciones sobre el origen y la reproducción de éstos. Un punto de partida, como bien señala Wallerstein es “el reconocimiento de que los principales problemas que enfrenta una sociedad compleja no se pueden resolver descomponiéndolos en pequeñas partes que parecen fáciles de manejar analíticamente, sino más bien abordando estos problemas, a los seres huma-nos y a la naturaleza, en toda su complejidad y en sus interrelaciones” (1996:87). Las consideraciones sobre las dimensiones micromacro resultan de vital importancia para explicar los problemas y plantear opciones; en este sentido, uno de los peligros que se observan en las valoraciones sobre Chiapas es el sesgo hacia lo micro: lo étnico, el territorio, etcétera. En este sentido, la advertencia de Wallerstein es pertinente cuando señala que “el énfasis en la importancia de los espacios locales pue-de conducir al descuido de las interrelaciones más amplias del tejido histórico” (1996:73). Ésta ha sido una de las características de la mayoría de las apreciaciones sobre el problema chiapaneco, en donde tampoco encontramos una jerarquía de los problemas y consecuentemente de las prioridades para avanzar en la solución de los mismos.
Hoy en Chiapas se lucha por la democracia y la igualdad, dos elementos fundamentales de la modernidad pero, al mismo tiempo, se rechaza la otra parte de la modernidad: el mercado, la técnica, el marketing. Pero, paradójicamente, Chiapas no es una entidad moderna desde el punto de vista de su economía y quizá aquí radique uno de los problemas más serios del problema de atraso que vive. La pobreza generada y reproducida hasta hoy día no se debe a la modernidad en estricto sentido, el analfabetismo tampoco es producto de la modernidad y la destrucción de los recursos naturales no es atribuible tan fácilmente a la modernidad. Ciertamente, Chiapas ha entrado por la puerta trasera de la modernidad, con todos sus efectos perniciosos: hoy, las comunidades indígenas más apartadas consumen frituras, Coca Cola y cerveza, incluso estas bebidas son un distintivo de prestigio. Asimismo, encontramos en varios municipios de las regiones Sierra y Altos una buena cantidad de teléfonos celulares, tecnología de primer mundo en una realidad local caracterizada por la pobreza de sus habitantes; sin embargo, ésta hace posible la comunicación con la familia que se encuentra en calidad de migrante en el norte del país o en Estados Unidos.
Si bien, como dice Touraine, el siglo XX llama-do de progreso ha sido concebido, por lo menos en Europa, como un siglo de crisis y a menudo de decadencia y de catástrofe (1999:101), los territorios del sur de México, particularmente en Chiapas, han pasado por un siglo de crisis pero no precisamente por el progreso derivado de la revolución industrial, sino todo lo contrario, es la crisis de un sistema cuyo nivel de desarrollo no llegó, ni de cerca, a una industrialización mediana como ocurrió en el resto de México. Chiapas no ha conocido el mundo de las técnicas y sin embargo, de pronto hace su aparición en la Internet; este artefacto, producto de la racionalidad instrumental, se constituye en herramienta fundamental para apoyar uno de los movimientos más significativos de fines del siglo XX, el neozapatismo. Estamos, como bien señala Carlos Portantiero (1980), en la lógica de la inclusión-exclusión.
Hoy se discute el significado del PPP y se concluye que las consecuencias para los pueblos indios serían desastrosas. En un análisis maduro, Armando Bartra señala alternativas que bien merecen una reflexión: “Pienso que la salida está en repensar la economía y su estatuto, para que, escapando de la presunta dictadura del mercado, podamos hacer del fomento productivo no un fin en sí mismo sino una palanca del desarrollo. Y para esto no hace falta negar de manera voluntarista las ‘ventajas comparativas’. Las ‘señales del mercado’ son, sin duda, condiciones de toda política de fomento que se respete, premisas duras de cualquier estrategia de desarrollo, pero los valores y objetivos del proyecto deberán ser de carácter social. La función del Estado no es ser croupier que sirve cartas marcadas a los tahúres del gran dinero y la política económica no está para hacerle los mandados al mercado. Necesitamos una economía del sujeto y no del objeto, una economía que se ocupe de las necesidades y potencialidades humanas no sólo de mercancías, una economía moral. Y esta economía ya existe, no en los megaproyectos gubernamentales, pero sí en la lógica de la producción doméstica rural, en la vida comunitaria, en las prácticas de algunas organizaciones campesinas” (Massiosare, 17 de junio de 2001).
La pregunta que surge de esta propuesta de Bartra es si realmente existe la economía moral en la lógica de producción doméstica y en la vida comunitaria. La crisis también ha llegado a la vida comunitaria: la violencia y la confrontación por motivos religiosos, los alarmantes niveles de pobreza en las comunidades rurales, el éxodo de jóvenes y familias enteras hacia el norte del país y los Estados Unidos, así como las disputas por la tierra entre campesinos, entre otras cosas, son signos contrarios a la economía moral y muestra una cruda realidad del sálvese quien pueda.
El replanteamiento de la economía en una perspectiva ética, que lleve a la recuperación de la dimensión de la “calidad de vida”, en los términos planteados por Amartya Sen (1998), es un punto de partida. Sin embargo, debemos preguntarnos qué hacer con el mercado cuando en el discurso actual se habla del mercado libre como uno de los cami-nos fundamentales para llegar a la modernización de la sociedad y de su economía. Aquí resultan interesantes las apreciaciones de Kurnitzky cuando se refiere al mercado y señala: “no solamente nos referimos al mercado de tipo popular, al mercado cotidiano en las calles, sino que nos referimos también al mercado mundial, al mercado informal, al mercado de las drogas y al mercado que conforma a las culturas, al mercado de ideas, de las creencias, los sentimientos y las expresiones culturales que se manifiestan en las costumbres de los pueblos. Si lo entendemos así, veremos al mercado como una institución histórico-social de mediación, que se presenta como una fuerza irrenunciable para la edificación de todas las sociedades, de todas las culturas mundiales hasta hoy en día” (1994:26).
Sin embargo, aclara, citando a Braudel, que “el free trade sin límites destruye automáticamente la economía social del mercado. Así como en el pasado el desarrollo de una sociedad de clases hizo fracasar la utopía democrática, así hoy en día la sociedad consumista de masas aparentemente neutraliza todos los conflictos y se fuga en un estado de ausencia del sujeto, en una sociedad de objetos que no necesita ni el mercado ni a la democracia” (28).
Hoy más que nunca, economía y política están estrechamente vinculadas, no puede haber un cambio económico sin la voluntad política para hacerlo, pero también se necesita un cambio fundamental en la concepción de la economía, recuperar la ética en la esfera económica para avanzar hacia un modelo más racional, que revierta, en la medida de lo posible, el gran deterioro de los recursos naturales y del nivel de vida de la población, donde ese gran potencial que se dice tiene Chiapas -y se sigue manejando como un slogan publicitario, porque cada día la superficie de selvas y bosques decrece, y el proceso de erosión va en aumento-, pueda beneficiar a la población.
Si los actores económicos, sociales y políticos no logran ponerse de acuerdo sobre la necesidad de construir un proyecto incluyente, que beneficie a todos, que rompa con los esquemas actuales tanto en el discurso como en la práctica es imposible que la entidad pueda cambiar el rumbo de su historia. Por el contrario, los conflictos históricos, que en los últimos ocho años se han agudizado, se mantendrán como una constante.
En esta perspectiva es fundamental la educación, punto medular para un cambio en la cultura política y la ciudadanización, la madurez para criticar y libertad de elegir, como dicen los neoliberales. Sin embargo los esquemas actuales de educación requieren ser revisados para adecuarlos a los requerimientos de un proyecto liberador, sin olvidar el rigor científico y del uso de las tecnologías de la modernidad, pero con un sentido profundamente humanista. Esto debe contribuir a la construcción de una sociedad plural en el sentido de Sartori (2001), es decir, sin poner en el centro el multiculturalismo que hoy aparece en el discurso de moda como un valor supremo.
Citas
- Bartra Armando. “Detrás del Plan Puebla-Panamá. Mesoamérica.Com”. Massiosare. 2001.
- Bartra Roger. “Derechos indígenas. Imaginería política e ingeniería legislativa”. Letras Libres. 2001; 29
- Beck Ulrich. ¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Paidós: Barcelona, México; 1998.
- Cien días de gobierno. Comunicación Social del gobierno de Chiapas. 2001.
- Cuarto Poder. 2001.
- Cuarto Poder. 2001.
- Cuarto Poder. 2001.
- Cuarto Poder. 2001.
- Cuarto Poder. 2001.
- Gobierno del estado de Chiapas. comunicado de prensa 635.
- Gobierno del estado de Chiapas. comunicado de prensa 728.
- INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995. Resultados Definitivos: Aguascalientes, México; 1996.
- INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000. Resultados Definitivos: Aguascalientes, México; 2001.
- Kurnitzky Horst. “¿Qué quiere decir modernidad?”. La Jornada Semanal. 1994; 288
- La Jornada.
- La Jornada.
- Lacandonia. Boletín electrónico para la conservación de la Selva Lacandona. México; 2001.
- López Daniel. “El Plan Puebla-Panamá y los pueblos indígenas”. Memoria. 2001; 47
- Massiosare. México.
- Meyer Jean. Samuel Ruiz en San Cristóbal. TusQuets editores: México; 2000.
- Nigh Ronald, Reyes María Eugenia, Burguete Araceli. “Pobreza, seguridad alimentaria y recursos naturales en la política social de Chiapas”. La política social en Chiapas. 2001.
- Perales Hugo. El maíz como identidad e instrumento para el desarrollo. Departamento de Agroecología, El Colegio de la Frontera Sur: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; 2000.
- Piam Silvestre. “El Estado y la competitividad de la economía”. El rediseño del Estado. Una perspectiva internacional. 1996.
- Portantiero Carlos. “Estado y Sociedad”. Investigación Económica. 1980; 152
- Presidencia de la República. Plan Puebla Panamá. Documento base, capítulo México: México; 2001.
- Prigogine Ilya. El fin de las certidumbres. Santillana-Taurus: México; 1997.
- Salgado Juan. DESMI: trazando el camino hacia la economía solidaria. Academia Mexicana de Derechos Humanos: México; 1997.
- Sartori Giovanni. La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Taurus, Madrid: España; 2001.
- Sean Amartya. “Capacidad y Bienestar”. La calidad de vida. 1998.
- Anuario Estadístico del estado de Chiapas versión 2000. Aguascalientes: México; 2000.
- Crítica a la modernidad. Fondo de Cultura Económica: México; 1999.
- Vidal Francisco. 2001.
- Villafuerte Daniel. Bases teóricas y consecuencias prácticas de la globalización en la periferia. UNICACH: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; 2002.
- Villafuerte Daniel. El café en la Frontera Sur. La producción y los productores del Soconusco. 1995.
- Villafuerte Daniel. La cuestión ganadera y la deforestación. Viejos y nuevos problemas en el trópico y Chiapas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; 1997.
- Wallerstein Immanuel. Abrir las ciencias sociales. México: Siglo XXI editores-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM; 1996.
- Wallerstein Immanuel. Impensar las ciencias sociales. México: Siglo XXI Editores-UNAM; 1998.
- Zermeño Sergio. “De puntos y comas. El zapatismo: presente y futuro”. Memoria. 2001; 147