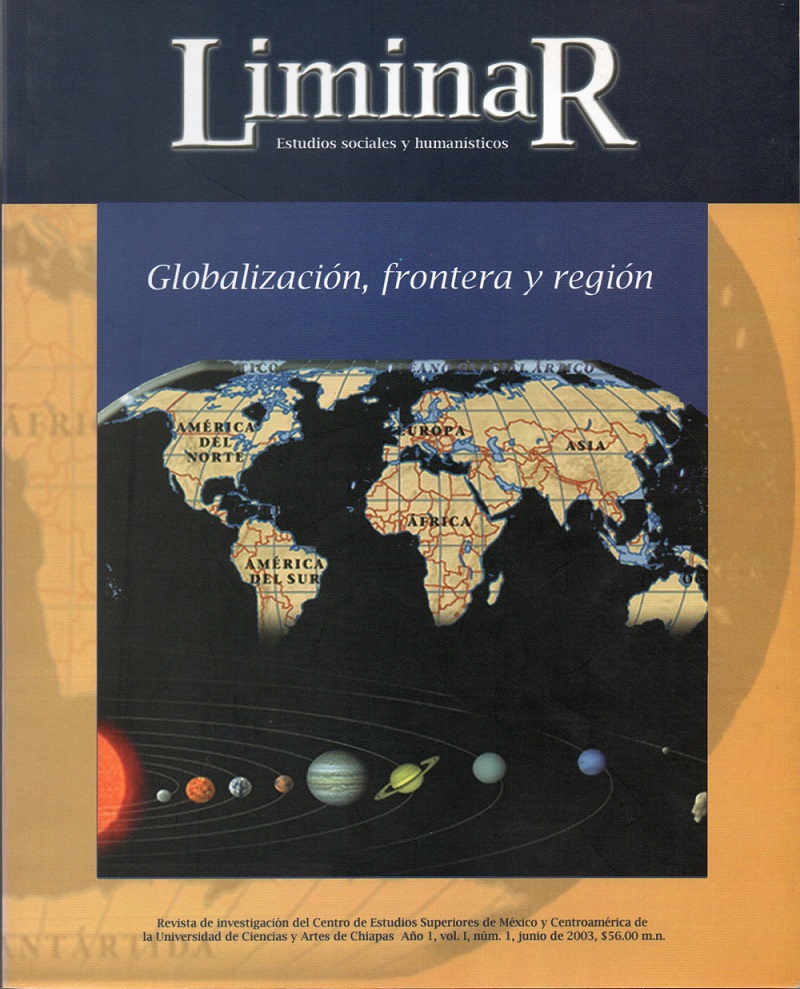| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 592 | 496 |
Resumen
Durante los inicios de la década de los noventa, América Latina y el Caribe habían logrado reorientar su proceso de integración regional y reestructurar los procesos de integración subregional existentes. Después, logró dar curso a nuevos procesos de integración subregional.
Introducción1
Durante los inicios de la década de los noventa, América Latina y el Caribe (ALyC) había logrado reorientar su proceso de integración regional y reestructurar los procesos de integración subregional existentes. Después, logró dar curso a nuevos procesos de integración subregional. Así, todavía a mediados de la década de los noventa, ALyC se mira a sí misma como un posible proyecto de integración regional (CLAN-ALADI) sobre la base de la convergencia de seis procesos de integración subregional (AEC, G-3, SICA, CARICOM, CAN Y MERCOSUR) y la vinculación de un conjunto de acuerdos bilaterales de cooperación y complementación económica y comercial. En ALyC se pensaba como posible y alcanzable un proyecto de región, a pesar de todas las dificultades internas presentes, pues el proceso de integración regional se había desenvuelto sin condicionamientos externos mayores.
Esta situación de relativa tranquilidad latinoamericana y caribeña respecto de su proceso de integración regional (debido posiblemente a una evaluación sobre la crisis del panamericanismo), que se había comenzado a modificar con el lanzamiento de la Iniciativa para las Américas, se alteró mucho más con la conformación del TLCAN (y la integración de México en América del Norte) y la proyección de un ALCA para todo el continente americano. Todo lo cual, durante la década de los noventa, terminó moviendo el piso de la política regional de América Latina y el Caribe (ALyC).
En realidad toda América, durante los años no-venta, había ingresado en un proceso de integración regional. Mientras en América del Norte se formaba una macrorregión (impulsada por un proceso de integración regional), en ALyC (ya sin contar completamente con México) se consolidaban seis microrregiones (muy diversas e impulsadas por procesos de integración subregional) y se seguía apostando por un proyecto de región. En este contexto, inmediatamente resaltó un primer problema, el TLCAN era un macrosistema bajo la hegemonía de los EE.UU. y, por lo tanto, el binomio TLCAN-EE.UU. se había constituido en el impulsor del proyecto ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y, por lo tanto, de un nuevo proyecto de hegemonía para todo el continente americano. Acto seguido, surge el segundo problema, el MERCOSUR como microsistema bajo la hegemonía de Brasil; mejor, el binomio MERCOSUR-Brasil emprende un proyecto de ALCAS (Área de Libre Comercio de América del Sur), con la finalidad de conformar un meso-sistema a partir de la integración entre el MERCOSUR y la CAN. El tercer problema no tarda en formularse, México como parte del TLCAN, y desde el TLCAN afianza su hegemonía en el Área del Gran Caribe por medio del G-3, de la AEC y, especialmente, el TLC M-TN (firmado en el 2000), no para impulsar la construcción de un meso-sistema (SICA+ CARICOM o el Gran Caribe) sino para establecer vínculos que se podrían cambiar en amarras hacia el TLCAN.
Este trabajo se propone investigar los roles de México y Brasil como “subhegemones” o “hegemones regionales” en el proceso de integración regional de ALyC ; roles que se han definido frente a un proyecto de ALCA para toda América.
Las hipótesis de partida son tres:
Hipótesis 1: En el Proceso de Integración Regional (PIR) de ALyC participan dos “subhegemones”: El primero, México, como país semiperiférico, es un “nexo” (mediación y puente) entre el PIR de ALyC y el PIR de América del Norte (AN). El segundo, Brasil, como país semiperiférico, es un catalizador (contribuye a materializar y plas-mar) del PIR de ALyC. Hipótesis 2: En el Proceso de Integración Regional de AN, solamente participa un hegemón, Estados Unidos, que, como país central y actor-jugador estratégico mundial, es un catalizador del PIR de AN. Hipótesis 3: En el Proceso de Integración Continental (PIC) de las Américas: EE.UU. desempeña un rol continental relativamente independiente y es un catalizador del PIC de las Américas, además, es un condicionador o determinador del rol de los “subhegemones”. México juega un rol relativamente dependiente en la subregión del Gran Caribe porque es un “subhegemón” vecino y relativamente condicionado por el hegemón. Brasil apuesta por un rol relativamente independiente en la subregión de América del Sur porque es un “subhegemón” distante y relativamente libre de control del hegemón.
1. Hegemón y hegemonía en teoría política intertransnacional
Es lugar común en la Teoría Política de las Relaciones Internacionales el uso de los términos de Estado fuerte, Estado desarrollado, Estado grande, poten-cia (dominación), hegemón (hegemonía) y líder (liderazgo). Pero, sobre todo, en la actualidad son las corrientes neorrealistas y neomarxistas (ambas neosistemistas) las que siguen haciendo uso de es-tos términos; sin dejar de mencionar que fueron el realismo, el marxismo y el sistemismo los primeros en haber incursionado en estos usos. También los neoinstitucionalistas, desde una postura muy crítica, introducen estos términos en sus trabajos. Al respecto anotaremos, en primer lugar, que las nociones de Estado fuerte, Estado desarrollado y Estado grande (así como otras denominaciones similares) tienen como común denominador, por lo menos, dos rasgos centrales: poder nacional (con base en los recursos nacionales materiales y humanos) y capacidad de ejercer poder político (potencial y fuerza) en la política internacional. Esta es la perspectiva analítica de los realistas, es decir de H. Morgenthau (1986 y 1990) y de sus seguidores; en segundo lu-gar, las nociones de potencia, hegemón y líder, si bien solamente pueden entenderse sobre la base común de las tres primeras nociones, tienen como común denominador dos rasgos centrales: posicionamiento estructural (son Estados del centro) y rol político cualitativo (dominación, hegemonía y liderazgo) en política internacional. En general, las tres primeras nociones no plantean problemas mayores, sólo si vienen acompañadas de algunas ambigüedades. En cambio, las siguientes tres nociones son bastante problemáticas, así como sus derivadas dominación, hegemonía y liderazgo.
Si bien las nociones de potencia, hegemón y líder son muy problemáticas, consideramos también que son sumamente interesantes para analizar y resolver problemas en política internacional. ¿Podemos nombrar de otro modo a los Estados-nación que realizan funciones de “dominación”, “hegemonía” y “liderazgo” en el sistema interestatal intertransnacional?
Las teorías que siguen utilizando y definiendo los términos de potencia, hegemón y líder en política internacional son la neorrealista y la neomarxista, fundamentalmente; pero, también la neoinstitucionalista, aunque con muchas objeciones. El problema se encuentra en la caracterización que hacen los neoinstitucionalistas del Sistema Político Internacional (SPI): primer periodo (1648-1945), SPI-Modelo de Westfalia; segundo periodo (1945-1990), SPI-Modelo Naciones Unidas (D. Held, 1997).2 Para R. O. Keohane y J. Nye (1988), el primer periodo es caracterizado como de “interdependencia simple” (interconexión) y el segundo periodo como de “interdependencia compleja” (dependencia mutua). Para los neoinstitucionalistas, como R. Keohane y sus seguidores, las tres categorías analíticas (potencia, hegemón y líder) tienen toda su validez para el primer periodo del SPI, pero no así para el segundo periodo, caracterizado de interdependencia compleja, pues ésta es una realidad polí-tica internacional donde el unilateralismo ha cedido su lugar al multilateralismo y en donde los Estados principales (potencias, hegemones y líderes) han establecido relaciones de reciprocidad muy fuertes que los inhiben de acciones unilaterales. En cambio, para los neorrealistas y los neomarxistas todo el SPI es fundamentalmente westfaliano (“poder crea derecho”) y, por lo tanto, como la “interdependencia compleja” es inicial y débil no cuestiona en lo fundamental el uso de las tres categorías en el análisis de la política internacional.
Para el fundador del neorrealismo, K. Waltz (1988), en un SPI anárquico, donde las partes se encuentran yuxtapuestas y en coordinación, los Esta-dos son semejantes (cumplen las mismas funciones) pero diferentes (por sus capacidades: forma, tamaño, riqueza y poder). Los Estados cuentan con mayor o menor capacidades, son desiguales y, por lo tanto, son fuertes y débiles. Pero es la distribución de capacidades entre los Estados la que establece su posicionamiento estructural (Estados fuertes y principales y Estados débiles y secundarios) y define la estructura del SPI. Las capacidades son atributos de las unidades y se hace una estimación de poder “por medio de la comparación de capacidades de un cierto número de unidades” (146). Ahora bien, como la desigualdad genera inseguridad, todo Estado se preocupa permanentemente de aumentar su poder (por medio del aumento de sus capacidades que generan fuerza y el establecimiento de alianzas) para dotarse de protección y ventaja. Por eso la política internacional es el dominio del poder y de las relaciones de fuerza; el dominio de la búsqueda constante del equilibrio del poder. Pero la política internacional es “la política de los poderosos” y se rige por la “lógica de los números pequeños”, un número reducido y selecto de Estados entre un número determinado de Estados mayores y fuertes.
Si seguimos la lógica del razonamiento de K. Waltz, sobre el poder político en política internacional, los Estados mayores, fuertes y principales, son los Estados llamados potencias; los Estados que disponen de grandes poderes relativos (diferencia-dos de los primeros) son los llamados hegemones, una suerte de superpotencias. Estos grandes poderes “dan a sus poseedores una gran influencia dentro de sus sistemas y la capacidad de actuar por sí mismos” (284). Ellos pueden establecer situaciones de control, proponerse regular y manejar el sistema, hacerse cargo de responsabilidades especiales y desempeñar tareas de dirección. Pero, dentro de la “lógica de los números pequeños”, el Estado líder es el que destaca entre ellos, por sus “diferentes pape-les en la dirección de los asuntos mundiales”; por-que lleva “la carga principal del manejo global en lo militar y también en lo económico”; puede desarrollar una gran influencia en el manejo de los asuntos mundiales. El Estado líder carga con la mayor responsabilidad. El Estado líder es el poder más importante; el Estado líder es el más poderoso dentro de los grandes poderes.
Dentro de esta perspectiva teórica neorrealista, autores como Ch. Kindleberger, R.Gilpin, S. Krasner, J. Grieco, entre otros importantes, lograron plasmar un cuerpo teórico complementario pero relativamente diferenciado: la Teoría de la Estabilidad Hegemónica.3 Según las palabras de R. O. Keohane, el fundador del neoinstitucionalismo (1993), la teoría de la estabilidad hegemónica se construye sobre la base de los siguientes planteamientos: 1. “Los regímenes económicos internacionales fuertes dependen del poder hegemónico”. En esta premisa están contenidas las ideas de que la “concentración del poder” es la base de la estabilidad y que la “fragmentación del poder” conduce a una inestabilidad y fragmentación del régimen económico internacional. 2. “Las potencias económicas tienen la capacidad de mantener los regímenes internacionales que favorecen”. Para ello pueden usar la coerción con la finalidad de mantener la adherencia a las reglas o pueden utilizar sanciones positivas (provisión de beneficios para los que cooperen). 3. “Tanto las potencias hegemónicas como los Estados pequeños pueden tener incentivos para colaborar en el mantenimiento de un régimen: la potencia hegemónica gana la capacidad de configurar y dominar su entorno internacional, mientras suministra un flujo suficiente de beneficios a pequeñas y me-dianas potencias para convencerlas de que coincidan”.
“Algunos regímenes internacionales pueden ver-se parcialmente como bienes colectivos, cuyos beneficios (...) deberían ser consumidos por todos los participantes sin negarse a que otros disfruten de ellos”. En este sentido “países extremadamente grandes y dominantes estarán especialmente dispuestos a suministrar estos bienes”, mientras que los países relativamente pequeños “intentarán asegurarse ‘vías libres’ eludiendo participaciones proporcionales en el pago”. 5. “Los sistemas internacionales con distribuciones de capacidades altamente asimétricas, en consecuencia, tenderán a tener un suministro más grande de tales bienes colectivos que los sistemas caracterizados por la igualdad entre los agentes” (115-116).
Nuevamente, en este conjunto de planteamientos teóricos aparece el uso de los conceptos de potencia y hegemón. La línea de razonamiento es la de concentración de capacidades y por lo tanto de poder. Nuevamente, las potencias son pocas, los hegemones son aún más escasos. Son únicamente los hegemones los que tienen capacidad de ofrecer un bien público y tomar la iniciativa para la construcción de un determinado régimen. De los hegemones depende la estabilidad de dichos regí-menes internacionales.
Además, R. O. Keohane y J. Nye, (1988) dan a conocer y trabajan la propuesta que sobre liderazgo hiciera Ch. Kindleberger (1974): “Si el liderazgo es pensado como la consecución del bien público bajo el lema de la responsabilidad y no como la explotación de los subalternos o del prestigio, entonces se convierte en una idea positiva... El liderazgo es necesario en ausencia de autoridad delegada” (307), (Keohane: 289). Además, “para que la economía mundial sea estabilizada debe haber un estabilizador, uno solo” (305) (Keohane: 292).
Estamos aquí ante una parte importante de la teoría de la estabilidad hegemónica. El líder es so-lamente uno. El país líder no solamente es capaz de ofrecer un bien colectivo sino que considera esto como su responsabilidad, en la medida que esto asume el rol de autoridad mundial. Ahora, un hegemón es líder porque al asumir su responsabilidad de ofrecer un bien colectivo generará beneficios a las potencias medianas y pequeñas y a los pequeños países, de tal manera que éstas sean convencidas para converger y participar en la creación de un régimen internacional.
R. O. Keohane y J. Nye, (1988), siguiendo críticamente a Ch. Kindleberger, proponen que el liderazgo puede asumir una variedad de formas:
1. El Liderazgo hegemónico (“dirigir o mandar”) o hegemonía. En este caso, un estado “es lo suficientemente poderoso como para mantener las normas esenciales que gobiernan las relaciones interestatales y, además, mostrar disposición para hacerlo” (289). 2. El liderazgo como iniciativa unilateral (“ser el primero”) o unilateralismo. En este segundo caso, “un Estado grande puede o no ser capaz, o no tener la voluntad, de vigilar el comportamiento de los demás Estados, pero a causa de su tamaño e importancia, sus acciones pueden determinar los regímenes que gobiernan situaciones de interdependencia, tanto a causa de sus efectos directos como mediante la imitación” (290). 3. El liderazgo no hegemónico (“inducir”) o multilateralismo. Este tercer caso se basa “en las acciones que se adoptan para inducir a otros Estados a que contribuyan a la estabilidad de un régimen internacional. Los Estado líderes renuncian a los beneficios de corto plazo en las negociaciones a efectos de asegurarse beneficios de largo plazo asociados a la estabilidad de los regímenes internacionales. (...) Pero para que el liderazgo sea sostenible bajo condiciones no hegemónicas, los otros Esta-dos deben colaborar en alguna medida” (290-291). Aquí la legitimidad del régimen internacional dependerá de la percepción de los Estados de mediano nivel de que realmente “lo que se hace es en beneficio de todas las partes principales” (291). Según Keohane y Nye, para que un liderazgo no hegemónico sea eficaz se debería dar una combinación del segundo con el tercer tipo de liderazgo, es decir, una combinación de iniciativas unilaterales y de cooperación. Ahora, si bien estos tipos de liderazgo requieren de una determinada legitimidad, “la legitimidad y la voluntad son particularmente importantes en situaciones no hegemónicas, ya que en ellas se ve disminuido el elemento coercitivo” (291). Finalmente, anotamos que Keohane y Nye se inclinan, en situaciones de interdependencia compleja, por un “liderazgo múltiple”, que se diferencia del “liderazgo colectivo” de Kindleberger.
“Dirigir”, “encabezar” e “inducir” son tres formas de liderazgo que se configuran desde situaciones de hegemonía hasta situaciones de no-hegemonía. En el liderazgo hegemónico se dirige y manda sobre la base de un determinado poderío y en función de un conjunto de reglas (creadas por el mismo hegemón) y de una determinada legitimidad (generada por la oferta de un bien público). En el liderazgo no-hegemónico el poderío ha sido relegado y se ha pasa-do a una situación de diálogo y de convencimiento donde sea posible la cooperación entre las partes.
Este tipo de liderazgo, sin coerción y dominación, es posiblemente todo un reto en política internacional, porque en este caso el bien público podría crearse como obra colectiva de múltiples actores. Pero, según parece, esta es una utopía en política internacional.
Los neomarxistas como I. Wallerstein, R. Cox, P. Taylor, R. Fossaert, G. Kébabdjian, entre otros destacados, en cambio, han tenido un poco más de cui-dado con el uso de los tres pares de conceptos que estamos analizando. En la obra Geografía política (1994) de P. Taylor, que complementa y desarrolla la dimensión política de la obra de I. Wallerstein, encontramos aportes fundamentales sobre las tres parejas de conceptos que estamos estudiando. Esta perspectiva teórica parte del esclarecimiento de los tres elementos fundamentales de la economía-mundo: un mercado mundial, un sistema interestatal y las estructuras tripartitas ideológicas, sociales y económico-políticas. El sistema interestatal es competitivo; en él los Estados pueden alterar el mercado dentro de sus propias fronteras, pero solamente los “Estados poderosos” pueden alterar el mercado mucho más allá de sus fronteras durante un periodo. Esto último conduce hacia la conformación de diversas situaciones de equilibrio de poder. Ahora bien, el sistema interestatal es de carácter jerárquico, pues los Estados se agrupan según su grado de poder. Este poder está en correlación directa con el posicionamiento estructural de cada Estado: centro, semiperiferia y periferia (la división horizontal por áreas o estructura espacial de la economía-mundo). El poder “depende directamente de la capacidad que tenga el Estado de actuar en el sistema para obtener ventajas materiales” (35). La capacidad es “el resultado de la eficacia de los procesos productivos de los Estados” (35) y se mide según las categoría de centro, semiperiferia y periferia. Los tipos de poder en la economía-mundo son los siguientes: poder manifiesto (manifestación de poder en los conflictos y poder potencial o latente) y poder encubierto (promoción de intereses particulares sin recurrir a la intimidación o a las amenazas, fundamentalmente con base en su posicionamiento estructural). Los Estados del centro cuentan con una ideología liberal y su poder se basa, ante todo, en su supremacía económica. Dentro de estos Estados los más importantes o más poderosos del mundo son los Estados hegemónicos. Los Estados de la semiperiferia suelen ser Estados autoritarios y proyectan una imagen de fortaleza política; esta postura les permite compensar su relativa debilidad económica. Los Estados de la periferia son los elementos más débiles del sistema; su principal problema es su inseguridad interna. De lo cual se sigue que los Estados del centro hacen uso del poder encubierto, los Estados de la periferia emplean el poder manifiesto y los Estados de la semiperiferia pueden recurrir a una combinación de los dos tipos de poder.
Para Taylor, dentro de la categoría de Estados del Centro se encuentra una subcategoría muy especial, conformada por muy pocos miembros, estos son los Estados hegemónicos. La hegemonía en el sistema mundo solamente ha logrado plasmarse tres veces: Holanda, mediados del siglo XVII; Gran Bretaña, mediados del siglo XIX, y Estados Unidos, mediados del siglo XX. Por hegemonía se entiende “el dominio de las esferas de actividad ideológica, política y económica”, que se sustenta “firmemente en la consecución de la supremacía económica”4 (63). Así, se tiene un Estado hegemónico “cuando la producción, el comercio, y las finanzas de un Estado son más eficaces que las de todos los rivales” (63-64). Un Estado hegemónico no sólo se caracteriza por su supremacía y dominio de lo económico, es también un líder en lo ideológico y lo político. En el dominio ideológico logran imponer sus ideas y concepciones a los Estados menos poderosos. En el dominio político equilibran fuerzas, imponen agendas y códigos geopolíticos, impulsan ciclos y crean órdenes geopolíticos mundiales.
Al respecto, podríamos decir que la diferencia que se establece entre potencia, hegemón y líder sigue la línea analítica de diferenciación entre cantidad y calidad: las potencias tienen roles fundamentalmente económicos, los hegemones desempeñan roles económicos, políticos e ideológicos y los líderes siempre apuntalan más la función política e ideológica, todo esto siempre a escala mundial.
Dentro de la misma perspectiva neomarxista,5 G. Kébabdjian, en su libro Les théories de l’économie politique internationale (1999), refiréndose críticamente a los autores de la teoría de la estabilidad hegemónica respecto de los usos del concepto de hegemonía, plantea que ningún autor lo ha definido precisamente, pero que la acepción presente en sus obras es la siguiente: “una posición dominante ocupa-da por un Estado en un sistema internacional: un Estado es hegemónico cuando no solamente es más poderoso que los otros, sino cuando su potencia relativa [sobrepasa] a todas las otras” (p. 174, la traducción es nuestra). Según Kébabdjian, esta es una apreciación cuantitativa de la potencia, una evaluación en términos de talla, una suerte de “poder de mercado”. Para este autor, la hegemonía en las relaciones internacionales se manifiesta en la capacidad de influir en los intercambios comerciales y monetarios, los flujos financieros, el conocimiento técnico, las reglas de juego, entre otros dominios. La capacidad de influencia se despliega de tal manera que “las opciones tomadas por los Estados no hegemónicos pero soberanos, libres de escaparse y de luchar, se acuerdan con aquellas del hegemón” (p. 176, la traducción es nuestra). De esta manera, Kébabdjian elabora la siguiente definición de hegemonía: “el sistema de relaciones de poder ejercido por un hegemón y que le permite estructurar el campo de acción posible de los otros acto-res” (p. 176, traducción nuestra).
Hasta aquí es evidente que entre dominación, hegemonía y liderazgo hay matices importantes. La dominación implica imposición de un orden político por la fuerza; el mando se logra con base en la coerción y la legalidad del orden se ha generado según el principio desnudo de “poder crea derecho”. La hegemonía es la capacidad de dirección política en la creación y gestión de un orden político y de algunos regímenes internacionales; el mando se establece con base en cierta legitimidad y legalidad; la hegemonía implica algún mínimo de cooperación y siempre reposa sobre la dominación. El liderazgo es la capacidad de iniciativa de uno a varios actores para generar propuestas de orden y proyectos de regímenes internacionales; el mando se funda en la legitimidad, la legalidad y la cooperación; el líder ha logrado convertir en un sustrato profundo su capacidad de dominación o sublimar su deseo de dominación. Ahora bien, si vemos los tres pares conceptuales desde la perspectiva siguiente: las potencias imponen dominación, los hegemones ejercen hegemonía y los líderes proyectan liderazgo; aparece una línea conductora que va de la cantidad (capacidades materiales) hacia la cualidad (capacidades inmateriales), pasando por un término intermedio donde las capacidades materiales e inmateriales se conjugan. De este modo, aparecen tres términos más que dispuestos correctamente nos arrojan un curso o la posibilidad de un proceso: fuerza, legitimidad, cooperación, que no es más que el sustento de otro (o el mismo) curso o proceso: dominación, hegemonía, liderazgo.
¿Existen Estados líderes al estado puro? La respuesta es negativa, tanto como la cooperación es muy difícil de lograr en un mundo de desigualdades y jerar-quías, en un mundo capitalista.
2. “Subhegemón” y “subhegemonía” en teoría política intertransnacional
Ya hemos visto la problemática que trae consigo la utilización del concepto de hegemón y consecuentemente de hegemonía. ¿Es adecuado usar el concepto de “subhegemón” y su concepto correlativo de “subhegemonía? ¿Cómo proceder? ¿Una derivación abstracta es posible? El tema de “subhegemones” no ha sido abordado específicamente en los estudios sobre política internacional. Los neorrealistas frecuentemente se refieren a “Estados medianos” y “potencias medias”. Los neomarxistas también aluden a “potencias medias” y “Estados semiperiféricos”.
¿Qué tipo de Estados podrían ser caracteriza-dos como “subhegemones? En realidad habría que comenzar por descartar los Estados hegemones (¿EE.UU ., solamente?) que son los que tienen alcance y proyección mundial. Nos quedan solamente los Estados potencia, que también tienen alcance y proyección mundial (Alemania, Francia, Japón, Inglaterra, Italia y Canadá). Las potencias son mucho más numerosas, pero conforman un número reducido entre los Estados centrales. También las descartamos, pues una potencia aspira a la hegemonía. Hasta aquí hemos descartado a todos los Estados del G-7 (realmente no hay G-8). Nos queda la mayoría de Estados centrales agrupados en la OCDE. También nos quedan los Estados semiperiféricos (Rusia, China, Corea del Sur, India, Polonia, Turquía, Brasil, México, etcétera). Turquía, Corea del Sur y México forman parte de la OCDE.
Antes de continuar, es menester anotar que los actores privilegiados del proceso de globalización son los Estados hegemones, Estados potencias y Estados centrales. Mientras que los actores destacados de los procesos de regionalización trans-supranacional son Estados hegemones y potencias en el centro; Estados semiperiféricos en la semiperiferia y periferia y Estados periféricos en la pura periferia. ¿Qué queremos decir? Estados hegemones y potencias están impulsando procesos de integración regional en el centro y la semiperiferia: EE.UU. en el TLCAN; Alemania y Francia en la UE y Japón en Asía-pacífico. Estos Estados están impulsando la conformación de macrosistemas regiona-les de integración.6 Además tienen la capacidad para proyectarse más allá de su entorno regional, pueden proyectarse hacia su entorno continental, esto por medio de iniciativas de integración continental, como EE.UU. en el ALCA y Francia en la Convención de Lomé (¿Japón en la APEC?). De igual manera, Esta-dos semiperiféricos están propiciando procesos de integración regional en la semiperiferia y la periferia: Rusia en la CEI, Indonesia en la ASEAN, México en el G-3 y el TLC M-TN, Brasil en el MERCOSUR, entre otros casos. Estos Estados están impulsando la con-formación de posibles meso-sistemas regionales de integración. Incluso Estados periféricos se asocian para generar procesos de integración subregional y conformar microsistemas de integración.
Si retomamos nuestro razonamiento anterior, tendríamos que descartar también a los Estados centrales porque la mayoría de ellos ya se encuentran comprometidos en procesos de integración regional. Nos quedan los Estados semiperiféricos. Para nosotros, es fundamental el estudio de estos Esta-dos pues creemos que el funcionamiento de ciertos procesos de integración regional depende en gran medida de su actuación. A estos Estados semiperiféricos que juegan roles importantes y destaca-dos en procesos de integración regional, que están propiciando la configuración de posibles meso-sis-temas de integración, proponemos calificarlos de “subhegemones”: Estados que son capaces de ejercer hegemonía en un ámbito regional. Esta hegemo-nía no es comparable con la hegemonía de Estados considerados hegemones. Pero, en todo caso, los subhegemones juegan roles económicos, políticos e ideológicos en una determinada región y tienen la capacidad generativa de procesos de integración regional medianamente importantes. Los subhegemones tienen compromisos con los hegemones, pero su base natural de acción son los Estados periféricos vecinos y cercanos de una región o subregión determinada. Los subhegemones son más favorables a la cooperación y a la corrección de asimetrías en su relación con los Estados periféricos vecinos y cercanos, que muy bien se pueden convertir en sus socios. Los subhegemones pueden muy bien ser líderes regionales. También los subhegemones tienen capacidad de iniciativa más allá de su entorno inmediato (la subregión), hasta llegar a su entorno mediato (la región). De esta manera se puede entender la propuesta de Brasil para crear un ALCAS-Área de Libre Comercio de América del Sur y la propuesta de México para impulsar el Plan Puebla-Panamá.
3. Formación, proyección y aspiración de los subhegemones: México y Brasil
Ahora abordaremos el estudio de los aspectos relevantes que nos permitirán calificar a México y Brasil como subhegemones. Estos tres aspectos son formación, proyección y aspiración. Para el estudio de cada aspecto analizaremos algunas variables importantes; en formación, el posicionamiento estructural de cada país en el sistema interestatal, sus capacidades absolutas y relativas e importancia dentro del sistema de integración subregional del que forma parte; en proyección, sus alcances geopolíticos más allá de su entorno inmediato (la subregión), esto es, sus alcances y roles en la región, el continente y el mundo; finalmente, en aspiración, su vocación geopolítica regional, continental y mundial.
3.1. México
3.1.1. Formación
Este país, con sus 1 967 183 km2 de superficie, logró diferenciarse con claridad dentro del conjunto de países latinoamericanos, durante los años sesenta y setenta y, sobre todo, durante los años ochenta y noventa. Esta diferenciación se debe a sus logros como economía semindustrial y semidesarrollada y a su posicionamiento estructural como Estado-nación semiperiférico. Como país semiperiférico en el sistema económico mundial, la economía mexicana es una combinación de economías de centro y de periferia; una economía dinámica entre las economías centrales y las economías periféricas. Como país semiperiférico en el sistema económico continental americano, la economía mexicana es un término medio y una mediación entre las economías de América del Norte y las economías de América Central y América del Sur (con excepción de Brasil). Además, en términos geográficos, si bien México es un país latinoamericano, su situación geográfica está en el sur de América del Norte y tiene una frontera común de miles de kilómetros con nada más y nada menos que EE.UU., el único hegemón (superpotencia) entre varias potencias en el mundo.
Es lo anterior lo que explica por qué México es aceptado e incorporado como miembro del TLCAN; pero también es esto lo que permite comprender el texto de relaciones asimétricas en las que se inserta y la situación de subordinación relativa en la que se encuentra. Si echamos una mirada a los indicadores sociales y económicos y al movimiento comercial de los tres países en conjunto, las asimetrías resaltan inmediatamente, así como las situaciones de subordinación entre ellos. De manera general, entre los tres países hay un primero, un segundo y un tercero. El primer país, EE.UU., es eje y centro del TLCAN (su economía es 10 veces más grande que la de Canadá y 22 veces más grande que la de México) y el Estado-nación hegemónico en el TLCAN, en el continente y en el mundo. El segundo país, Canadá, es socio importante y un Estado-nación potencia regional, continental y mundial. El tercer país, México, que no deja de presentar indicadores sociales y económicos interesantes, es un socio menor (que cuenta) y como Estado-nación semiperiférico es una potencia regional. El primer país es responsable de 43% del comercio intrarregional; el segundo país lo hace con 36% y el tercer país con 21%. Ahora bien, el primer país realiza solamente 37% de su comercio total en el TLCAN; mientras que el segundo país realiza 87% y el tercer país 86% de su comercio total en el TLCAN. En el caso de México, de 86% de su comercio total (equivalente a 21% de su comercio intrarregional) más de 90% va solamente hacia EE.UU. Habría que concluir que en el TLCAN las asimetrías de México son fundamentalmente con EE.UU. y su situación de subordinación es también respecto de este país.
El TLCAN es un macrosistema regional (territorio, población, PIB, comercio, etcétera) que se ha construido a partir de un Estado-nación como eje y centro. Este Estado nación es un hegemón, es decir tiene capacidad de dirección política en los asuntos de la región de América del Norte y del continente americano, así como en los asuntos mundiales. Desde el TLCAN el hegemón ha seguido impulsando la “Iniciativa de las Américas” (iniciativa que llegó embarazada del TLCAN) y precisando su estrategia continental: la reestructuración del Sistema Interamericano. Este sistema se basó en dos ejes: uno militar (el TIAR) y otro político (la OEA); lo militar primó sobre lo político. Ahora se busca reestructurarlo a partir de dos nuevos ejes: uno económico-comercial (el ALCA) y otro político ( la OEA reformada); donde lo económico-comercial primará sobre lo político, es decir, una OEA adecuada en función del ALCA. La iniciativa del proyecto para la creación del Área de Libre Comercio de las Américas la tiene el hegemón y en estos momentos se están negociando sus términos y alcances entre todos los países del continente (excepto Cuba).7 En cambio, en la reforma de la OEA las situaciones políticas son un poco más matizadas y los problemas se abordan con cierto pragmatismo, pero este organismo continental ya se encuentra conectado a la dinámica que emana de las negociaciones para el ALCA,8 es decir, los cambios que se operan en su interior son funcionales a las posibilidades del proyecto ALCA.
Entonces, como el hegemón del TLCAN es portador de una estrategia continental, la pregunta inevitable es: ¿México es parte y comparte dicha estrategia geopolítica y geoeconómica? Esta es una pregunta difícil de responder, puesto que la reestructuración del Sistema Interamericano es un proceso abierto y, si bien esta estrategia diseña un curso y establece unos objetivos, en el proceso, pueden producirse situaciones imprevistas. Por el momento, solamente quedan claras algunas cuestiones importantes: la incorporación subordinada de México al TLCAN y su distanciamiento de los procesos de integración regional y subregional de ALyC. Pero tanto esta subordinación como esa distancia son relativas. Y por relativas quiero decir que si bien un TLC no compromete la política interna y externa de sus asociados, el TLCAN no es cualquier TLC, es un macrosistema regional hegemonizado por una superpotencia. Y no caben dudas de que el hegemón espera de sus asociados las mínimas coincidencias, correspondencias y colaboraciones en relación con su estrategia continental. ¿De qué manera?
Aquí también habría que anotar que México, como país semiperiférico, logró convertirse en subhegemón con su incorporación en el TLCAN, su participación en el G-3 y su rol destacado en el Gru-po de Río. Después, su rol se fue consolidando en otras instancias como la AEC, el TLC M-TN y la iniciativa del Plan Puebla-Panamá. En esta perspectiva, los vínculos y participaciones de México se establecen con América del Norte y América latina y el Caribe; con AN sus relaciones son fundamentales y con ALyC sus relaciones son secundarias o devienen en secundarias; está allá y acá, pero más allá que acá y siempre como una mediación entre las dos partes de las Américas. Por el momento, nos abocaremos a discernir la condición de México como subhegemón en AL yC, para lo cual analizaremos su participación en el G-3, la AEC, el TLC M-TN y su iniciativa del Plan Puebla-Panamá.
El G-3 es producto de la concertación política que se dio entre países latinoamericanos como consecuencia del conflicto centroamericano. Pero, a pesar de este caudal político inicial, solamente se firmó un TLC de muy bajo perfil, en una coyuntura postfirma del TLCAN. En el G-3 la posición de México es la de un país grande entre dos países medianos de Amé-rica Latina. La población de México es dos veces más grande que la de Colombia y cuatro veces que la de Venezuela, entre otras diferencias sustantivas. La economía mexicana es también cuatro veces más grande que la de sus dos países socios. De igual modo, este país es responsable de 76% de las exportaciones totales del Grupo. Pero, la nota discordante es la del comercio intrarregional, que solamente significa entre 2 y 3% del volumen total de las exportaciones. Esto es, en este TLC el comercio intrarregional es muy bajo y la participación del país grande es también muy débil. Prácticamente se podría decir que a México no le importa mucho sostener las relaciones comerciales en el Grupo. ¿Le importa sostener las relaciones políticas y los vínculos geopolíticos con el G-3? Todo parece indicar que la respuesta es positiva.
La AEC es un TLC, también postfirma TLCAN. Allí se han agrupado los países que conforman el G-3, el SICA y la CARICOM, además de Cuba. La AEC abarca la región del Gran Caribe. En ella, en términos de sus poblaciones y economías, los países pueden clasificarse en grandes (México), medianos (Venezuela y Colombia), pequeños (la mayoría de los países centroamericanos) y pequeñitos (la mayoría de los países caribeños). Del comercio intrarregional no nos ocupamos porque este es todavía un TLC en proceso de implementación. De igual modo, respecto de este TLC es importante preguntar no tanto por el comercio intrarregional que se pueda realizar en un futuro, más bien es clave preguntar por el rol geopolítico de un grande (México) entre medianos, pequeños y pequeñitos países que son parte de la región del Gran Caribe.
En la ALADI México es un país grande (junto con Brasil), entre países medianos y pequeños. Los indicadores sociales y económicos de todos los países que conforman este Tratado nos permiten sustentarlo. Pero el volumen de comercio que este país efectúa en la Asociación está por debajo del de Brasil y de Argentina y es comparable con el de Colombia, Chile y Venezuela. Es decir, el perfil comercial de México en la ALADI es bajo, su apuesta comercial en esta Asociación no es de importancia. Lo que se explica por su situación especial en la Asociación después de su ingreso al TLCAN. Más bien, lo que sí le interesa a México en el contexto ALADI-CLAN es su participación en el Grupo de Río, por ser un foro político intergubernamental que tiene impacto regional y continental. En la ALADI-CLAN, a México le importa un perfil comercial bajo a cambio de un rol político destacado, como un líder regional.
El TLC M-TN se firmó en el año 2000 y entró en vigencia el mes de enero del año siguiente. Este Tratado llegó para formalizar las relaciones comerciales que existían con anterioridad entre México y Guatemala, Honduras y El Salvador y que se habían iniciado gracias a los vínculos fronterizos con Guatemala y la cercanía geográfica con Honduras y El Salvador. En el Tratado se reconoce la importancia de los países del Triángulo del Norte como “el principal mercado de México en América Latina, representan 25% (944.1 millones de dólares) de nuestras exportaciones a la región latinoamericana” (consultar TLC México-Guatemala, Honduras y El Salvador, SECOFI, México, 2000). Este TLC consolida la relación entre un país grande y tres países pequeños latinoamericanos. En términos de población, México es entre 5.5 veces más grande que Guatemala, Honduras y El Salvador. En cuanto a sus economías, el primer país es 12 veces más grande que los tres países pequeños juntos. Bien, lo que podemos decir al respecto es que para México este TLC es importante en la medida de la importancia relativa que asume el comercio con tres países que forman su frontera sur y que son pequeños, subdesarrollados y periféricos. Mientras que México tiene en su frontera norte dos países de economías centrales, en su frontera sur se encuentran tres países (y si contamos a Belice cuatro) de economías pequeñas y periféricas. En realidad, si tenemos en cuenta que México ya tenía establecidos con anterioridad tratados bilaterales con Costa Rica (1995) y Nicaragua (1998), y que se encuentra negociando un tratado similar con Panamá, es toda la subregión centroamericana la que le importa en términos geoeconómicos y geopolíticos.
Lo que acabamos de sustentar respecto de la importancia del TLC M-TN para México, ha sido corroborado con su iniciativa del Plan Puebla-Panamá (PPP) a inicios de 2001. Con esta iniciativa se pretende impulsar un plan de desarrollo integral en la llamada macrorregión Puebla-Panamá; esto es “un esfuerzo de desarrollo entre Centroamérica y México, en particular su Región Sur-Sureste”. El PPP es concebido como un proyecto de cooperación y coordinación entre los gobiernos de México y de Centroamérica y se propone atacar el rezago de la región (desarrollo humano, la infraestructura, cambios institucionales y regulatorios, políticas de Estado e inversiones productivas privadas). El proyecto aspira a vincular nueve estados de la región sur-sureste de México con siete países de Centroamérica. Si tomamos en cuenta las relaciones comerciales que México tiene establecidas con los países centroamericanos, el PPP refuerza los vínculos geoeconómicos y geopolíticos de México con toda la subregión de Centroamérica, de tal manera que se redefinen como los más importantes después de América del Norte y en especial de EE.UU. (consultar el Plan Puebla Panamá, capítulo México, Documento Base, Presidencia de la República, México, Marzo del 2001). ¿Después de su relativa ausencia por su incorporación al TLCAN, México está de regreso a su región geográfica de pertenencia?
3.1.2. Proyección
Aquí veremos los alcances y roles geopolíticos de México, a partir de los desarrollos que hemos trabajado hasta el momento. Este país ha logrado construir una proyección geopolítica bastante compleja en el continente americano y el mundo, con base en la definición de algunos ejes importantes:
Primer eje: proyección hacia América del Norte e inclusión en el TLCAN. Este eje es el más importante y, de alguna manera, el determinante de sus otras proyecciones. Segundo eje: proyección hacia América Central y el Caribe. Este eje es el segundo en importancia. Se trata de la proyección hacia la subregión centroamericana fronteriza e inmediata y hacia la subregión de la CARICOM, lo que puede entenderse como la proyección hacia la región del Gran Caribe, que se encuentra formalmente integrada como Asociación de Estado del Caribe-AEC. Tercer eje: proyección hacia América del Sur, como un tercer eje. Esto implica sus relaciones con el G-3, la ALADI y con países como Chile, Brasil, Bolivia y otros con los que se encuentra negocian-do acuerdos bilaterales. En esta tercera proyección es relevante su destacada participación política en el Grupo de Río como foro regional latinoamericano. Cuarto eje: proyección hacia la UE, especial-mente desde la entrada en vigor (julio del 2000) del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México-TLCUEM. Quinto eje: proyección hacia la Región de Asia Pacífico, muy claramente desde su incorporación, en 1993, a la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico-APEC (siglas en inglés). Sexto eje: proyección hacia la Organización Mundial de Comercio-OMC, desde su incorporación al GATT en 1986. Queda por definir su proyección en el Área de Libre Comercio de las Américas-ALCA, tratado que deberá firmarse en el año 2005.
3.1.3. Aspiración
En función de los seis ejes de proyección, podemos ver con claridad que México tiene una vocación geopolítica regional, continental, transcontinental y mundial. Ahora bien, de los seis ejes, el primero y el segundo son fundamentales, en ese orden de importancia. El primer eje ya se ha convertido en el eje central, desde donde México ha comenzado a implementar sus proyecciones geopolíticas. Así, como parte del TLCAN, México aspira a su consolidación y apuesta por un mayor desarrollo y evolución del proceso de integración regional. El segundo eje tiene relación con la recuperación relativa de una vocación geopolítica: la región del Gran Caribe. En esta región a México le habría interesado impulsar la formación de un mesosistema regional (G-3 + SICA + CARICOM), pero sabemos que no fue posible por su proyección hacia América del Norte. En este sentido, todo pare-ce indicar que la importancia recuperada por la región del Gran Caribe es relativa. A México le sigue importando la región del Gran Caribe, posiblemente en tanto AEC, es decir un TLC sencillo y muy flexible; aunque dentro de esta región lo que más le cautiva es América Central, lo que explica el TLC M-TN y el Plan Puebla Panamá. El tercer eje le permite a México mantener sus vínculos con América del Sur, a pesar de su distanciamiento relativo, y jugar fundamentalmente el papel de líder regional. Recordemos que, como país latinoamericano, México participa en el Grupo de Río, en la Cumbre Iberoamericana y en la Cumbre de las Américas.
Hasta aquí, si situamos los tres ejes analizados en el contexto del proyecto ALCA que se está negociando, nos aparecerá inmediatamente la función de nexo que México ha comenzado a ejercer entre América del Norte y América del Centro, el Caribe y América del Sur. Un “nexo” es una relación de mediación entre un elemento/parte y otro elemento/parte; es un vínculo entre dos elementos/partes; es un puente entre dos partes. Este “nexo” puede ser totalmente neutro, un simple puente; también puede estar más aferrado de un lado que del otro. Resta decir lo evidente, México es un nexo más aferrado del lado del TLCAN que de ALyC. ¿Significa esto un compromiso con el Estado-nación hegemónico? Por un lado, se observa que este nexo se está convirtiendo en unas amarraduras muy fuertes desde el TLCAN (vía México) hacia América Central y también el Caribe; por otro lado, vemos que el nexo con el resto de ALyC funciona como una mediación comprometida relativamente. Así, desde estos roles mediadores, el país nexo ha comenzado a desempeñar un papel clave en las negociaciones del ALCA. ¿Estamos frente a la cooptación relativa de un subhegemón (México) por el hegemón (EE.UU.) en el continente americano?
3.2. Brasil
3.2.1. Formación
Brasil con sus 8 511 965 km2 de superficie, es un gigante en ALyC y uno de los tres grandes de las Américas en términos de superficie. Este país también logró distinguirse claramente dentro del conjunto de países latinoamericanos, durante los años sesenta y setenta y, sobre todo, durante los años ochenta y noventa. Como en el caso de México, esta diferenciación se debe a sus logros como economía semindustrial y semidesarrollada y a su posicionamiento estructural como Estado-nación semiperiférico. Como país semiperiférico del sistema económico mundial, la economía brasileña es una combinación de economías de centro y de peri-feria; una economía dinámica entre las economías centrales y las economías periféricas. Como país semiperiférico en el sistema económico continental americano, la economía brasileña es un término medio entre las economías de América del Norte y las economías de América Central y América del Sur. Además, en términos geográficos, Brasil posee, como país latinoamericano, una posición privilegia-da en América del Sur; tiene fronteras naturales con casi todos los países sudamericanos, con excepción de Chile y Ecuador. Es un país atlántico enorme, cuya proyección hacia el Pacífico está contenida por las Cordillera de los Andes y los países andinos.
Como Estado-Nación semiperiférico, además de su magnitud y posición geográfica, Brasil ha logrado convertirse en un subhegemón durante el proceso de formación del MERCOSUR. Dentro de los anteceden-tes habría que mencionar su participación en la CLAN-ALADI, desde su fundación en los años sesenta como ALALC. El MERCOSUR constituido ha logrado establecer un conjunto de vínculos bilaterales, minilaterales y multilaterales bastante significativos, aunque de menor complejidad que los de México. Es suma-mente importante resaltar la iniciativa de Brasil (en octubre de 1993) para formar un Área de Libre Comercio de América del Sur-ALCAS. Bien, en este apartado nos ocuparemos del MERCOSUR, la CLAN-ALADI y del ALCAS.
En el MERCOSUR, Brasil es un país grande entre un mediano y dos pequeños. En cuanto a su población, Brasil es 4.5 veces más grande que Argentina, el segundo país en importancia. Brasil cuenta con 79% de la población total del Grupo. En términos económicos Brasil es 2.4 veces más grande que Argentina, representa 68% del PIB total y es responsable de 64% de las exportaciones totales del Grupo. Este peso económico de Brasil se refleja decisivamente en la evolución del comercio intrarregional que no ha dejado de incrementarse; en 1990 representó 8.9% del comercio global, en 1991 fue de 11.1%, pasó en 1997 a 24.8% y en 1998 a 25.8%. Este es pues el caso de un Acuerdo subregional que ha tenido un éxito importante, no sin crisis coyunturales como la brasilera y la actual argentina. No solamente Brasil es el país más grande, sino que sus datos sociales, eco-nómicos y comerciales arrojan importantes asimetrías entre los cuatro países socios. No cabe duda que Brasil es centro y hegemón del MERCOSUR.
Dentro de la ALADI, Brasil es un grande (junto con México) entre medianos y pequeños. Este país posee 37% de la población total de esta Asociación y produce 40% de su PIB total. Respecto del comercio intrarregional, Brasil realiza 30% del volumen total, seguido de cerca por Argentina y de un poco más lejos por México, Colombia, Chile y Venezuela. Este porcentaje representa a la vez algo más de 20% de sus exportaciones globales. Para Argentina su porcentaje de participación (28%) en el comercio intrarregional significa más de 40% de su comercio global. En cambio para México su porcentaje de participación (más de 6%) en el comercio intrarregional solamente implica entre 2 y 3% de su comercio global. Para Brasil este Acuerdo es importante y fue el primero en el que participó de manera decidida. De hecho, si echamos un vistazo a los países miembros de la ALADI, lo primero que resalta es que, con la excepción de México y Cuba, todos los demás países son sudamericanos. La ALADI siempre fue eso, un Tratado con implicaciones fundamentalmente sudamericanas. La ALADI no es una asociación sudamericana y tampoco una latinoamericana y caribeña. En la ALADI coexisten en la actualidad el MERCOSUR, la CAN y el G-3, y muy posiblemente por esto es que no ha logrado ser ni lo uno ni lo otro.
La iniciativa de Brasil, retomada por el MERSOCUR, para impulsar la creación de un ALCAS, logró avances sustantivos desde 1995 hasta 1997. Después, las negociaciones entraron en su fase final, entre marzo (en Lima) y abril (en Buenos Aires) de 1998 se fragua y firma el Acuerdo Marco para la creación de la Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR. En el Acuerdo se establecen dos etapas de negociaciones: la primera, para el otorgamiento mutuo de preferencias fijas entre los países; la segunda para negociar la zona de libre comercio. Pero las fechas establecidas inicialmente para cada etapa no se han respetado y prácticamente estas etapas se han estado implementando conjuntamente. Esta situación ha quedado esclarecida en la Reunión de Presidentes de América del Sur, convocada por el presidente F.H. Cardoso, en Brasilia, el 1 de septiembre de 2000, a propósito de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de Brasil. En esta reunión estuvieron presentes los países del MERCOSUR y de la CAN, así como Chile, Guyana y Surinam. Al finalizar esta cumbre presidencial se emitió el Comunicado de Brasilia; en ella se planteó la idea de un “espacio común suramericano” y la necesidad de concretar la zona de libre comercio antes de enero de 2002. Si esta zona de libre comercio se llegara a concretar formalmente y a plasmar en la realidad, se habrá logrado conformar un meso-sistema de integración regional. Para ello solamente tenemos que sumar, restar, dividir y sacar porcentajes de los indicadores sociales y económicos, así como de los flujos comerciales de los cuatro países del MERCOSUR y de los cinco países de la CAN y de Chile, lo que es equivalente a volver la mirada sobre los indicadores sociales y económicos y los flujos comerciales de la ALADI, con la excepción de México y de Cuba. De esta manera tendríamos una ZLC de aproximadamente 334 millones de habitantes, un PIB regional y un flujo comercial intrarregional muy importantes. En ese cercano y posible contexto sud-americano, Brasil continuará su ruta como un país grande entre países medianos y pequeños. Además, en este caso, Brasil no solamente sería un hegemón sino un líder regional. Por eso se ha escrito que “Un proceso de integración sudamericano, e incluso latinoamericano, difícilmente pudiera tener éxito sin la participación activa de Brasil. De hecho, histórica-mente los avances y retrocesos de la integración regional han estado asociados con la actitud de Brasil hacia ellos”. “El liderazgo de Brasil sería un liderazgo entre naciones relativamente menos diferentes y con problemas más afines”.9
Finalmente habría que subrayar el liderazgo que ejerce Brasil desde el Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana y la misma Cumbre de las Américas. De igual modo, el MERCOSUR ha comenzado a diversificar sus relaciones más allá de la región, ha-cia América del Norte, el continente americano y otras partes del mundo.
3.2.2. Proyección
En esta parte veremos los alcances y roles geopolíticos de Brasil, sobre la base de los desarrollos que hemos trabajado en el apartado anterior. Este país ha logra-do construir una proyección geopolítica compleja en el continente americano y el mundo, con base en la definición de algunos ejes importantes:
Primer eje: hacia el Cono Sur y el MERCOSUR. Este es el entorno inmediato de Brasil, una subregión en la cual se ha convertido en hegemón y líder. Esta subregión es la base de nuevas proyecciones.
Segundo eje: hacia la subregión andina y toda América del Sur, por medio de la iniciativa de un ALCAS, que como hemos visto se está concretando en tanto una Zona de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la CAN. Como lo anotamos, con este proyecto se podría propiciar la formación de un mesosistema regional de integración.
Tercer eje: vinculación con América Central, el Caribe y México, es decir, su proyección hacia la región del Gran Caribe. Este eje es frágil todavía.
Cuarto eje: establecimiento de vínculos con la UE, en un afán de diversificar sus relaciones más allá del continente americano.
Quinto eje: que no está aún definido, es la relación con el proyecto ALCA, en el que Brasil es un subhegemón (junto con México).
Brasil como subhegemón ha desplegado una resistencia explícita contra una versión del proyecto ALCA made in USA y similar al TLCAN. También ha emprendido el liderazgo por la unión y autonomía de toda América del Sur en una ZLC, con la finalidad de pesar e influir en las negociaciones finales del ALCA del 2005, lo cual podría propiciar solidaridades y adhesiones más allá de este ámbito espacial. ¿Una ZLC de América del Sur fuera del ALCA o dentro del ALCA? ¿Un ALCA como resultado y expresión de relaciones interregionales americanas?
3.2.3. Aspiración
La vieja aspiración geopolítica de Brasil, cuando se le calificaba como país subimperialista, fue América del Sur, lo que implicaba vincular el Atlántico con el Pacífico pasando sobre los Andes. Esta vieja aspiración brasileña comenzó a redefinirse desde la fundación del MERCOSUR y el lanzamiento de la iniciativa de un ALCAS, que se está concretando como una ZLC. Ahora se trata de impulsar y formar un mesosistema regional de integración, de hacer converger las capacidades cooperativas de un conjunto de países y de defender las posibilidades de desarrollo unido y autónomo de Sudamérica. Ahora bien, Brasil como líder regional, en el contexto del interés convergente de los demás países, es el más interesado en el proyecto para constituir un meso-sistema regional de integración. ¿Habrá que mantenerse vigilantes ante el subgehemón?
Conclusiones
Veamos primero los roles de México y Brasil como subhegemones:
México como subhegemón es un nexo entre el PIR de ALyC y el PIR de AN; es un país con capacidad para funcionar como mediación y puente entre ALyC y AN. Esta función se diferencia según las subregiones de ALyC. En América Central se busca vincular y atar el SICA a México-TLCAN. La iniciativa mexicana del PPP es muy explícita. Por igual, en el Caribe, se trata de hacer lo mismo con la CARICOM. En realidad es toda la región del Gran Caribe la que se encuentra concernida. Como consecuencia, el proyecto de formación de una mesorregión como la del Gran Caribe queda postergada y diluida formalmente en la AEC. ¿Es posible que México retome su misión en la región del Gran Caribe? La pregunta queda abierta. Además, habría que añadir que México como país nexo es funcional relativamente al proyecto de un ALCA hegemonizado por EE.UU. Pero funcional relativo no quiere decir dependencia y sujeción del subhegemón ante el hegemón, más bien un amplio margen de juego dentro de una situación de interdependencia asimétrica (relaciones desiguales entre un socio mayor y un socio menor).
Brasil como subhegemón es un catalizador en el PIR de ALyC; es un país con capacidad para contribuir en la formación y la materialización del PIR de ALyC. Pero esta capacidad no implica a toda la región de ALyC, solamente abarca a América del Sur. Para Brasil, ahora es evidente, el MERCOSUR era un primer paso y ensayo. El segundo paso quedó explicitado por la iniciativa de un ALCAS y el proceso abierto para materializarla como una ZLC de América del Sur. Si se logra concretizar esta ZLC de América del Sur, estaríamos ante un meso- sistema regional, hegemonizado ligeramente y liderado fuerte-mente por Brasil. El impacto de este logro podría ser atractivo y vincular otras partes de ALyC o podría presentarse como un ejemplo a seguir por los países de la SICA y de la CARICOM en la región del Gran Caribe. Finalmente, es importante anotar que Brasil como país catalizador es no-funcional al ALCA, puesto que en ALyC y en las Américas lo primero que le importa es Sudamérica; lo cual hasta resulta evidente por su situación geográfica. Pero, no-funcional no significa antifuncional, más bien significa que lo primero es lo primero (el ALCAS y la ZLC de América del Sur) y que lo segundo es lo segundo (el ALCA) y que lo primero es la clave para poder negociar el ALCA. En este sentido, este subhegemón es relativa-mente independiente respecto del hegemón continental, lo que no significa independencia total porque entre ambos hay una situación de interdependencia asimétrica en el contexto de las Américas.
Los roles de los dos subhegemones son diferentes y hasta contradictorios. En el caso del subhegemón nexo está muy definida su participación en el TLCAN y se inclina por la formación de un ALCA como mercado continental. En esa perspectiva, trata de vincular y atar la región del Gran Caribe. En el caso del subhegemón catalizador está muy definida su participación en el MERCOSUR y en el proceso para formar un meso-sistema regional en América del Sur para fines de este año. Para este subhegemón el proyecto ALCA se definirá en 2005. Así, si tenemos presente los roles de los subhegemones, la región de ALyC podría quedar dividida en dos subregiones medianas: una unida y autónoma (América del Sur) y otra dispersa y subordinada (el Gran Caribe).
Veamos ahora los roles de los subhegemones respecto del hegemón:
La nueva hegemonía de EE.UU. en el continente americano busca concretarse por medio de la redefinición del Sistema Interamericano: proyecto del ALCA (mercado continental) y reforma de la OEA (democracia funcional al ALCA). Para ejercer esta nueva hegemonía primero propició la creación del TLCAN, un macrosistema regional. A todo esto le hemos denominado una estrategia neopanamericana, pues en ella están en juego varias posibilidades de integración continental asimétrica y subordinada. Ahora bien, la iniciativa norteamericana de un ALCA ha desencadenado dos reacciones diferentes de los subhegemones: por un lado, México impulsa la iniciativa del PPP para tratar de vincular y enganchar la región del Gran Caribe hacia el TLCAN y el ALCA; con ello su estrategia se adecua relativamente a la estrategia del hegemón. Por otro lado, Brasil lanza la iniciativa de formación de un ALCAS para tratar de impulsar la conformación de un meso-sistema regional; su estrategia resiste y se opone relativamente a la estrategia del hegemón. ¿Podrán todavía los dos subhegmones reencontrarse en el proyecto de una ALyC, como región unida y autónoma?
Citas
- Amin Samir. El capitalismo en la era de la globalización. Paidós: España; 1999.
- Borja Arturo, González Guadalupe, Stevenson Brian J.R. Regionalismo y poder en América: los límites del neorrealismo. Ed. Porrúa/CIDE: México; 1996.
- CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. ONU/CEPAL: Santiago de Chile; 1998.
- Held David. La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita. Paidós: España; 1997.
- Kébababdjian Gérard. Les théories de l’économie politique internationale. Ed. du Seuil: Francia; 1999.
- Keohane Robert O.. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press: Princeton; 1984.
- Keohane Robert O., Nye Joseph. Poder e interdependencia. Grupo Editor Latinoamericano: Argentina; 1988.
- Keohane Robert O.. Grupo Editor Latinoamericano: Argentina.
- Kindleberger Charles P.. De world in depression, 1929-39. University of California Press: Berkley; 1974.
- Kindleberger Charles P.. “Systems of International Economic Organization”. Money and the Coming World Order. 1976.
- Kindleberger Charles P.. “Dominance and Leadership in the International Economy: Explotation, Public Goods, and Free-Rides”. International Studies Quarterly. 1981; 25
- Kindleberger Charles P.. “International Public Goods without International Government”. 1986; 76
- Kissinger Henry. La diplomacia. FCE: México; 1995.
- Morgenthau Hans. Política entre Naciones. Grupo Editor Latinoamericano: Argentina; 1986.
- Morgenthau Hans. Escritos sobre política internacional. Editorial Tecnos: España; 1990.
- Rocha Alberto, Bokser Judith. “Del Estado-nación al Estado-Región supranacional”. Estado actual de la Ciencia Política. 1996.
- Rocha Alberto. “Gobierno y gobernabilidad globales”. Rev. Espiral. 2000; 18
- Rocha Alberto, Preciado Jaime, Alzugaray Carlos, Ramírez Socorro, Rocha Alberto, Yanes Hernán. “La dimensión política de los procesos de integración regional y subregional de América latina y el Caribe”. La integración política latinoamericana y caribeña: un proyecto comunitario para el siglo XXI. 2001.
- Rocha Alberto. “El sistema político mundial del siglo XXI”. Rev. Espiral. 2001; 20
- Taylor Peter J.. Geografía política. Economía mundo, Estado-nación y localidad. Trama Editorial: España; 1994.
- Waltz Kenneth N.. Teoría de la política internacional. Grupo Editor Latinoamericano: Argentina; 1988.