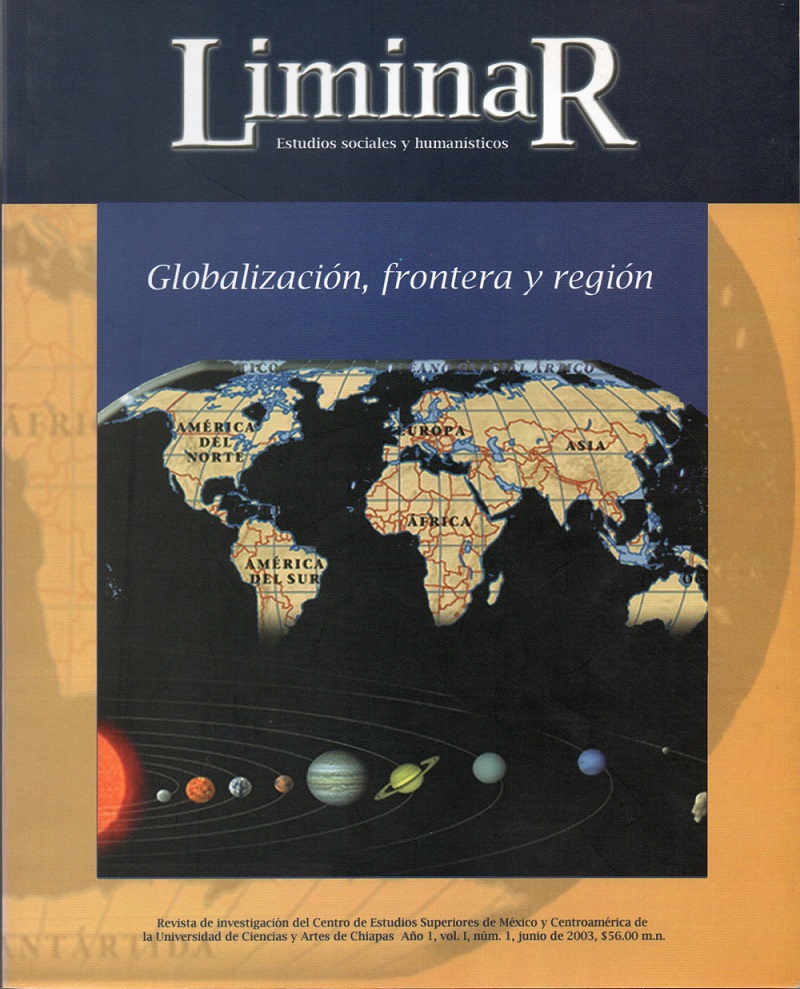| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 728 | 1124 |
Resumen
En las siguientes tres secciones, elaboro una serie de consideraciones desde la observación de las fronteras políticas y las fronteras culturales, finalizando con un comentario acerca de las fronteras en las propias ciencias sociales.Introducción
En un pueblo de Long Island llamado Stony Brook, en la Biblioteca Central del Campus que la Universidad del Estado de Nueva York tiene en aquel lugar, leí por vez primera a Owen Lattimore. Era el año de 1971. Mi encuentro con la obra de Lattimore surgió a raíz de mi interés por comprender la transformación social de la sociedad más grande del planeta: China Continental o República Popular de China. En aquel momento, revisé un ensayo de Lattimore titulado “La frontera en la historia” que resultó ser una ponencia leída por el autor en el X Congreso Internacional de Historia, llevado a cabo en 1956 en Florencia. Me llamó la atención que un historiador usase -quizá sin saberlo- el método que en antropología llamamos ecología-cultural para plantear el análisis de las fronteras.
Posteriormente conocí el libro de Lattimore:Fronteras asiáticas profundas de China(1940), con cuya lectura me di cuenta de los desacuerdos del historiador inglés con Karl Wittfogel, el autor del concepto de “sociedad hidráulica”. El desacuerdo fundamental entre ambos autores radica, precisamente, en su diferente concepción del papel desempeñado por la situación fronteriza en la formación del Estado. Wittfogel plantea que en la China de las Dinastías, el Estado se sobrepuso a la sociedad, fue “más fuerte” que ésta, instaurando un régimen totalitario basado en la manipulación de la ecología cultural de aquella época. Lattimore, en cambio, sin desconocer las características dictatoriales del Estado Chino, señaló que en las fronteras se vivía una situación diferente, incluyendo la existencia de un campesinado libre con un trato particular en su relación con el Estado. Esta fue una primera vertiente de influencia sobre mi posterior planteamiento del estudio de las fronteras, como más adelante se notará.
Al buscar más información acerca de los estudios de la frontera, en aquella misma Biblioteca, di con el planteamiento de Frederic Jackson Turner, historiador norteamericano, quien en realidad es el iniciador de los análisis fronterizos y fundador de una escuela dentro de la historiografía norteamericana. En los años finales del siglo XIX, Turner publicó un artículo titulado “El significado de la frontera en la historia americana” (1863), que bien puede leerse como un manifiesto del naciente nacionalismo norteamericano. El planteamiento de Turner es que la frontera es aquella “tierra vacía” que va poblándose gracias a los “asentamientos pioneros”. Éstos abren el camino para la inclusión en la cultura de aquella “tierra de nadie”. El pionero es el personaje social característico de esta situación y suele ser una gente emprendedora, orientada hacia el trabajo, con una ética firme y un tesón notable. Los asentamientos pioneros son los semilleros de la democracia y de una actitud hacia el Estado que no admite la formación de ningún tipo de totalitarismo. En pocas palabras, el norteamericano medio se ajusta a esta idea de Turner. De este planteamiento, al que es posible señalarle muchas debilidades, me quedó la propuesta de que en las situaciones de frontera se propicia la formación de un tipo particular de sociedad en la que descolla el individualismo y el rechazo al corporativismo. Con todos los problemas que conlleva el planteamiento de Turner, me parece que lo señalado es una influencia importante no sólo en historiadores como Ray Allen Billington sino en estudiosos de la frontera norte mexicana como David J. Weber. Un poco más tarde que Turner, Pfelser escribiría un libro sobre el Sureste Asiático, Asentamientos pioneros en el Sureste de Asia, en donde la empresa colonial es vista como un proceso civilizador de apertura de la frontera. El antropólogo Clifford Geertz nos enseñaría después los efectos del colonialismo en Asia en su pequeño clásico, La involución agrícola. He citado brevemente estos antecedentes porque con ellos a cuestas inicié en 1973 el estudio de Los Altos de Jalisco. Debemos recordar que por aquellos años, la antropología mexicana estaba prácticamente dedicada al análisis de las regiones de Refugio -que decía Aguirre Beltrán- esto es, de las sociedades indígenas. Uno de los primeros rasgos que me llamó la atención, en Los Altos de Jalisco, fue la presencia difusa de la comunidad indígena en contraste con la importancia del campesinado libre, poseedor de su propia tierra. Completa este contexto el enorme ascendiente de la Iglesia Católica sobre la población y la traducción de ello en poder político. Discutiendo con Ángel Palerm estas características de Los Altos de Jalisco, convenimos que una hipótesis razonable era atribuirlas a la posición fronteriza de la región alteña. En otras palabras, los rasgos tan característicos de los alteños resultarían de una situación de frontera, de una ecología-cultural que comenzó a elaborarse en ese contexto y que, a partir de allí, había tenido un desarrollo histórico particular.
La hipótesis fronteriza funcionó bien para explicarnos la particular situación de Los Altos de Jalisco. Me llevó, inclusive, a examinar la frontera Mesoamericana, es decir, la divisoria ecológico-cultural entre Agricultores Complejos y Nómadas Complejos, entre los llamados pueblos mesoamericanos y los nombrados “Chichimecas”. Más todavía, me llevó a examinar las estrategias de poblamiento del Estado Español, tanto en el periodo mal llamado de la Reconquista como en el establecimiento de las líneas de contención de los pueblos turcos. Expuse los resultado de este análisis en mi libro La formación histórica de una región: Los Altos de Jalisco (México: CIESAS, 1986). Pero debo decir aquí que esta experiencia en Los Altos de Jalisco marcó mi interés por los análisis de frontera y me enseñó otro ángulo desde el cual entender la formación tanto de la Nación como del Estado. Recordemos además, que en el caso de Los Altos de Jalisco, la aplicación de la hipótesis fronteriza nos descubrió una manera particular de entender la guerra cristera de los años 1926-1929, más las secuelas de la misma ya bien entrados los regímenes políticos derivados de la Revolución Mexicana iniciada en 1910.
Un rasgo que particularmente me llamó más la atención en la sociedad ranchera fue su marcada actitud de rechazo hacia la tutela del Estado y su esfuerzo por esquivarlo. Con ello en mente, inicié el estudio de una región más al norte, la Comarca Lagunera cuyas fronteras invaden el territorio de dos estados de la Federación: Durango y Coahuila. A diferencia de Los Altos de Jalisco, en la Comarca Lagunera es notable la presencia del ejido, del Esta-do Nacional, por lo tanto, que, sobre todo en los años del sexenio del General Lázaro Cárdenas, mantuvo una presencia singularmente importante. La Laguna resulta ser, en un momento de su historia, un enclave del Estado Nacional en plena frontera. Llegó a ser la región más importante de cultivo de algodón para, al desaparecer éste, convertirse en una de las grandes cuencas lecheras del país, desplazándose a un campesinado que había sido baluarte de los gobiernos de la Revolución. Por diferentes circunstancias, no me fue posible continuar el análisis de la Comarca Lagunera, lo que sí sucedió en el caso de algunos investigadores que formaban parte del grupo de investigación en el que yo participaba, como Tomás Martínez Saldaña, autor del libro El costo social de un experimento político (1977).
Mi siguiente experiencia de análisis regional manejando la hipótesis fronteriza ocurrió hacia el año de 1978, al momento de interesarme en la región de Jalapa-Coatepec, en el estado de Veracruz. Dicha región presenta características contrastantes con la de Los Altos de Jalisco. Veamos las más notorias: en primer lugar, la de Jalapa-Coatepec es una región con una fuerte presencia histórica de la sociedad indígena, en concreto, de nahuas y totonacos, idiomas que aún se hablan. Aunada a esta característica, a partir del periodo colonial, se instituyó un régimen de plantaciones, de caña primero, al que en el siglo XIX se le agregó el café y frutales, notablemente, la naranja. El régimen de plantación se trabajó originalmente con mano de obra esclava de trabaja-dores afroantillanos mientras los indígenas conservaron su régimen corporativo dentro de la encomienda. La situación es notablemente diferente a la de Los Altos de Jalisco. Además, Jalapa fue el centro comercial más importante en los años coloniales, con una feria que relacionó a toda la economía novohispana con Europa. El puerto de Veracruz se convirtió en la frontera con el Caribe y en ventana hacia el mar, hacia el mundo globalizado de aquella época. La ascendencia de la Iglesia Católica no tuvo los tintes alcanzados en Los Altos, debido a la presencia indígena que se las ingenió para preservar sus propias convicciones religiosas. En cambio, en Los Altos de Jalisco, la Iglesia no tuvo que evangelizar porque los campesinos-soldados que los poblaron procedían de diversas regiones de Castilla y ya venían con un catolicismo acendrado. Aún hoy día, Jalapa y Coatepec son ciudades en donde es importante la creencia en un mundo sobrenatural formado por una mezcla de personajes europeos e indígenas. Lo que sí ha sido una presencia constante en esta región es el Estado. En la época colonial, el Virreinato de la Nueva España tuvo una notable importancia en Jalapa y, posteriormente, de esta región provino Antonio López de Santa Anna, de tan lúgubres recuerdos. La hipótesis fronteriza funcionó para mostrar que Jalapa era parte de la región central, política y económicamente hablando, y ello tiene consecuencias para entender su actualidad.
Hacia 1982 inicié el análisis de la Frontera Sur en un contexto muy diferente al que se presenta actualmente. Desde la perspectiva del mundo prehispánico, el territorio que cubre la Frontera Sur de México formó parte de la ecumene mesoamericana. Pero hubo fronteras muy marcadas con res-pecto al centro de México como lo muestran los desarrollos distintos de las culturas de Oaxaca y la propia presencia de los zoques y los mayas. Ya sabemos la oscilación administrativa en la época colonial y cómo se manifestó esta situación fronteriza en cada uno de los actuales cinco estados de la Frontera Sur. Lo que para mí fue particularmente importante de la experiencia en el análisis de la Frontera Sur fue el poder observar los procesos que constituyeron las fronteras políticas entre los Estados Nacionales de América Latina y cómo están afincados en procesos particulares de formación concreta de ecologías-culturales. Inclusive, del conflicto entre esta diversidad de ecologías-culturales, siendo el más notable, el que se presenta entre los pueblos originales, los indígenas y las introducidas por los españoles. Hablando en los términos antropológicos de la ecología-cultural, las estrategias adaptativas nativas sufrieron y sufren el embate de las estrategias adaptantes introducidas por los españoles, transformadas en adaptativas durante el periodo colonial. También, los españoles introdujeron estrategias no adaptantes, a costos muy elevados social y culturalmente hablando. Mi experiencia actual transcurre nuevamente en Los Altos de Jalisco, la región en donde inicié la hipótesis fronteriza. Sólo que ahora llego con un bagaje diferente que, entre otras cosas, me ha permitido ampliar el espacio de análisis para incluir el norte de Jalisco, el suroeste de Zacatecas y a partes de los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí. En pocas palabras, me interesa la Gran Chichimeca y cómo se cierra el círculo de formación del Estado Nacional Mexicano y su actualidad en el mundo globalizado. En las siguientes tres secciones, elaboro una serie de consideraciones desde la observación de las fronteras políticas y las fronteras culturales, finalizando con un comentario acerca de las fronteras en las propias ciencias sociales.
1. Las fronteras políticas
El violento conflicto entre palestinos y judíos, entre otros como el de la India y Pakistán, nos prueba la vigencia de las fronteras políticas en un mundo que suponemos globalizado. Las fronteras políticas se consolidaron al desarrollarse los Estados nacionales debido a la importancia, para éstos, de delimitar con claridad sus territorios. Los sucesivos reordenamientos del mundo colonial, durante las diversas fases de expansión europea, dieron como resultado el surgimiento de nuevos Estados Nacionales con conflictos más o menos intensos para delimitar las fronteras políticas. En estos casos existe una interrelación entre la Nación y el Estado que hace más complejo entender la formación de las fronte-ras políticas. En efecto, la Nación es un resultado de tejidos sociales que pueden desembocar en la consolidación de una comunidad de cultura o de una comunidad política.
En Europa, la Nación como comunidad de cultura ha sido la constante como lo demuestra el desmembramiento de la Unión Soviética y el surgimiento de varios Estados Nacionales en medio del proceso globalizador. Esta tendencia va hacer sinónimos la Nación y la Comunidad de Cultura, y se mostró nuevamente en la división de Checoslovaquia o la guerra que acabó con Yugoslavia. Es también el gran dilema de España en donde las comunidades de cultura aspiran a que se les reconozca como naciones particulares, con derecho a su propio Estado y territorio. Todo ello ocurre en pleno proceso de globalización y en el contexto de formación de la Unión Europea y la flexibilidad en las medidas para cruzar las fronteras políticas. Pero éstas se conservan y se reconocen pragmáticamente. En Asia o en África, los antiguos territorios coloniales son actualmente Estados Nacionales cuyas fronteras se traslapan con regiones culturales, provocándose conflictos intensos y desgarradores. Todo ello indica que la visión evolucionista unilineal de la globalización es falsa y no alcanza a explicar el endurecimiento de las fronteras políticas y el surgimiento casi constante de nuevos Estados Nacionales. La globalización no es sólo la difusión de rasgos culturales y su adopción a nivel mundial como el futbol, y ni siquiera es éste su rasgo medular. Más bien, la globalización consiste en el establecimiento de interconexiones que dan lugar a contextos transformativos en las ecologías-culturales concretas generando nuevas situaciones. Pero ello no ha implicado la desaparición de las fronteras políticas porque los Estados Nacionales no han sido supera-dos por las praxis de ninguna sociedad concreta actual. Ciertamente, existen Estados Nacionales que atraviesan crisis profundas como la Argentina en donde ello corre paralelo a una crisis de las identidades que, en el caso particular de aquel país, encuentra una salida en la formación de comunidades de identificación en torno a equipos de futbol. En otras palabras, si lo argentino se está diluyendo ante la profunda crisis del Estado Nacional, están surgiendo, como alternativa, las identidades del futbol.
Más allá del caso argentino, los Estados Nacionales siguen afirmando las fronteras políticas por una serie de razones muy variadas, entre otras, la fuerza del nacionalismo, el sentido de lealtad a lo local y los intereses económicos y políticos. Veámoslo con el ejemplo de los Estados Unidos, su-puesto líder de la globalización. En efecto, las cinco primeras marcas líderes en el mundo actual se sitúan en los Estados Unidos. Son la Coca Cola (70 mil millones de dólares), Microsoft (64 mil millones de dólares) IBM (51 mil millones de dólares) GE (41 mil millones de dólares) e Intel (51 mil millones de dólares). La riqueza de estas compañías globalizadas se queda en los Estados Unidos. Más todavía, de las 100 marcas líderes, 65 son de los Estados Unidos. Pareciera una paradoja, pero las interrelaciones a nivel mundial que estas marcas generan, reafirman las fronteras políticas y demuestran la falacia de la tesis de Samuel Huntington de que los conflictos actuales están asentados en un “choque de civilizaciones”. Las alianzas políticas no se pierden sobre la base de la lealtad a una civilización, sino a crudos intereses que operan desde un Estado Nacional hegemónico, lo que, a su vez, obliga a los pueblos avasallados a reafirmar sus fronteras políticas. Huntington ve al mundo occidental como una unidad enfrentada a otro bloque, el mundo musulmán. Ni uno ni el otro son bloques. Que se manipule a la identidad desde los intereses concretos, es otro aspecto. Y es más bien esto último lo que ocurre en un contexto en donde los llamados patrióticos responden a situaciones muy diversas, como lo muestra el análisis de las fronteras políticas. En América Latina, el surgimiento de los Estados Nacionales fue un resultado de la descomposición del régimen colonial y la formación de grupos locales de poder desde cuyos intereses se trazaron las fronteras políticas. La formación de la Nación fue un proceso paralelo que llevó a la identificación de la comunidad política con un determinado Estado. En otras palabras, en los países de Latinoamérica, con características particulares a cada proceso, la Nación no es una comunidad de cultura sino una comunidad política forjada en los años del régimen colonial. Cada una de estas comunidades políticas reconoció a un Estado que fue haciéndose durante las guerras de independencia y que, a través de múltiples y complejos procesos, estableció las fronteras políticas, es decir, el territorio bajo su control. Más aún, estas comunidades políticas son culturalmente diversas, pero su integración ocurre en la Nación y la asociación de ésta con el Estado. El Estado es una referencia a la integración de los grupos de poder en un proceso de centralización del mismo asociado a la cobertura de un territorio determinado.
Al hablar de una “frontera política” me refiero a la establecida entre un Estado y otro Estado. En congruencia, la comprensión de cómo se formó un Estado concreto y cómo se consolidó, implica el análisis de cómo se establecieron las fronteras polí-ticas a partir de la dinámica de cada Estado. En el caso de México y dicho muy brevemente, la situación hacia el norte fue completamente diferente de la situación hacia el sur. Hacia el norte, una guerra estableció la frontera política. Hacia el sur, la situación fue más compleja y combinó un plebiscito con una guerra. El plebiscito lo hicieron los chiapanecos y la guerra los mayas de Yucatán y Belice. Ambos sucesos fueron definitivos en el establecimiento de las fronteras políticas del Estado Nacional Mexicano con los Estados Unidos y con Belice y Guatemala.
2. Las fronteras culturales
El concepto de cultura ha sido un patrimonio de los antropólogos, compartido ampliamente en la actualidad no sólo con otras disciplinas de las ciencias sociales, sino con sectores de la propia sociedad.
La antropología partió de la explicitación de cul-tura que propuso Edward Burnett Tylor, muy conocida, y que reza así: “la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento y las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad” (1871/1958: 1).
A partir de esta propuesta, la antropología conoció de intensas discusiones que, palabras más, palabras menos, retornaban al enunciado de Tylor. Fue Leslie White el que agregó un elemento nuevo: la cultura es también la capacidad de simbolizar. No es mi intención seguir aquí la discusión del concepto de cultura, sino señalar su papel en la definición de la antropología como una ciencia social dedica-da a su análisis. En efecto, el concepto contribuyó a darle identidad a la propia antropología, como también contribuyó a la aparición y desarrollo de distintas escuelas teóricas en el manejo del mismo. Como sea, hay un consenso entre los antropólogos para reconocer que la cultura es una capacidad que distingue a los seres humanos. Esa capacidad es la de crear su propio mundo. La cultura es general y es concreta porque como capacidad es atributo de todo ser humano y como concreción es el resultado de un proceso histórico particular correspondiente a sociedades específicas. Es esto último lo que verdaderamente analizamos. En el proceso histórico de construcción de las culturas particulares radica la posibilidad de establecer “fronteras culturales”, ámbitos concretos forjados por las culturas. Esto último es aceptar que existen discontinuidades y diferencias lo que justamente da lugar a las fronte-ras culturales. Debo hacer aquí una anotación, si bien breve: el trabajo, la actividad transformadora consciente del ser humano, está en el centro de la construcción de la cultura. El trabajo permite a la sociedad el manejo del medio ambiente para sus propios fines, esto es, la puesta en marcha de una ecología-cultural que adapta y transforma a la sociedad y el medio ambiente en un contexto relacional de mutuas influencias pero en donde la sociedad lleva la parte activa. Además, la cultura no existe fuera de las relaciones sociales sino que es trasmitida por éstas.
En congruencia con lo anterior, diré que las fronteras culturales son más dinámicas que las políticas y no se restringen al ámbito espacial. Me parece que el trabajo de Frederic Barth (1969) nos aclaró este aspecto al mostrarnos los vínculos entre ecologías culturales e identidades étnicas y situar a éstas en un contexto relacional. Quiero decir que las fronteras culturales son móviles a partir de un núcleo que conjunta las características distintivas de una cultura concreta. Así, hoy existen fronteras culturales entre musulmanes y cristianos en la propia España. Igual sucede en los Estados Unidos en donde se han establecido fronteras culturales entre sajones y latinos, por ejemplo. Esto nos lleva a la discusión de cómo se aborda el análisis de las fronteras cultura-les en el mundo globalizado.
George Ritzer ha propuesto el término “macdonalización de la sociedad” para caracterizar el proceso de globalización cultural actual, y significa que los principios bajo los cuales se elaboran las famosas hamburguesas Mcdonald´s son los que rigen a la sociedad actual, por lo menos en el mundo occidental. Ello quiere decir que la actual tendencia es hacia la creación de un mundo cultural homogéneo en contraposición a quienes piensan lo contrario. Marshall Samlis también ha propuesto que estamos ante la elaboración de un sistema mundo cultural, en donde la reflexión sobre los rasgos de contraste de las culturas particulares se está elaborando por estas mismas. Esta perspectiva ve en el planteamiento del multiculturalismo un proyecto político encaminado a magnificar la diferencia en aras de establecer territorios propios. Es decir, el multiculturalismo propugna por la tribalización cultural del mundo como proyecto político. Por esta razón, el multiculturalismo es un instrumento político de una “política de la identidad” como se desarrolla, por ejemplo, en los Estados Unidos por grupos de habla castellana. En pocas palabras, existen dos grandes visiones: una que resta importancia a la diferencia y privilegia la uniformización y otra que enfatiza la diferencia y la magnifica.
En este estado de la discusión, mi opinión es que ninguno de los extremos toca el problema del porqué de la diversidad, qué son las fronteras culturales y cuál es la tendencia localizable en el mundo globalizado. Los que ven a los multiculturalistas como portadores de un proyecto político para desatar “guerras culturales” esquivan la realidad de la diferencia cultural. El que ésta sea manipulada para fines políticos no la hace desaparecer. De su lado, al magnificar las diferencias los multiculturalistas pierden de vista la realidad del diálogo intercultural y el constante intercambio o “cruce” de las fronteras culturales que existe en el mundo actual. No existen las culturas aisladas. No se trata de magnificar la diferencia sino de reconocerla y a partir de allí, legitimar los espacios y los ámbitos que corresponden a la diversidad. De lo contrario, sucede lo que fue el régimen del apartheid en Sudáfrica que se basaba en el reconocimiento de la diversidad cultural para establecer el dominio y el oprobio. En este caso, la diversidad fue magnificada para cerrar las fronteras culturales y negar al otro (la población negra) en la práctica. El reconocimiento de la diversidad ha de hacerse para que ésta forme parte del nosotros en un proceso de reconciliación con nosotros mismos y en ámbitos en donde la diferencia cultural no cuente para establecer la injusticia, la desigualdad y la opresión. En otras palabras, la diversidad no es el problema sino su instrumentalización política para reafirmar la desigualdad.
La comprensión de esta situación se facilita si se aplican hipótesis históricas en el análisis de las culturas y de las fronteras culturales. La macdonalización de la sociedad no es el mejor de los mundos. La historia particular de las culturas nos permite entender el porqué de una configuración cultural y la forma en que establece sus interconexiones. Es cierto que hay Blockbusters por todos lados, como también lo es que el mariachi se ha difundido a todo el mundo. Esto es, la difusión cultural más allá de las fronteras es un hecho, como lo es también que las sociedades siguen sus propias creaciones culturales y, a partir de ellas, asimilan otras, recrean o rechazan. La cultura no es una esencia, sino que es creada y reinventada en concreto, trasmitida por las relaciones sociales, cambiante, en movimiento permanente. Por ello apunté que si algo caracteriza a las fronteras culturales es su movilidad. Lo que aquí resulta importante es la indiferencia ante la diversidad, el no tomarla en cuenta en el trato entre humanos, haciendo desaparecer las fronteras en la práctica misma. La posibilidad de captar la globalización está en el análisis de las interconexiones porque las culturas se conforman a partir de contextos concretos y reaccionan al contacto generando nuevos contextos y nuevas interrelaciones. En esto consiste la globalización y no en la homogeneización. Recuerdo a Ángel Palerm señalando la importancia de entender el paso de la historia local a la historia universal y su afán por hacer de las ciencias sociales un método para preguntar y responder. Aquí es donde está la perspectiva global del científico social: saber dirigir las preguntas adecuadas y en el proceso mismo de responder, hacer nuevas preguntas. La sociabilidad no es sólo interna. Precisamente la hipótesis fronteriza nos conduce a preguntar por las interrelaciones. Si algo sucede en las fronteras, es la interrelación que conjunta una dinámica propia, produciendo transformaciones y cambios de uno y otro lado. Estas interacciones descubren las mediaciones entre los ámbitos que construyen las ecologías culturales concretas y el mundo de la globalización. Así, las relaciones de producción desbordan el mundo local, como lo muestran los migrantes o las influencias del poder para obligar a los campesinos a sembrar tal o cual producto.
Termino esta parte con la insistencia de que el continuo interaccionar entre culturas crea y recrea, deshace y vuelve a rehacer, las fronteras culturales. La interrelación constante lejos de resultar en la homogeneidad cultural es lo que alienta, precisa-mente, la diversidad.
3. Las fronteras en las ciencias sociales
Cuando en 1965 inicié el estudio de la antropología, las ciencias sociales en México no mostraban voluntad alguna por establecer relaciones más allá de sus fronteras. Es más, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) estaba completamente aislada del contexto universitario en sus locales del Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec. Los estudiantes no sabían gran cosa de lo que sucedía en la UNAM o en el Politécnico y viceversa. Inclusive, había una mutua ignorancia más o menos deliberada. Los antropólogos creíamos formar no sólo una disciplina social con sus propias divisiones, sino una cultura particular que, suponíamos, nos relacionaba más allá de las fronteras nacionales de cada antropólogo. Especialmente rechazada era la sociología concebida como un ejercicio libresco, sin los apoyos del trabajo de campo. En la propia UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no incluía la enseñanza de ninguna disciplina antropológica, limitándose a las ciencias políticas y la sociología. Historia y Psicología formaban parte de la Facultad de Filosofía, y Economía estaba completamente aparte en su propia facultad. En México, fue el movimiento estudiantil de 1968 el que provocó el acercamiento de las disciplinas de las ciencias sociales entre sí. Meses antes del movimiento, se empezaban a construir, en la Ciudad de México, círculos de estudio que reunían a estudiantes de sociología, ciencias políticas y antropología. La pregunta recurrente en estos círculos era sobre las diferencias entre las ciencias sociales. ¿Cómo distinguimos un planteamiento antropológico de otro, sociológico? ¿En qué se diferencia el estudio de la política entre un sociólogo y un científico político? En realidad, son preguntas que tocaban el problema de las fronteras internas en las ciencias sociales. El acercamiento estudiantil se propició por la discusión de cuáles eran los objetos de estudio particulares de cada disciplina. Se insistió en que la antropología daba prioridad al estudio de la evolución sociocultural, mientras la sociología se centraba en las sociedades occidentales. El trabajo de campo del antropólogo era substituido en sociología por las estadísticas y los cuestionarios. Además, la antropología daba prioridad a los estudios micro y a la etnografía, mientras el sociólogo era proclive a los estudios macro. La antropología y la historia encontraron en México un punto de unión: el análisis de las sociedades indígenas. Así, el pasado prehispánico y colonial era un tema común a antropólogos, historiadores y arqueólogos. Así nació la etnohistoria cuyo primer planteamiento es el libro de Gonzalo Aguirre Beltrán, El señorío de Cuauhtochco (1940). En la propia ENAH, los estudian-tes pasaban de un curso con Ricardo Pozas al que dictaba Wigberto Jiménez Moreno. Se tenía la oportunidad de escuchar a Román Piña Chan, el espléndido arqueólogo campechano, y luego oír a Ángel Palerm, cuya sabiduría antropológica era deslumbrante. Más lejana era la distancia entre las ciencias políticas y la antropología, aun cuando Gonzalo Aguirre Beltrán había escrito, en 1953, la primera obra de política comparada, Formas de gobierno indígena. Sin embargo, en México, durante un largo periodo, la antropología y las ciencias políticas permanecieron de espaldas la una con la otra.
Pasado el movimiento estudiantil de 1968, las ciencias sociales en México entraron en un periodo de intensa reflexión. Uno de los primeros resultados de esta revisión es el libro colectivo Las ciencias sociales en México (1979). En este volumen aparecen reunidas por primera vez las reflexiones sobre la ciencia política (Lorenzo Meyer y Manuel Camacho), la sociología (José Luis Reyna), la demografía (Francisco Alba), la historia (Álvaro Matute), la antropología (José Lameiras), desarrollo urbano (Luis Unikel y Allan Lavell), la economía (Antonio Yáñez, Kirsten A. De Appemdini y Teresa Rendón) y la investigación económica regional (Alan Ize y Nora Lustig). En este libro, las fronteras entre las ciencias sociales en México comienzan a ser mejor comprendidas en términos de los métodos, técnicas y orientaciones que caracterizan a cada una de ellas. Aquí conviene recordar que la sociología surgió en México subsumida a la antropología. Cuando se funda en la UNAM el Instituto de Investigaciones Sociales, se le dedica a la investigación de las sociedades indígenas y son antropólogos como Manuel Gamio, Miguel Othón de Mendizábal o Francisco Rojas González quienes conforman el primer cuerpo académico de la institución. Sólo será hasta 1939, cuando Lucio Mendieta y Núñez ocupa la dirección del Instituto, que éste inicia una investigación sociológica.
Una de las insistencias más importantes de Ángel Palerm fue la vuelta a los clásicos. En ellos están las fuentes comunes de las ciencias sociales. Todo científico social ha recorrido, o debe recorrer, los planteamientos clásicos: Sir Henry Maine, Eduard Tylor, Hebert Spencer, Carlos Marx, Emile Durkheim, Max Weber. En ellos, las fronteras internas de las ciencias sociales desaparecen. Es así porque estamos ante teorías que buscan la explicación del mundo humano. La lección es clara: en la tarea concreta de la investigación y el análisis, las ciencias sociales conservan sus características propias, sus métodos y estilos, sus objetos particulares de preocupación. Pero estas particularidades se diluyen al momento de elaborar teorías que es cuando se alcanza la interdisciplinariedad. Ello no quiere decir que no existan “grietas en las murallas de las disciplinas”, como dicen Dogan y Pahre en su libro Las nuevas ciencias sociales (1991/1993). Pero, con todo y grietas, las disciplinas particulares en las ciencias sociales tienen una importante razón de ser: son las correas de transmisión del conocimiento y los contextos formativos de los nuevos científicos. Quedan en pie las disciplinas que le dieron cuerpo a las ciencias sociales pero en un contexto de acelerada multiplicación de las especialidades debido a la complejidad del mundo actual. En el terreno de la investigación concreta, no existe la posibilidad para nadie de abarcar por sí mismo toda la realidad empírica. Ello es lo que empuja la especialización. Cada vez existen más adjetivos calificativos asociados a las disciplinas fundadoras: antropología política, sociología rural, historia social, antropología del género, y así en una lista interminable. Algunos científicos sociales piensan que ante este entrecruce de fronteras existen “problemas de identidad” en todas las ciencias sociales. Por encima de las fronteras avanza la fragmentación. La integración sólo es posible lograrla en el terreno de la elaboración teórica.
Hay que decir que la inmensa mayoría de los científicos sociales trabaja en la investigación de problemas concretos o bien se ocupa de tareas profesionales. Las síntesis teóricas se producen en determinados momentos, apoyadas en la labor concreta mencionada. Sin ese trabajo de investigación y profesional, las síntesis teóricas serían prácticamente imposibles. Por estas razones, por-que existe la fragmentación y aun las capillas en las ciencias sociales, es tan importante la tarea de revisión continua de los clásicos y las síntesis teóricas contemporáneas que van más allá de las fronteras. En ocasiones, las síntesis teóricas las produce casi un sólo científico apoyado en los resultados de ese trabajo constante de investigadores y profesionales. Es el caso, para poner un ejemplo muy conocido, de la teoría de la estructuración propuesta por Anthony Giddens. Pero también las síntesis teóricas resultan de la reflexión colectiva, como es el caso de la teoría de la dependencia, surgida además en Latinoamérica, en cuya elaboración participan Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso -Presidente de Brasil-, Vania Bambirria, Ruy Mauro Marini, Octavio Ianni y André Gunder Frank.
La reflexión sobre la integración de las ciencias sociales, a partir de sus disciplinas y especialidades, necesita profundizarse. El cómo son superadas las fronteras entre las especializaciones a través de las síntesis teóricas, es un proceso que merece mayor atención. Fijémonos en cómo diariamente se ponen en circulación más y más publicaciones periódicas que contienen este proceso de entrecruzamiento disciplinario en las ciencias sociales. Proceso de hibridación lo llaman algunos. Se trata más bien de convergencias surgidas en la práctica misma de la investigación o de la profesión, que traspasan cotidianamente las barreras fronterizas.
Finalmente, todas las ciencias sociales comparten la misma preocupación: entender al ser huma-no como creador de cultura y resultado de sus propias relaciones sociales. No hay problema más complejo que ese en el planeta y a desentrañarlo es que va dedicado el esfuerzo de los científicos sociales.
Conclusiones
La concepción abrumadoramente mayoritaria que se tiene del proceso de globalización es que ésta muestra la homogeneización del planeta, siguiendo las pautas de la sociedad y la cultura norteamericanas. Ha regresado el más crudo evolucionismo unilineal cuando se le consideraba definitivamente desterrado. La globalización es vista como un proceso de homogeneización, la marcha hacia la uniformidad. Más todavía, algunos piensan que la globalización es un hecho nuevo, surgido con la revolución de las comunicaciones. A mi juicio, es esta una perspectiva equivocada. Lo que hoy vivimos es una fase del paso de la Historia Local a la Historia Universal, quizá uno de los procesos más antiguos sobre la faz de la tierra. Las interconexiones son el motor de este proceso. A medida que avanza se acentúan los localismos como un resultado del propio movimiento globalizante. Este ocasiona mayor diversidad como lo muestran las identidades alternativas que emergen diariamente o los movimientos de población que trasladan las fronteras culturales allí en donde nunca fueron pensadas. Por lo menos la antropología ha mantenido constante su interés en esta interrelación entre lo local y lo universal, entre la realidad micro y la realidad macro. Me apoyo de nuevo en los clásicos para sustentar esta opinión. Invito a la revisión de autores como Herbert Spencer, Edward Tylor, Carlos Marx, Ferdinand Tônnies para probarla. O en antropólogos muy cercanos cuyos análisis siguen siendo referencias inspiradoras, como Robert Redfield, Manuel Gamio, Gonzalo Aguirre Beltrán, Ángel Palerm, Guillermo Bonfil, quienes, en me-dio de sus desavenencias, insistieron en analizar y discutir las interrelaciones entre localidad, región, nación, estado y formación del mundo. Inclusive, propongo que si se quiere leer un planteamiento sobre la globalización, con sabor añejo pero actual, se revise Pueblo en vilo, el texto magistral del historiador michoacano Luis González y González.
Al analizar las fronteras culturales aprendemos que las culturas concretas no han estado aisladas sino que han interrelacionado de manera constante. Es, por lo tanto, una falacia plantear que cada cultura es un sistema autocontenido de signos y significados, inteligibles sólo en sus propios términos. La evidencia que los antropólogos o los historiadores han acumulado a lo largo de un respetable número de años muestra que las fronteras culturales han sido móviles y que los préstamos interculturales lejos de ser excepcionales, han sido la norma. Si algo enseñó la escuela difusionista es que la transculturación ha sido una constante en el desarrollo humano y ha establecido vínculos de concepciones, ideologías, conocimientos que en ocasiones se integran o entran en conflicto. Debemos tener el cuidado de observar que estos vínculos transculturales tampoco producen resultados homogéneos, sino que sus efectos tienen que ver con el género, los grupos de edad, las preferencias sexuales, la clase social, los grupos de estatus, el poder. Por supuesto, la misma diversidad ocurre si analizamos las respuestas que surgen en ámbitos y contextos concretos. En breve, no estamos ante la cultura como bloque sino como opción múltiple en un permanente movimiento que, a su vez, establece y transforma las fronteras culturales. Por lo tanto, debemos visualizar las fronteras culturales dentro de la economía política que estamos viviendo y las interconexiones, vinculaciones y transculturaciones que ésta genera. No menos importante es analizar los ámbitos del poder y sus interrelaciones con la economía política, porque las fronteras culturales también resultan de los interjuegos entre intereses particulares. Finalmente, las fronteras entre las ciencias sociales son también contextuales y responden a problemáticas muy concretas en medio de las cuales trabajan los investigadores. He insistido en que la integración de las disciplinas se alcanza en el trabajo teórico y también he dicho que éste se alimenta del trabajo cotidiano y concreto de análisis. En términos generales, un mundo sin fronteras no significa la desaparición de la diversidad sino el hecho de que ésta no debe contar como argumento para establecer relaciones desiguales que resultan de la economía política. Estoy convencido de que los científicos sociales estamos capacitados para entender estos procesos, crear conocimiento junto y para la sociedad y contribuir al establecimiento de un mundo sin fronteras. Un mundo en donde el sentido de lo humano tenga plena vigencia.
Citas
- Dogan Matei, Pahre Robert. Las nuevas ciencias sociales. Grijalbo: México; 1993.
- Dos Santos Theotonio. La teoría de la dependencia. Balance y perspectiva. Plaza & Janés: México; 2002.
- Geertz Clifford. Agricultural Involution. University of California Press: Berkley y Los Ángeles; 1963.
- Lattimore Owen. “The Frontier in history”. Theory in Anthropology. A Source Book. 1968;374-385.
- Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. Ed. American Geographical Society, Research; 1940.
- Martínez Tomás. El costo social de un experimento político. Universidad de Chapingo: México.
- Pelzer Karl J.. Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics. Ed. American Geographical Society: Nueva York; 1945.
- Ritzer George. La Macdonalización de la Sociedad. Ed. Ariel: Barcelona; 1996.
- Turner Frederic Jackson. “The Significance of the Frontier in American History”. Frontier and Section. 1961.
- Varios Autores. Ciencias Sociales en México. Desarrollo y Perspectiva. El Colegio de México: México; 1979.
- Weber David J.. The Mexican Frontier. 1821-1846. University of New Mexico Press: Albuquerque; 1982.