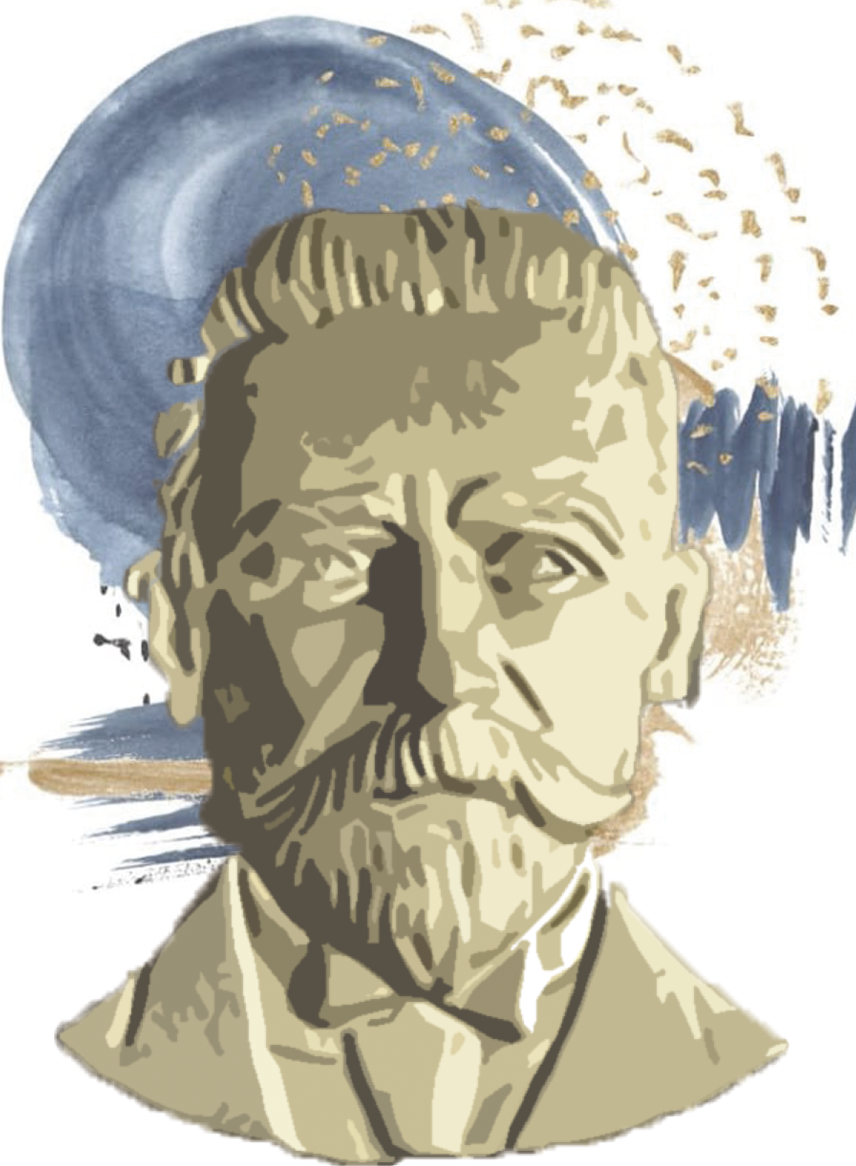| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 743 | 192 |
Resumen
Este artículo revisa el proceso de configuración simbólica y mítica de un personaje: Belisario Domínguez Palencia, en el ideario colectivo de México. Un médico y político liberal oriundo del estado mexicano de Chiapas que, siendo senador en 1913, fue asesinado por difundir discursos en contra de la administración del presidente Victoriano Huerta. A partir de este hecho se le construyó, desde la capital del país, un espacio simbólico en la cultura nacional como líder social y héroe civil. Con estas premisas se analiza el proceso de posicionamiento en varias dimensiones de la vida pública y las condiciones que generaron su culto y encumbramiento en las esferas políticas y sociales, como figura de rasgos míticos que legítima esquemas de orden, legalidad y honestidad.
Consideraciones preliminares
La significación histórica, social, ética, cívica y política del chiapaneco Belisario Domínguez Palencia en el ideario colectivo mexicano es señera. Las acciones de este personaje durante el periodo presidencial de Victoriano Huerta (febrero 1913-julio 1914) han enarbolado innumerables causas de reivindicación social, pues es también un arquetipo axiológico de
comportamiento ético y moral. El creciente uso político de su memoria se ha convertido en el medio para reconocer anualmente, con la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, a mexicanos que sobresalen por su contribución a la nación y que han destacado (dice la convocatoria), por su “virtud en grado eminente”.
A más de un siglo de los hechos en los que se vio envuelto, se sigue recapitulando el entramado histórico-narrativo de sus acciones. Se destaca el valor de sus discursos y su determinación para confrontar a un régimen autoritario y coercitivo, lo que legitimó los ideales revolucionarios de libertad y justicia. Pareciera que, por sus circunstancias, el tiempo le concedió un lugar irreemplazable en la conciencia popular, en la identidad y en el nacionalismo colectivos.
La tradición historiográfica y narrativa en torno a Belisario Domínguez ha establecido un trío de sucesos como hilo conductor o secuencia simbólica cliché: la difusión de sus discursos que con-frontaron el poder, su inmediato asesinato y la caída de la administración dictatorial del presidente Victoriano Huerta. Con esta sucesión de eventos como corpus, varios textos plantean el surgimiento de un fenómeno de identificación (asumido como lógico-causal) entre la sociedad y los actos valerosos del personaje, y en consecuencia su posicionamiento público inmediato.
La historia o trama sobre Domínguez contiene, como explica Ricoeur (1999), un proceso de me-diación que articula tiempo y narración, el cual permite un trabajo de hermenéutica literaria que Ricoeur denomina triple mímesis, para comprender, en primer término, el estado prenarrativo del personaje (como prefiguración) o su mundo de vida. Posteriormente, la configuración narrativa o de la trama del personaje donde se proyecta una transición; y, finalmente, la refiguración, cuando se identifican situaciones, pasiones o deseos de los personajes.
Estas tres etapas se revisan y analizan en este artículo de manera exploratoria, a través de varios hechos que permiten entender el proceso de encumbramiento y culto social a Belisario Domínguez. El sustento para la configuración del personaje se encuentra en fuentes periodísticas de la época, manuscritos, textos literarios, así como la identificación y referencia de obras iconográficas y artísticas. En tal sentido la estructura que se desarrolla se divide en tres momentos: la construcción política de su memoria; sus configuraciones simbólica y mítica; y, por último, la de tipo retórica-estética. Estas tres formas de acercarse a su figura contribuyen al entendimiento de la construcción de una narrativa.
¿Qué situaciones, factores, sectores y/o personas legitimaron, acrecentaron y posicionaron su condición heroica? El análisis inicia a partir de su desempeño en el Senado. No antes, porque no pertenecía a la clase política de la capital del país. Su notoriedad nace de ser senador. En tribuna demostró características de un político liberal: debate y confrontación con quienes defendían las propuestas enviadas por el presidente Huerta.
Por tanto, el análisis de su configuración histórica, simbólica y mítica a partir de su posiciona-miento público cuestiona lo siguiente: ¿qué hechos y fechas impulsaron y acentuaron la percepción social mitificada de su persona? ¿Qué grupos políticos impulsaron este encumbramiento? ¿Qué actos cívicos y decretos magnificaron e hicieron perenne su nombre y circunstancias? ¿Qué sucesos sociales y políticos fortalecieron la figura heroica de este personaje? Y ¿qué entramados de su vida fueron llevados a la ficción e incidieron en el ideario colectivo?
Las respuestas a estas interrogantes surgirán, no de recapitular su vida y su asesinato con el dis-curso histórico nacionalista, sino al identificar los momentos cruciales que lo posicionaron de manera intergeneracional, y así comprender el fenómeno histórico que propició su vigencia en el ideario colectivo. Para tal fin, se repasan los hechos del entramado histórico social como lo plantea Braudel (1979, p.70), al referir la historia, con mayúscula, como una estructura con coherencia y relaciones fijas entre realidades y masas sociales. Una realidad que el tiempo tarda en desgastar y transformar. Esto permite plasmar las descripciones que de Belisario se han acuñado: un ético, dialéctico y valiente liberal que usó las facultades de su cargo legislativo; un político que rompió las formas del discurso en el Senado y confrontó a un régimen autoritario; un provinciano que no dimensionó las repercusiones políticas; o una persona que conocía las consecuencias de sus actos: la muerte.
El Senado. La notoriedad política
Cuando el 6 de marzo de 1913 Belisario Domínguez suplió al recién fallecido senador Leopoldo Gout, tenía un mes de haber sido testigo de la matanza en la Decena Trágica (del 9 al 18 de febrero de 1913), que originó el asesinato del presidente Francisco I. Madero.1 Su abrupta suplencia en la Cámara Alta no le significó un reto político o escénico, pues poseía capacidad dialéctica-discursiva. Había sido presidente municipal de su pueblo Comitán, Chiapas, en 1911, cuando, por cierto, propuso un duelo con pistolas, un primer indicio de su valiente manera (pero no civilizada) de resolver la política: anteponer la vida.2
Su posición contraria al gobierno la había definido desde su primera estancia en la capital del país (1902-1904), cuando denunció en su periódico El Vate la nula atención que la federación daba a Chiapas. En suma, Belisario sabía a qué ambiente político se incorporaba y portaba sus armas: ventilar, denunciar y enfrentar los asuntos con los que no coincidía. Su postura crítica opositora al presidencialismo le permitió denunciar los recientes hechos de la Decena Trágica.
Sus argumentos en tribuna representan el nacimiento de su notoriedad pública. En su primera intervención, el 16 de abril de 1913, arremetió contra el militar Félix Díaz, a quien le otorgarían un ascenso, ventilando su participación en bombardeos “contra gente inocente” en la Decena Trágica. También se opuso a la propuesta del presidente Huerta para nombrar a Juvencio Robles gobernador de Morelos, advirtiendo a sus homólogos que de aprobarse serían “cómplices”.
La reacción de la prensa fue inmediata. La Patria(1913) dijo que Belisario desahogó rencores políticos en un recinto que merecía toda clase de respetos; y El Diario(1913, 17 de abril) publicó una nota subtitulada “Domínguez en contra”. Así nació su imagen pública, como personaje reaccionario con ideología liberal y un ingrediente de apasionamiento. Cuatro años después (1917), Fernando Iglesias, exsenador, revelaría sobre las participaciones de Belisario que “rara vez terciaba en los debates”, refiriéndose a pocas réplicas o eco de sus intervenciones, y confirmó que en su discurso repetía el tema de la muerte de Madero y Pino Suárez (El Universal, 1917). Efectivamente, al chiapaneco aún le inquietaba la Decena Trágica, hecho en el que participó brindando atención a los heridos de las calles.
En la sesión del 21 de abril de 1913 se opuso a la propuesta para conferir el grado de general de brigada a Manuel Mondragón, ministro de Guerra (El Imparcial,1913). El 25 de abril alzó enérgico la voz en una sesión privada, ante Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, quien solicitó que autorizaran a los buques de guerra norteamericanos permanecer en el puerto de Veracruz. Belisario dijo: “es un gobierno de asesinos del presidente Madero; […] y porque este es un gobierno ilegítimo. Por eso señores senadores, cunde más y más cada día la Revolución […] porque es un gobierno que ha restaurado la era nefasta de la defección y el cuartelazo” (El Universal, 1917).
El 8 de mayo (Diario de los Debates, 1913), se pronunció en contra de otorgar el grado de general de brigada a Félix Díaz y ventiló que este había bombardeado a la población en la toma de la Ciudadela. El 14 de mayo, Belisario llamó a la congruencia, por haber nombrado gobernador provisional de Morelos al general Juvencio Robles (Diario de los Debates, 1913). Y, en su última intervención antes del receso legislativo, el 27 de mayo de 1913 (ver Tabla 1), se inconformó por el nombramiento de general de brigada aprobado para el militar Aureliano Blanquet, y ventiló que “no se menciona la parte que el general A. Blanquet tomó en el movimiento armado que sirvió para derrocar al gobierno anterior” (Diario de los Debates, 1913).
Tabla 1 Intervenciones de BelisarioDomínguez en 1913 Fecha Tema Intervenciones Abril 16 Iniciativa para ratificarle a Félix Díaz un ascenso otorgado por el Ejecutivo. 2 Abril 16 Iniciativa del Ejecutivo para nombrar a Juvencio Robles gobernador del estado de Morelos 1 Abril 25 Solicitud para que a los buques de guerra norteamericanos en Veracruz se les ampliara el plazo para su permanencia en el puerto. 1 Mayo 8 Dictamen aprobado para otorgarle a Félix Díaz el nombramiento de general de brigada 2 Mayo 27 Promoción de Aureliano Blanquet el 27 de mayo como general de brigada. 1 Nota. Fuente: elaboración propia.
Presagios, discursos y muerte
Durante el receso legislativo entre mayo y agosto de 1913, fueron asesinados cuatro diputados de tendencia crítica: Edmundo Pastelín (13 de junio), Néstor Monroy (13 de julio), Adolfo C. Gurrión (17 de agosto) y Serapio Rendón (22 de agosto). Todos con similar modus operandi: encarcelamiento, desaparición y ejecución.3
Belisario plasmó (o presagió) este escenario de muerte en los dos discursos que nunca leyó4, considerando la posibilidad de morir y reconociendo el riesgo. El 23 de septiembre afirmó: “Huerta asesina sin vacilaciones y sin escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo”. Y en su declaración del día 29 contempló que el presidente lo mataría cuando hubiese leído sus discursos. (Domínguez, 1913, Discursos, 23 y 29 de septiembre). Su paisano Víctor Manuel Castillo declararía ochos años después (1921) que, cuando leyó el contenido del segundo discurso le advirtió que “sería muy peligroso para su vida” y lo invitó a redactarlo “en un sentido menos violento”, pero no hizo caso (El Demócrata, 1921, 15 de octubre).
Antes de morir, Belisario reveló lo siguiente al pintor comiteco Enrique Rangel: “No tengo miedo… le debo un favor a este traidor [refiriéndose a Huerta] el que no me haya quitado la vida todavía” (El Imparcial, 1914, 14 de agosto). Y al ser sacado del hotel por sus captores (sin oponer resistencia), la noche del 7 de octubre, expresó: “estoy a la disposición de ustedes, aunque sé que me van a matar. A ustedes los perdono, cumplan con su deber, porque si cien vidas tuvieran para salvar a la patria, las daría con placer” (ElDemócrata, 1921b, 26 de octubre). Estas expresiones lo dibujan como un hombre preparado para la muerte, acogida por voluntad propia; es decir, para brindar su propia muerte a otros para así saldar una deuda simbólica con la vida, y que incluso sugiere un rasgo suicida al considerar el hecho de decidir en qué momento se pudiera terminar con su vida. También Cardona (2006) menciona que son los últimos momentos de una lucha con su “condición [no deseada] de mortal”, sabiendo que sólo con la muerte y “sufriendo por una causa legítima y significativa para un grupo [la sociedad o la patria], podrá alcanzar la inmortalidad” y la justicia social (2006, p. 54).
Las primeras noticias de su asesinato le asignaron la etiqueta de “mártir” por el escenario fáctico generado por sus discursos al confrontar las leyes impuestas por el Estado. En ellas convergían ya los tres elementos que propone López Menéndez (2015, p. 6) para que surja el martirio: el ser mártir, contar con seguidores y el Estado; dicha triada produce narrativas hagiográficas y da soporte sim-bólico e identidad social.
Con respecto a sus discursos, estos se posicionaron gradualmente. De entrada, no fueron leídos por la clase política. El día que discutieron su desaparición en la Cámara de Diputados (9 de octubre), el legislador chiapaneco Adolfo E. Grajales dijo sobre el famoso discurso que “no tendría yo el menos empacho, señores diputados, en daros gusto [leerlo]; pero no lo conozco” (Diario de los Debates, 1913, 9 de octubre). Horas más tarde, la comisión que investigaría su desaparición (El País, 1913, 10 de octubre) se reunió con el secretario de Gobernación, Manuel Garza Aldape, quien dijo no saber del hecho. Y allí, presente el gobernador del Distrito Federal, Samuel García Cuéllar, afirmó que “ni siquiera conocía el nombre del señor doctor Belisario Domínguez”. En el mismo tenor se expresó Nemesio García Naranjo, secretario de Instrucción Pública, quien le externó a Rubén Valenti (otro comiteco), al frente de la subsecretaría, que, recientemente designado legislador, no había conocido ni supo quién era Belisario (Mac Gregor, 2013, p.134).
En aquel momento, más que sus discursos, el hecho que elevó su popularidad en la opinión pública fue la disolución de la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 1913, cuando el secretario de Gobernación, Garza Aldape, llegó a puntualizar que las investigaciones ordenadas por los diputados competían al Poder Judicial. Al final de la sesión, 83 diputados fueron aprehendidos y encarcelados. El País reiteró que el caso Belisario “fue el motivo de disolución de las Cámaras” (1913, 10 de octubre). Este fue un hecho de máxima crisis que lo situó en un “liderazgo carismático”, como explica el filósofo alemán Max Weber al atribuir poder y preponderancia histórica a personajes generados en situaciones de crisis y en contextos de turbulencia política y social; personajes cuyas virtudes y acciones se juzgan extraordinarias y son motores de cambios, convirtiéndolos en referente de emociones e ideas colectivas (Weber en Villalobos, 2019).
Configuración simbólica y mítica
El mito, “a pesar de sus elementos contradictorios, fantasiosos o incomprensibles, es profundamente serio y debe considerarse verdadero”. Esto no se refiere a la “realidad mundana, sino a su modo de expresar las condiciones vitales del hombre, llenas de paradojas, contradicciones y contrasentidos” (López Saco, citado por Díaz Escoto, 2008, p. 34). Los mitos se construyen a partir de hechos preservados en la memoria de los pueblos y se remiten a un origen o suceso fundacional. Una vez fortalecidos, “se universalizan y se vuelven una forma de pensar y de creer en un espacio y tiempo determinados” (Díaz Escoto, 2008, p. 34). Así fue el mito de Belisario Domínguez, porque al construirse la idea colectiva de que confrontó al ejercicio coercitivo del poder, su historia se narró de infinidad de maneras. En torno a él se erigieron mitos fundacionales, y se incorporaron anécdotas y recuerdos que integraron la experiencia vivida o contada a la identidad del grupo, como explica Collin (1999, p. 30).
En los nueve meses posteriores a la disolución de las Cámaras (octubre de 1913 y julio de 1914), se gestó su imagen mítica en las narrativas urbanas. Sobre su desaparición se configuró un conocimiento anecdótico y ficcional a través de versiones que aseguraban su autoexilio en Cuba o Guatemala. La versión más propagada fue que su lengua había sido cercenada por el médico y exsecretario de Gobierno Aureliano Urrutia, y había sido entregada en un frasco con formol a Victoriano Huerta. Era un mito cuya profundidad, como explica Collin, se arraigó muy poco en la razón, y más en la emoción y en los niveles no conscientes de la sociedad, porque trascendió por su asociación con lo sobrenatural y fortaleció el imaginario sobre Belisario.
En medio de este alboroto social de versiones, un periódico capitalino, El Radical, publicó sus discursos. Después, la prensa no se ocupó de él porque no hubo indicios de su paradero. Al iniciar 1914 Belisario ya no era tema público. Los periódicos centraban su atención en otros temas: el avance de las tropas revolucionarias; el conflicto de México con Estados Unidos y Tampico, que generó la invasión del puerto de Veracruz, y en los tratados de conciliación en Niagara Falls, Canadá.
En julio de 1914, cuando Huerta dejó la presidencia, el tema de Belisario salió de la censura y recobró la atención. El clamor popular exaltó su caso ficcional y esto reposicionó su condición de mártir. La memoria colectiva recapituló su acción valerosa y reavivó su categoría simbólica de personaje conspicuo convertido en héroe colectivo. Ya sin el candado presidencial, el Poder Judicial inició la investigación sobre su asesinato. El juez Alberto Aréchiga Rodríguez hizo detenciones, interrogatorios e indagatorias, y reveló con detalles el móvil del asesinato. Se aclaró, de entrada, que la lengua no le fue cercenada. El Imparcial publicó en primera plana un reportaje subtitulado “No fue muerto en el sanatorio de Urrutia” (El Imparcial, 1914, 12 de agosto). Pero esta aclaración no importó pues la versión de la lengua ya era del dominio público.
La exhumación del cadáver generó morbo. No hubo discrecionalidad alguna para localizar el lugar del crimen e identificar sus restos, el 13 de agosto de 1914. Asistieron policías, jueces jurisdiccionales, periodistas, agentes de gobierno y autoridades de la capital. Después, en un lugar abierto y sin condiciones de higiene, se realizó la necropsia. Hay una imagen en el acervo de la Fototeca del INAH que muestra la escena tipo gore, con sus restos exhibidos en una plancha y varios testigos alrededor, como observando una pieza de museo (INAH, s/f).5 Acto seguido, se emitió el dictamen judicial y por la tarde se realizó el cortejo fúnebre para depositar sus restos en el Panteón Francés (El País, 1914, 15 de agosto). Esclarecer su muerte consolidó su condición de mártir y héroe. Su asesinato se contó ahora como versión confirmada. Su historia tomó rasgos de canon literario y ofreció un relato épico a partir de la muerte del protagonista.
El mismo 13 de agosto se firmaron los Tratados de Teoloyucan, con los que Carranza entregó la capital del país al Ejército Constitucionalista. Estos dos eventos, el hallazgo y la firma, el mismo día y en la misma ciudad, encarnaron un imaginario mítico nacionalista que resaltó la imagen del héroe que abandera los ideales y valores de una cultura política que había surgido un año antes a partir de él (marzo de 1913), cuando Carranza en su Plan de Guadalupe tomó el planteamiento de Belisario: desconocer a Victoriano Huerta como presidente y restablecer el orden social, una declaración que fortalecía la parte más sólida de la moral de un pueblo (Villalobos, 2019).
Mientras tanto, en Comitán, Chiapas, el 1 de agosto de 1914 el Ayuntamiento declaró al funcionario “Benemérito de la ciudad” y ordenó duelo enlutando las fachadas de viviendas y edificios. Los periódicos de Comitán hicieron expresiones hagiográficas con rasgos mesiánicos, como los expresados por B. R. Villatoro, quien afirmó que Belisario era: “la más perfecta criatura […] de alma pura y nívea como el sudario […] solo faltaba un martirio para divinizarlo […] elevémosles un altar y que desfile el pueblo entero en él […] solo comparable a Cristo que llevó la salud a los cuerpos” (Vida Nueva, 1914, 1 de septiembre). Otro ciudadano, Pablo Garzna, dijo que “comparándolo con Cristo sería un mártir redentor” (Vida Nueva, 1914, 18 de octubre). Y un grupo de comitecos formó un grupo para “glorificar su memoria”.
El gobierno carrancista instaurado en Chiapas procuró acciones apoteósicas: publicó los dos famosos discursos; otorgó su nombre a una unidad de combate, estableció luto el 7 de octubre; instruyó a los jefes políticos a que organizaran festejos “enseñando las proezas del héroe” (Vida Nueva, 1914, 1 de octubre; 16 de diciembre); y encargó que alguna denominación de los billetes locales llevara su rostro (Periódico Oficial del Estado, 1916).
La ciudad de Comitán incorporó el apellido Domínguez el 3 de septiembre de 1915. Hubo ceremonias luctuosas, altares y programas literario-musicales en los parques Benito Juárez y La Corregidora. Incluso un periódico lo bautizó como “San Belisario”, argumentando que su “muerte cristiana” generaba que el “Arquitecto Supremo” [Dios] volviera en forma de luz las almas santas (La Voz de Comitán, 1922).
Un apoteósico culto ciudadano se dio en el primer aniversario luctuoso, en el Panteón Francés de la capital del país, el 7 de octubre de 1914, que se consolidó su culto en el imaginario colectivo. Una multitudinaria comitiva integrada por civiles, militares, funcionarios, reporteros y una pléyade de curiosos partió de la Plaza de la Constitución para darle sepultura de manera pública. Este acto exaltó su nombre desde la capital e inyectó fuerza y legitimidad a su rasgos combativos y antagónicos a la injusticia y represión de Victoriano Huerta. Ahí nació también el rito colectivo, se instituyó el mito fundacional sobre su muerte, y amalgamó ideales y acciones de las élites políticas e intelectuales para fortalecer un relato nacional como una trama de acontecimientos y escenarios de narrativa nacionalista-revolucionaria, con una retórica cívica que incluía a los dos mártires más socorridos del naciente estado nacional: Francisco I. Madero y Belisario Domínguez, resignificados y entronizados como próceres heroicos. Posteriormente, se incorporaron anécdotas y recuerdos a la experiencia vivida en torno a ellos y ligada a la identidad mexicana, configurando así un fenómeno regional de la grandilocuente historia de Belisario, que, como decía una publicación de 1915, era el “nuevo héroe” al lado de Madero, Pino Suárez y Jesús Carranza (El País, s/f, 1915).
La construcción política de su memoria
Levi Strauss afirma que “nada se asemeja más al pensamiento mítico que la ideología política” (1977, p. 189), porque esta última ha reemplazado a lo mítico en las sociedades contemporáneas. Aquí encaja Belisario, pues se ha convertido en estandarte de la cultura política con infinidad de usos y adecuaciones, de acuerdo con las intenciones del poder en turno. Su nombre fue adoptado por fuerzas políticas porque las respaldaba y legitimaba virtudes y valores éticos. La simple mención de su nombre erigió una función axiológica que exaltaba y remitía a aspectos positivos. En septiembre de 1914, en las sesiones rumbo a la Convención Revolucionaria y cuando se discutía si aceptarían civiles, Álvaro Obregón (como militar activo) dijo que Belisario “pese a ser un civil se había convertido en un héroe” (Sánchez, 2017).
En septiembre de 1915 surgió la Brigada de Propaganda Cívica Belisario Domínguez (The Mexican Herald,1915). En Coyuca de Catalán, Guerrero, en apoyo a la candidatura presidencial de Carranza, surgió el Club Liberal Belisario Domínguez; y en Reynosa, Tamaulipas, el Club Constitucionalista Belisario Domínguez (Aguilar, 1916).
Con el discurso cívico-político se exaltó su recuerdo y se construyeron figuras alegóricas de honor. Para el cuarto aniversario, el 7 de octubre de 1917, regidores del Ayuntamiento del Distrito Federal develaron una placa en la esquina de las calles del Factor y San Lorenzo. En el Panteón Francés se tuvo la presencia de su hijo Ricardo Domínguez, a quien el presidente Carranza concedió una pensión vitalicia (Diario de los Debates,1917, 4 de octubre). También se emitió un timbre postal con la imagen del chiapaneco, con valor de veinte centavos.
Sorpresivamente, el 23 de octubre de 1917 la presidencia de la Cámara de Diputados se manifestó en contra de la iniciativa de Ley impulsada por seis diputados chiapanecos, para declarar “Benemérito de la Patria” a Belisario Domínguez. El argumento sostenía que, en la Constitución, promulgada ocho meses antes, no figuraban preceptos de reconocimiento, como sí los tuvo la anterior Carta Magna de 1957.6 Por tanto, el Congreso tomó el siguiente acuerdo económico:
Lo que sí se logró en 1918 fue suspender a partir de ese año las sesiones de cada 7 de octubre, para que los legisladores asistieran al homenaje luctuoso (Diario de los Debates, 1918).
Otro momento en que Belisario resurgió con fuerza en el escenario público fue en 1921, cuando el presidente Álvaro Obregón, como estrategia de legitimación política, fortaleció la construcción de un nacionalismo cultural a partir de los aportes de los héroes de la Revolución Mexicana. Aquellos que habían cumplido una misión superando pruebas; o los que trasgredieron normas o mandatos y pagaron con su vida, pero que donaron un bien a la nación o construyeron una institución cultural, eran convertidos en arquetipos de admiración. En el caso de Belisario, no había usado las armas. Era un héroe civil identificado más bien con una tipología trágica, y su figura aportaba otros valores a esta naciente conciencia nacional.
El nacimiento de la Secretaría de Educación Pública en julio de 1921 trajo un proyecto educativo instaurado y dirigido por José Vasconcelos. Entre sus primeras acciones estuvo el decreto para que cada 7 de octubre, en las escuelas primarias del Distrito Federal y sus territorios, se diera “lectura a los discursos que motivaron la pérdida de la vida del senador Belisario Domínguez”, y que los maestros explicaran “los conceptos cívicos de dichos discursos” (Diario Oficial de la Federación, 1921, p. 1).
Las Misiones Culturales creadas por Vasconcelos convirtieron a los maestros rurales en modernos misioneros del discurso belisariano. Esta acción constituyó un segundo momento de popularidad para el exsenador en el ideario colectivo mexicano, a través del impulso del naciente sistema educativo, que fortaleció la construcción heroica y mítica del exsenador como una forma de legitimación política (Collin, 1999, p. 32).
Hubo otras expresiones escolares que fortalecieron al héroe nacional y que motivaron repasar sus acciones y consolidar su nombre como estandarte de moral, valor y civismo. El propio Vasconcelos inauguró en junio de 1923 el Centro Cultural Belisario Domínguez, el primer plantel de las primarias llamadas “escuelas-tipo” edificadas por el Departamento de Construcciones de la SEP.
El intenso proyecto cultural de Vasconcelos resignificó en el imaginario colectivo a los héroes militares y civiles de la Revolución, con un ritual social de trascendencia y culto, al asignar sus nombres a edificios, calles y monumentos. Sobresalían los héroes asesinados: Francisco I. Madero, Belisario Domínguez, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Francisco Villa.
Estas acciones educativas belisarianas empataron con las discusiones del 23 y 29 de septiembre; el 4 y 5 de octubre de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y finalmente la aprobación el 7 de octubre de 19217 de la propuesta para sustituir el nombre de Agustín de Iturbide por el de Belisario Domínguez en la galería de hombres ilustres del muro del Congreso, aunque se llevó a efecto hasta 1936 (Diario de los Debates, 1921, octubre 7).
En esta etapa posrevolucionaria de héroes encumbrados y homenajeados, hubo también un interés político de buscar otras verdades sobre la muerte del exsenador. En octubre de 1921 se reabrió el proceso judicial, y después de las diligencias ministeriales se reafirmó lo ya esclarecido en 1914. El exjuez penal Rodríguez Aréchiga fue llamado a declarar y dio lectura a las mismas confesiones que él obtuvo de los asesinos siete años atrás, y puntualizando que debían revisar el caso en extenso lo había entregado a su sucesor Juan del Toro (ElDemócrata, 1921a, 26 de octubre). También declaró Víctor Manuel Castillo (chiapaneco amigo del exsenador); así como José María Lozano, Alfonso Méndez y David Jaimes Pastrana, excolaboradores del juzgado en 1914.
Otras notables acciones pro-Belisario durante las administraciones presidenciales de Álvaro Obregón (1920-1924) y de Plutarco Elías Calles (1925-1928), fueron las relaciones con organizaciones populares, campesinas y obreras, para impulsar los ideales de la Constitución de 1917 y con ello exaltar a personajes encarnados socialmente, que constituían un puente con la legitimidad e identidad de los intereses nacionales a partir de la conciencia del pasado. Esta resignificación de Belisario a través de la política generó el fortalecimiento de los lazos entre Estado y sociedad, e impulsó decisiones legislativas que engrandecieron su culto, como el decreto de los senadores en octubre de 1930 para establecer el 7 de octubre como “Día de luto nacional”, y que derivó en un acto cívico en el Parque de la Concepción (Centro de Estudios de Historia de México, 1930,7 de octubre).
El 21 de noviembre de 1934 se le declaró héroe nacional; en noviembre de 1936 se inscribió su nombre con letras de oro en el muro del Congreso de la Unión (Centro de Documentación, Información y Análisis, 2007, pp 4-22). Ese mismo año la Secretaría de la Defensa Nacional lo condecoró con el mérito revolucionario. El 6 de octubre de 1944 se promulgó izar la bandera a media asta y que “el magisterio de primarias públicas y particulares, ofreciera una verdadera clase de civismo basada en la biografía del Patricio” (Diario Oficial de la Federación, 1944, p. 1).
Para esos años, era latente la omnipresencia de Belisario en la capital del país como héroe nacional. Ahora, sus restos regresarían a su pueblo natal para fortalecer el culto y la perennidad de su nombre. En mayo de 1938 Herlinda Domínguez, hermana del doctor, obtuvo la autorización del Departamento Central del Distrito Federal para exhumar los restos de Belisario y trasladarlos a Comitán.8 Fue un acto discreto y subrepticio. Al estar ya depositado a perpetuidad en el panteón municipal de Comitán, se organizaron exequias familiares y aniversarios luctuosos-cívicos más sensibles y vistosos. El 7 de octubre de 1941 hubo un vistoso programa musical-poético en la plaza central. El periódico local Acción criticaba que los asistentes a la ceremonia aplaudieron cuando debían guardar silencio por tratarse de un acto luctuoso y doloroso (Acción, 1941, 12 de octubre).
En junio de 1964, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente Adolfo López Mateos y el gobernador Samuel León Brindis inauguraron, en un acto multitudinario, el boulevard Belisario Domínguez, en el marco del centenario de su natalicio. En 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz visitó Comitán y depositó una ofrenda floral en su monumento luego de un acto político.
La sociedad comiteca y el gobierno estatal impulsaron en 1976 un proyecto para que la casa en que nació se convirtiera en una casa-museo. Finalmente, se adquirió el inmueble adyacente a la verdadera casa de los Domínguez. El 10 de abril de 1984 se expidió el decreto 120 para crear el patronato Casa Museo. El espacio se abrió al público en 1985.
Configuración retórico-estética
La icónica representación física de Belisario Domínguez es un elemento que ha dado fuerza a su notoriedad en el ideario colectivo. Tras su asesinato, su nombre fue popular pero muchas personas no lo conocían. Fue hasta el 13 de agosto y el 7 de octubre de 1914, al realizarse los actos de depósito de sus restos y primer aniversario, respectivamente, cuando infinidad de ciudadanos conocieron por primera vez al tan referido exsenador chiapaneco, gracias a dos fotografías (proporcionadas por su familia) exhibidas afuera del mausoleo del Panteón Francés del entonces Distrito Federal.
A partir de estos momentos, su imagen se fortaleció en el imaginario visual al proyectar su rostro con un semblante hierático, solemne, como la efigie de un actor social seguro de sí mismo; mirada reflexiva y talante adusto, con bigote y barba a la moda boulanger de los años parisinos de la belle époque. Era mostrado de medio cuerpo erguido y sereno, con traje oscuro y corbata, reflejando un carácter impoluto. No existen imágenes que permitan verlo sonreír. Tampoco las hay de su breve ejercicio legislativo, pero sí de su asistencia a reuniones políticas, ciudadanas o festividades, que fortalecen su rol de sujeto social en permanente interacción. Por ejemplo, las fotos grupales de las reuniones de la Colonia Chiapaneca, de 1910 y 1913; y antes, las de su periodo como presidente municipal de Comitán, en las que se muestra en convivencia con ciudadanos.
Su imagen se propagó públicamente y se plasmó en cualquier elemento iconográfico, ya fuese de frente o de perfil, o con el dedo índice levantado; o de pie, en posición de firmes y cargando un papel tipo discurso. Tal proyección se convirtió pronto en un arquetipo icónico y usado para ilustrar libros, folletos, revistas, timbres postales o representaciones escultóricas y pictóricas. Las fotografías mostradas en el Panteón Francés se reprodujeron y se plasmaron en un sinfín de espacios públicos, y con más fuerza a partir de 1921, con las campañas escolares y con los decretos del poder legislativo. También se popularizaron frases de sus discursos que exaltaban su dimensión ética y moral. Se parafrasearon sus ideas con más vigor en congregaciones políticas, cívicas o sindi-cales, y citarlo embellecía el discurso e inyectaba fortaleza a la arenga.
Hacia la segunda mitad del siglo XX, Belisario Domínguez tenía un lugar más humano y menos glorioso en el grupo de héroes revolucionarios recordados cada año: Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Más calles, clubes, poblados, instituciones, municipios y escuelas fueron bautizados con su nombre. Los homenajes luctuosos más solemnes se realizaron en espacios legislativos, con sesiones en las que se designaban comisiones especiales para organizarlos. Algunos más significativos, como la sesión del Senado del 13 de octubre de 1944, que contó con la presencia de su hija Matilde Domínguez de Pinto.
Otro impulso a la configuración simbólica y mítica tuvo lugar con el presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), el último mandatario emanado de la Revolución. En su juventud había sido testigo de la reacción social por la desaparición de Belisario y en 1915 participó en actos cívicos en honor al chiapaneco. Ruiz Cortines institucionalizó la entrega de la Medalla de Honor en 1953 para premiar a hombres y mujeres mexicanos distinguidos por su ciencia o virtud en grado eminente y como servidores del país o de la humanidad.
El impacto social y político de esta medalla fue contundente. Cada año la sede del Senado recibió a personalidades que fueron escuchadas y aplaudidas en actos protocolarios. Estos epígonos expresaron elocuentes discursos ante lo más granado de la sociedad. A la máxima tribuna subieron políticos que hablaron de historia, analizando acontecimientos del pasado como si fuesen actuales; como si el tiempo fuese reversible y les permitiera redescubrir las cosas. En el acto de entrega de la medalla del 7 de octubre de 1958, por ejemplo, el diputado chiapaneco Juan Sabines Gutiérrez, como uno de los oradores, afirmó que se reunían para “descubrir el contenido de su vida [refiriéndose al homenajeado], para interpretar sus actos y para recoger su lección” (Sabines, 1958).
Las primeras medallas se asignaron a exrevolucionarios. En 1958 a Antonio Díaz Soto y Gama, zapatista y delegado en la Convención Nacional de Aguascalientes; y a Plácido Cruz Ríos en 1965, exintegrante del Partido Liberal Mexicano. Sorpresivamente, en 1960, al celebrarse el 50 aniversario de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, presidente y exrevolucionario, rechazó la postulación y declinó a favor de Isidro Fabela, quien terminó premiado (Mijares, 2017).
Esta medalla motivó el nacimiento de una época editorial dedicada a temas revolucionarios: batallas, trayectorias de laureados militares, personajes civiles o historias de caudillos, que tenían un espacio asignado en la historia oficial, en los relatos regionales, o que eran referidos por tradición oral popular, para situarlos como dignos de reconocimiento. Así surgió en 1953 el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.9
Belisario motivó una fecunda literatura en diversos géneros, con obras que tenían intenciones dialécticas de entender y explicarlo como personaje histórico, con una interpretación comprensiva del sujeto histórico, su ideología y los principios dominantes de su tiempo; textos con una fenomenología hermenéutica que intentaban explicar su condición ontológica como individuo.
En 1951 el poeta y escritor chiapaneco Santiago Serrano, en su libro Belisario Domínguez. Su vida, pensamiento y acción, incluyó testimonios de personas que aportaron apreciaciones disruptivas sobre el exsenador, como lo expresado por su hermano Abelardo Domínguez, quien al referir la exaltada heroicidad afirmó que “no sabía qué decir”, pero que en su familia había contrastes de nacimiento; y que el exsenador era “como Cristo, un loco excepcional, pero loco al fin” (Serrano, 1951, p. 176). Otro testimonio, el de un campesino, describió una conducta observada en Belisario. Dijo que en un camino el doctor Domínguez, al ir solo, hacía ademanes y se expresaba en voz alta, considerándolo “loco” por “preguntarse y responderse a sí mismo”, lo que se explicaba como un rasgo del “trastorno de soliloquio” (pp. 169-170).
Otro texto fue la biografía Belisario Domínguez. La vida de un héroe chiapaneco (1954), de José de León Ruiz, obra iniciada en 1919, cuando fue revisada por el hijo del exsenador, Ricardo Domínguez (Ruiz, 1919; de León Ruiz, 1954). También en 1954 se publicó la biografía Belisario Domínguez, de Mauro Calderón, trabajo que obtuvo el primer lugar en el concurso convocado por el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Hay que referir también Belisario Domínguez, legislador sin miedo (1963), de Carlos Román Celis; el ensayo Belisario Domínguez. Héroe Civil de México (1967), de Luciano Alexanderson Joublanc, en el que se edulcora la versión del cercenamiento de su lengua con diálogos y detalles de ficción; y Belisario Domínguez, un hombre en el Senado (1967), de Fedro Guillén. Además, el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana coeditó con el Senado, en 1965, la obra Vida de Belisario Domínguez, escrita por Héctor R. Olea.
Belisario apareció también en el muralismo mexicano, que trasmitía ideas históricas. En 1950 el artista jalisciense Ignacio Aguirre, integrante del Salón de la Plástica Mexicana, creó en técnica offset la obra “El senador Belisario Domínguez protesta contra el cuartelazo, 1913”, una imagen muy popular que ilustra infinidad de espacios. El 7 de octubre de 1957, en el 44 aniversario luctuoso del exsenador, el presidente Ruiz Cortines develó el mural Belisario Domínguez, del artista Jorge González Camarena, plasmado en 130 metros cuadrados y pintado al óleo sobre plafón en tres muros del edificio del Senado de la República, sede de Xicotencatl.
En la obra pictórica “Del Porfirismo a la Revolución”, realizada entre 1957 y 1966 por David Al-faro Siqueiros, e inaugurada en 1966 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, aparece Belisario con un discurso en la mano. En 1968 se plasma en el mural Retablo de la Revolución (Sufragio efectivo no reelección) de Juan O’Gorman, hoy en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. También aparece en el mural de 1993 Visión histórica de Chiapas, del artista César Corzo, ubicado en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de Tuxtla Gutiérrez.
Además, hubo obra pública encarnada en monumentos. En septiembre de 1965 el gobernador de Jalisco Francisco Medina donó una estatua de bronce al Senado, que al siguiente año se destinó a Tapachula, Chiapas. El Senado encargó su propia estatua en 1967 al escultor jalisciense Miguel Mira-montes; aquí el héroe está de pie apoyando la mano en un muro con balaustres y con el dedo índice señalando a un costado. Miramontes hizo en 1980 una réplica para la ciudad de Comitán, Chiapas, que hoy yace en la presidencia municipal.
Otra expresión encomiástica se encuentra en el cine, con la película Cuartelazo (1977), dirigida por Alberto Isaac, que cuenta su etapa senatorial y el asesinato. Existen también obras de teatro como: Libertad de expresión (1988), de Tomás Urtusástegui; El tribuno y el usurpador (1989), de Alfredo Palacios; La lengua de los muertos (2009), de David Olguín; BD, lo sabes (2013), de Jorge Zárate; y El amor secreto de Belisario (2015), de Estela Leñero.
Estas manifestaciones reforzaron su indeclinable popularidad y la construcción simbólica, mítica, comprensiva, aceptada y posicionada, de su historia en el nacionalismo. En 2013, en los 150 años de su natalicio y cien de su muerte, el Senado lo declaró “Año de Belisario Domínguez Palencia, de la Libertad y la República”, y el Banco de México hizo circular una moneda bimetálica de cuño corriente con valor facial de veinte pesos.
Cualquier material fortaleció las narrativas canónicas en torno a su presencia simbólica y mítica, en un personaje que poseía una construcción social diferente al resto de los héroes de la Revolución, porque poseía un rasgo específico, el más virtuoso quizá: el no haber usado las armas, sino las palabras. Y esto le ha valido ser un representante y estandarte permanente de la clase política. Belisario es un defensor transgeneracional del bien común y la justicia social, dimensiones que, en México, han estado permanentemente en crisis.
Conclusiones
Es indiscutible la valerosa hazaña de Belisario al redactar dos discursos incendiarios y difundirlos, en un momento riesgoso, que lo erigieron como héroe civil. Su configuración simbólico-mítica y colectiva fue un proceso gradual en los años posteriores a su muerte, con el vehemente impulso de la clase política, que lo adoptó para legitimar valores e ideales de libertad y justicia, hecho que coincidió con el espíritu de la Constitución de 1917. Belisario fue un actor social con perfil idóneo para avalar, primero, el sentimiento y proyecto de nacionalismo de la Carta Magna, y luego, a partir de 1920, el del México posrevolucionario.
Entronizado como estandarte político, se resaltaron sus características puras e íntegras y se encumbró más como héroe civil para consolidar esquemas de libertad de expresión, valores ciudadanos y acciones democráticas. Aún más que Francisco I. Madero, otro mártir a quien la historia oficial lo encuadró, sorprendentemente, en una condición más humana y menos gloriosa.
En estos primeros años después de su muerte, hubo un inconmensurable y desmedido uso de su nombre e imagen en círculos políticos, sindicales y educativos, entre otros, que generó un fenómeno narrativo transgeneracional, grandilocuente y en ocasiones edulcorado. Es decir, el hecho histórico construido a partir de sus discursos y su muerte se transmitió apoteósico al ideario colectivo y se incorporó así a la tradición historiográfica-narrativa, al grado de asignar a Belisario un carácter de glorificación. Basta leer las crónicas periodísticas de Comitán, Chiapas, que le asignaron con vehemencia adjetivos religiosos o contextos de vida de carácter hagiográfico.
Su construcción de héroe mítico inmaculado cercano a lo divino no permitió, al menos durante la primera mitad del siglo XX, mostrarlo y concebirlo más humano y menos glorioso. Para la segunda mitad, cuando el periodo huertista era lejana referencia, fue posible ver a un Belisario más ubicado en una justa dimensión junto a otros personajes de la Revolución. Se le hacían homenajes anuales como a cualquier héroe civil, y se escuchaban referencias más ciudadanizadas.
La clase política exrevolucionaria revivió el culto belisariano en 1953 al instaurarse la medalla que lleva su nombre. Se generó un agenciamiento de este sector hacia el personaje, como pretendiendo establecer y dejar en claro el círculo o ámbito al que pertenecía. Entonces, nuevas narrativas revivieron aquel hilo conductor o secuencia simbólica nacionalista en torno a su muerte. Una cauda de epígonos (en su mayoría políticos) compartió cada año, en un acto realizado en el Senado de la República, apreciaciones y reflexiones que, aunque sí contribuyeron a reposicionar el nombre del exsenador chiapaneco en la opinión pública, vertieron en sus discursos sucesos o anécdotas poéticas y edulcoradas -y a veces tergiversadas- en su intención retórica de redescubrir al personaje. Fueron, en ese momento, una especie de visiones “presentistas” del pasado.
A partir de allí, se le construyó una nueva etapa de encumbramiento mítico. Se transmitió la idea de que, antes de su desempeño como senador en 1913, sus propias circunstancias de vida y su labor altruista-caritativa como médico le hicieron merecer cualquier asignación heroica. Se insistía en un pasado familiar de glorias militares que en realidad fueron participaciones decorosas de su padre y abuelo en movimientos regionales. Surgieron libros con diversas ópticas, disciplinas y géneros, que contaban su vida con similar arquetipo: el héroe cívico rebosante de inusual personalidad con rasgos puros y atributos éticos-virtuosos que le permitían legitimar valores de legalidad, orden y verdad. Con estos textos resurgió la popularidad del personaje provinciano honesto, de pensamiento romántico-liberal, con educación de excelencia en París y actuación bondadosa como médico. El hombre que, sin usar las armas, combatió la imposición huertista en la Revolución.
Su historia de vida repetida y exaltada en variados círculos se convirtió más en un tipo de relato coloquial-pragmático y menos en un análisis historiográfico. No hubo visiones contrafactuales o prosopográficas que permitieran hacer planteamientos fuera del “estado de la cuestión”. En esta nueva etapa de posicionamiento público, la vida de Belisario no fue ampliada y mucho menos refutada. Surgieron textos con discursos narrativos similares, que generaron un tipo de blindaje social y disciplinario que protegió y ponderó al héroe, al mártir o al médico generoso, descartando cualquier versión sesgada, algún osado planteamiento, una revisión filológica de sus discursos, un análisis crítico del personaje, o un estudio desde la Teoría de la Recepción que profundizara el efecto que esta cauda de textos provocó en los lectores.
Este culto o construcción transgeneracional consolidó su posicionamiento social. Su narrativa continúa sorpresivamente actual, llamativa y seductora para escritores, investigadores y productores, a quienes les impacta el suceso sangriento de su muerte y la pesada losa ideológica, simbólica y liberal que representa. Su historia tiene un carácter de “populismo historiográfico” que, de paso, explica el pasado y los procesos sociales de su época a partir de su vida y su tragedia. Su discurso narrativo ha sido acuerpado por la promoción de la retórica cívica institucional, que cada año le organiza actos apoteósicos.
La historia de Belisario ha traspasado el espacio y el tiempo pues posee un rasgo particularmente conspicuo: la fuerte raigambre de entronización construida desde hace más de un siglo al transmutarse de sujeto a prócer heroico y con el empuje permanente de las élites políticas. Esta configuración colectiva simbólica, mítica y glorificada de largo recorrido lo alejó de un corpus humano y no lo redimió de la clasificación santificada y ascética.
Es decir, permanece vigente su legado en torno al valor civil, el derecho a la libertad de expresión y el arrojo para afrontar a la figura presidencial. Además, sus acciones permiten reflexionar, primero, desde una perspectiva deontológica y objetiva, sobre los escenarios, consecuencias y/o riesgos de decir la verdad ante el clima de inseguridad en las sociedades contemporáneas. Y, segundo, posibilita conocer qué simbolismos y significados generan los conceptos de “valor” y “verdad” en las nuevas generaciones cuando conocen la historia de Belisario. Estos nuevos públicos “modernos” consumidores que descubren, conocen y asimilan al personaje histórico a través de las versiones de fácil acceso buscan afinidad, similitud y atracción por el consumo de personajes heroicos novedosos, que generen fascinación y sensacionalismo, y que tengan nuevas propuestas dialécticas en torno al “poder mítico”. Esa es la misión: que la historia de Belisario encaje en los esquemas multidimensionales del consumo heroico de la sociedad actual; que sus virtuosas cualidades impacten en las nuevas generaciones descreídas de héroes estereotipados, pero sensibles a la dialéctica héroe-espectador. Entonces, Belisario resurgiría en cualquier género: ficción fílmica, literaria, teatral, etcétera. Sería un personaje reconfigurado alejado del fenómeno contemporáneo identificado por Fernando Savater (1982), que denominó “sospecha del heroísmo”, para aludir a los héroes clásicos que sufren de desvalorización; lo cual es grave, pues los conduce a la parodia y la ridiculización que los desprende de la encarnación ganada en símbolo moral e ideal ético; y sin ello están desprotegidos y en el terreno de la desacreditación.
Pero el “tío Beli”, como es referido en Comitán, Chiapas, tiene una ventaja para generar nuevos mecanismos narrativos: el haberse configurado como personaje impoluto, ascético, virtuoso, resistiéndose a ser un producto comercial. En tal virtud, podría generar un fuerte legado de aprendizaje para las infancias y juventudes, con quienes se establecerían lazos emocionales al transmitir la importancia del valor de la expresión civil y de la dignidad ciudadana, y esto significaría reposicionar al personaje. De lo contrario, el exsenador seguirá atrapado en el relato popular decimonónico y en los homenajes anuales de la política en turno. El riesgo es que, en la posteridad, sea un personaje de los que E. M. Forster (1990) denominó “planos”, en referencia a aquellos que no sorprenden; serios, hieráticos y sin mucha evolución.
Citas
- Acción. Se recuerda la muerte del ilustre Dr. Belisario Domínguez. 1941;1- 4.
- Adame Á. G.. La segunda muerte del padre de la patria. Letras Libres. 2015. Publisher Full Text
- Aguilar A.. El Club Constitucionalista Belisario Domínguez acordó sostener su candidatura para Presidente de la República. Carta a V. Carranza. 1916.
- Braudel F.. La historia y las ciencias sociales. Alianza; 1979.
- Cardona Zuluaga P.. Del héroe mítico, al mediático. Las categorías heroicas: héroe, tiempo y acción. Revista Universidad Eafit. 2006; 42(144):51-68. Publisher Full Text
- Centro de Documentación, Información y Análisis. Muro de Honor. Salón de Plenos de la H. Cámara de Diputados. Letras de Oro. Belisario Domínguez. Colección Muro de Honor; 2007. Publisher Full Text
- Centro de Estudios de Historia de México. Fotografía de la Conmemoración del Dr. Belisario Domínguez. Fondo CLCCIV-2, documento 399, carpeta 5. 1930.
- Collin L.. Personajes históricos de la Revolución Mexicana transformados en héroes culturales y gemelos mitológicos. Mitológicas. 1999; 14(1):29-45.
- De León Ruiz J.. Belisario Domínguez. La vida de un héroe chiapaneco. Gobierno del Estado de Chiapas; 1954.
- Diario de los Debates. Acuerdo, 3. Senado de la República. 1913;6-7.
- Diario de los Debates. Acuerdo, 4. Senado de la República. 1913;21-22.
- Diario de los Debates. Acuerdo, 24. Senado de la República. 1913.
- Diario de los Debates. Cámara de Diputados. 1913.
- Diario de los Debates. Cámara de Diputados. 1917.
- Diario de los Debates. Cámara de Diputados. 1917.
- Diario de los Debates. Cámara de Diputados. 1918.
- Diario de los Debates. Cámara de Diputados. 1921.
- Diario Oficial de la Federación. Decreto ordenando que el 7 de octubre de 1921. Secretaría de Gobernación. 1921; 19(25)Publisher Full Text
- Diario Oficial de la Federación. Decreto que modifica el que declara día de luto nacional el 7 de octubre. Secretaría de Gobernación. 1944; 143(32):1-1. Publisher Full Text
- Díaz Escoto A. S.. Juárez: la construcción del mito. Cuicuilco. 2008; 15(43):33-56. Publisher Full Text
- Domínguez B.. Carta a Juan Espinosa Torres. Casa Museo Belisario Domínguez. 1911.
- Domínguez B.. Discurso del C. Senador Belisario Domínguez. Fondo VIII-IIJ-A, Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. 1913.
- Domínguez B.. Discurso del C. Senador Belisario Domínguez. Senado de la República. 1913.
- El Demócrata. El ex juez Aréchiga sabe, por confesión de “Matarratas”, cómo fue asesinado el senador Domínguez. 1921;1- 11.
- El Demócrata. Gilberto Márquez niega toda participación en el asesinato. 1921;1- 9.
- El Demócrata. Temerariamente el senador don Belisario Domínguez se entregó en manos de sus victimarios. 1921;1- 10.
- El Diario. Con un acalorado debate se aprobó en la Cámara de Senadores el ascenso del señor brigadier D. Félix Díaz al grado inmediato. 1913;1-1.
- El Imparcial. Se participó al Senado la desaparición de poderes en Morelos. 1913.
- El Imparcial. La exhumación de los restos de don Belisario Domínguez. 1914;6-6.
- El Imparcial. Será pedida la extradición de Huerta y Quiroz. 1914;1- 8.
- Forster E. M.. Aspectos de la novela.. 1990.
- El País. Los restos del senador Domínguez fueron depositados en el Panteón Francés. 1914;1-1.
- El País. La desaparición del senador don Belisario Domínguez dio origen a una acalorada sesión en la Cámara. 1913;1-1.
- El País. Los nuevos héroes. Centro de Estudios de Historia de México. 1915.
- El Universal. La catilinaria del senador Domínguez y el estupor del ministro de la Barra, 3. Centro de Estudios de Historia de México [CEHM]. 1917.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia. Exhumación de los restos de Belisario Domínguez (38901. V.F. 39016. Fototeca INAH.
- Joublanc L. A.. Belisario Domínguez. Héroe Civil de México. 1967.
- La Patria. Tras un acalorado debate se aprobó el ascenso del señor General D. Félix Díaz. 1913;1- 3.
- La Voz de Comitán. San Belisario. 1922;3-4.
- López Menéndez M.. La humanidad de los mártires. Notas para el estudio sociohistórico del martirio. Intersticios Sociales. 2015; 10:1-23. DOI
- Mac Gregor J.. Belisario Domínguez. El porvenir de una época. Senado de la República; Instituto Belisario Domínguez; Universidad Nacional Autónoma de México; 2013.
- Mijares Lara M.. Cárdenas después de Cárdenas: Una historia política del México contemporáneo (1940-1970). 2017. Publisher Full Text
- Periódico Oficial del Estado. Decretos No. 46, 47. 1916;1-2.
- Ricoeur P.. Historia y narratividad. Paidós; 1999.
- Romero Flores J.. Los crímenes de Victoriano Huerta. Lecturas históricas mexicanas. 1998; III:498-508.
- Ruiz J. D.. Carta a Venustiano Carranza solicitando la impresión de folleto con rasgos biográficos. Centro de Estudios de Historia de México. 1919.
- Sabines Gutiérrez J.. Discurso en la Sesión Solemne Conmemorativa. Senado de la República. 1958. Publisher Full Text
- Sánchez Aguilar J. B.. La impugnación de legitimidad en México: De la disolución de la XXVI Legislatura a la Soberana Convención Revolucionaria. Secuencia. 2017; 99:93-128. DOI
- Savater F.. La tarea del héroe: Elementos para una ética trágica. Editorial Taurus; 1981.
- Serrano S.. Belisario Domínguez: Su vida, pensamiento y acción. Imprenta La Sirena; 1951.
- The Mexican Herald. Continuará su labor el partido socialista. Centro de Estudios de Historia de México. 1915.
- Vida Nueva. El siguiente suelto circuló en esta ciudad en octubre del año pasado. 1914;2-3.
- Vida Nueva. Telegrama de José Rangel a Jefe Político. 1914;3-3.
- Vida Nueva. Fragmento de un panegírico dedicado a la memoria venerada del apóstol senador señor doctor Belisario Domínguez. 1914;2-2.
- Vida Nueva. Discurso. 1914.
- Villalobos Álvarez R.. Juárez, héroe civil. Letras Libres. 2019. Publisher Full Text