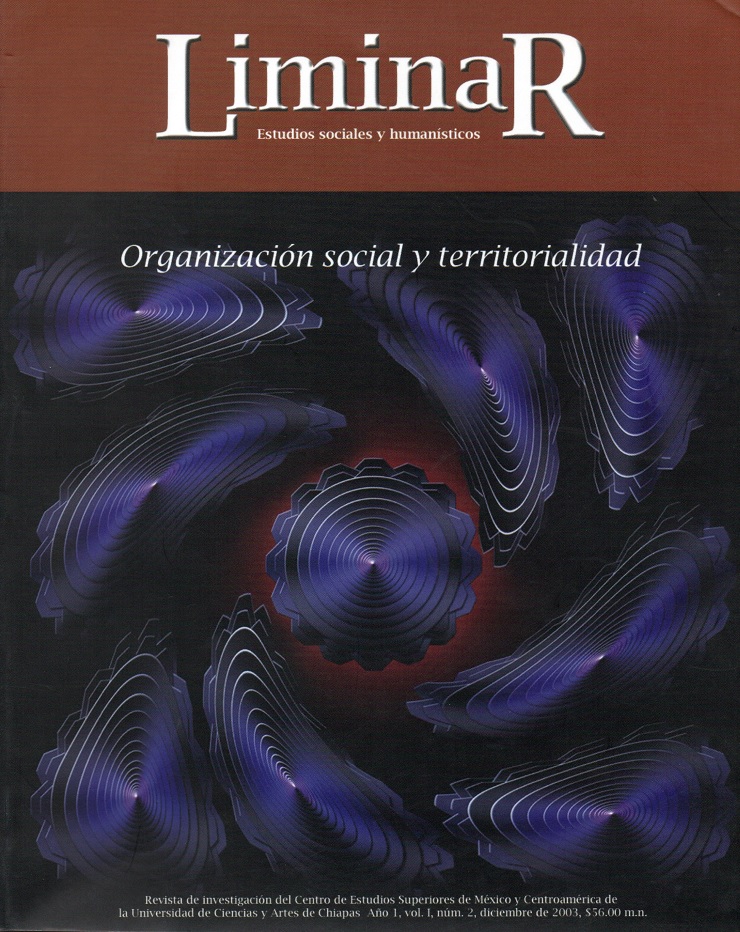| Resumen | Artículo | |
|---|---|---|
| visto | 516 | 440 |
Resumen
Este trabajo se mueve dentro del discurso de los zapatistas, contenido en comunicados, declaraciones, artículos de opinión, etcétera, sin desatender la práctica política, porque reconocemos su necesidad para poder medir realmente el alcance de un movimiento. La articulación de la rebelión de los indígenas y campesinos de Chiapas con las modernas tecnologías comunicacionales demostró poseer una fuerza expansiva extraordinaria.
Introducción
El año 1994 marca una sorpresa para el mundo: cuando ya las utopías parecían olvidadas, y las revoluciones lucían deslices de la historia, los indios de Chiapas, con el mismo silencio en que habían vivido más de 500 años y con la dignidad de los que no tienen nada que perder, empezaron a levantar a México del profundo letargo en que lo sumió la corrupción del poder y el escepticismo de una sociedad civil cansada de tanto engaño y violencia. Llegaron, como dice Guiomar Rovira (1996), bajo el nombre de Zapata y sin odio en la mirada, “vinieron los tzeltales, tzolziles, choles y tojolabales a dar lecciones de democracia, justicia y libertad”. Vinieron además con la convicción de que no había otra puerta para ellos, la rebelión o la muerte.
El México recién nacido al primer mundo se sobresaltó con una revolución inédita en toda América Latina: declaraba no buscar la toma del poder y declaraba la guerra al ejército mexicano; pedía la renuncia de Salinas y declaraba buscar las condiciones para la democracia real; reclamaba los derechos de los indígenas desarrollando una presencia en los medios de comunicación, con un discurso novedoso que despertó profundas simpatías en todo el mundo.
Este trabajo se mueve en lo fundamental dentro del discurso de los zapatistas, contenido en comunicados, declaraciones, artículos de opinión, etcétera, sin desatender la práctica política, porque reconocemos su necesidad para poder medir real-mente el alcance de un movimiento. La articulación de la rebelión de los indígenas y campesinos de Chiapas con las modernas tecnologías comunicacionales demostró poseer una fuerza expansiva extraordinaria. El uso inteligente de los medios hizo que los avatares de la guerrilla se incorporaran a la experiencia cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Pensamos que la movilización social que ha provocado el zapatismo ha sido inusitada y requiere de un estudio profundo, no sólo por la trascendencia que ha tenido el movimiento, sino también por la cantidad de actores que han jugado su papel dentro de él. Pero además, si tenemos en cuenta la confluencia de factores logrados dentro del movimiento, esto ha ría aún más necesaria la evaluación del fenómeno, destacando hacia qué dirección se mueve, si en una dirección netamente política y cultural o hacia un ataque de las estructuras del poder, si en el orden de las reformas o en el de la revolución. Los estudios sobre el fenómeno han sido diversos, pero no se ha logrado aún su evaluación crítica que resulte de una mirada general que combine y articule lo político, lo cultural, lo histórico y lo económico en un solo análisis.
Por su proyección como alternativa política, el zapatismo debe ser estudiado por la novedad con que manejan los conceptos vinculados a los movimientos sociales y revolucionarios. ¿Cómo se ha desarrollado el concepto de la resistencia dentro del movimiento zapatista de 1994 hasta la actualidad? ¿Cuál es en esencia el concepto de la resistencia dentro del movimiento zapatista? ¿Qué elementos de una cultura de resistencia se encuentran implícitos en el discurso político del movimiento zapatista contemporáneo? Son interrogantes que trataremos de responder en el presente trabajo.
¿Qué entendemos por cultura de la resistencia?
El afán por desarrollar un espíritu abierto a las propuestas de cambio, superador del atraso intelectual que la condición de dependencia fomenta y sobre la base de una recepción dialéctica del pasado histórico, ha impulsado al pensamiento latinoamericano a plantearse una y otra vez diferentes alternativas y proyectos liberadores sostenidos por corrientes ideológicas que rechazaron la dominación económica, política y cultural interna y externa que se proyectan como sostén de una cultura de la resistencia frente a la penetración foránea con fines dominadores abriendo nuevas perspectivas para la emancipación humana de todo el continente.
En toda relación de dominio cultural a parece la dicotomía de esquemas de pensamiento enfrentados en torno a la valoración del carácter dela relación entre la cultura dominante y la culturado minada. Una línea de pensamiento, asociada a los intereses que se benefician con la dominación, desarrollará una cultura justificadora de las condiciones que la sostienen. Otra línea, que percibe las inconveniencias y efectos negativos, optará por recoger del pasado los elementos que le permitan negar la situación de opresión. La pri-mera se constituirá en cultura de la dominación, manifestándose en expresiones discriminatorias de racismo, de diferenciación social, de fragmentación al interior del cuerpo social. La segunda podrá constituirse en cultura de la resistencia o cultura de la liberación.
Los términos cultura de resistencia y culturade liberación son correlativos. Indican aspectos diferentes de un mismo fenómeno: el fenómeno de enfrentamiento a un poder que no se legitima como propio. Cuando se hace énfasis en el momento de rechazo a las imposiciones que resultan extrañas al normal desenvolvimiento de la sociedad, estamos designando una cultura de la resistencia. Cuando el énfasis se pone en la supe-ración de las circunstancias que propician la dominación, estamos tratando de una cultura de la liberación. Los momentos se identifican cuando se comprende que no hay una efectiva resistencia si ésta no está encaminada a la liberación total y definitiva del yugo opresor. En este sentido “cultura de la resistencia” y “cultura de la liberación ”pudieran considerarse términos idénticos, pero en realidad se diferencian.
El concepto de cultura de la resistencia no se encuentra claramente definido en los estudios de autores cubanos y latinoamericanos, sino diluido en los análisis de otros problemas como el de la identidad cultural, los procesos de liberación y descolonización, etcétera. Este tema merece un desarrollo particular respecto al que ya se ha realizado en las cuestiones relativas al problema de la identidad cultural propiamente o de la cultura de liberación y debe expresarse en forma de concepto independiente, por lo que puede representar en la lucha antimperialista contemporánea. La cultura de la resistencia se manifiesta como esquema de pensamiento en la totalidad de las expresiones culturales, las que son permeadas desde la política (su manifestación esencial).
Por cultura de la resistencia entendemos un proceso de elaboración ideológica transmitida como herencia a determinados agentes sociales que la asumen en forma de rechazo a lo artificialmente impuesto, de asimilación de lo extraño cuando sea compatible con lo propio y, por consiguiente, de desarrollo cultural, de creación de lo nuevo por encima de lo heredado.
Planteado así, el concepto pudiera ser identificable con el de cultura en general, porque real-mente, desde el punto de vista filosófico se da esa identidad, toda cultura rechaza la penetración foránea, toda cultura trata de conservar sus valores, asimila valores extraños y crea nuevos valores. Pero en este caso, estamos tratando de resaltar sus manifestaciones específicamente en el plano político-ideológico, destacando toda una tradición de pensamiento que se resiste a una dominación que se le quiere imponer y se revela a través de toda la historia de la cultura latinoamericana. Así, ganamos el derecho a tratarlo como concepto específico dentro del concepto más general de cultura.
Por otra parte, hablamos de la resistencia no como acción espontánea e irreflexiva, sino como elaboración ideológica de profundo contenido político, transmitida y transmisible culturalmente a nuevas generaciones. Elaboración ideológica en tanto mantiene una estrecha conexión con los ideales sociales, con su producción y circulación en perenne movimiento. La lucha política de liberación nacional y la lucha cultural de autoconfirmación nacional expresan la esencia de la cultura de la resistencia y demuestran a su vez su relación con el proceso de configuración de una identidad nacional. La cultura de la resistencia se forja estrechamente vinculada a procesos políticos y revolucionarios, pero a la vez se manifiesta en la secular resistencia del hombre a los modelos culturales ajenos que expresen relaciones de dominación y le impidan la búsqueda de un proyecto propio en la diversidad cultural.
Entender el proceso de la resistencia como búsqueda, como movimiento de ideas, es importante para comprender su alcance. En él se dan elementos de progreso y retroceso que originan múltiples contradicciones, por lo que su desarrollo se muestra muy controvertido y no del todo homogéneo. La penetración colonizadora arrincona y desnaturaliza la cultura y la historia con modelos y falsificaciones destructoras de todo cuanto en la conciencia nacional puede ser fuente de autorrespeto y resistencia, convirtiendo los valores histórico-culturales en significaciones ajenas y extrañas a sus propios creadores, acentuando de esa manera su dependencia y enajenación. Por eso no siempre fructifican las acciones con-cretas del proceso de resistencia, lo cual no implica en modo alguno su extinción. Al ser identificada como un esquema ideológico, como esquema de pensamiento, la cultura de la resistencia se manifiesta en el permanente movimiento de ideas que persiste en la búsqueda de otras alternativas ante cualquier fracaso o retroceso.
El carácter activo que le imprime a la cultura la actividad práctica del hombre en sus relaciones sociales, siempre en los marcos de determinadas relaciones de producción, es un elemento fundamental para comprender a la cultura de la resistencia como un proceso cultural en construcción y desarrollo y no como una actividad pasiva del hombre, de autodefensa y atrincheramiento.
La cultura de la resistencia se manifiesta en todas las esferas de la vida social: en lo político, en lo económico, en las diferentes formas de la cultura artística y literaria, en la religión, etcétera, pero es en la esfera socio-política donde se profundiza más, a partir de todo el movimiento de ideas que se genera en ella, a través de corrientes, tendencias y concepciones ideológicas. Se trata en este caso de la resistencia cultural, el intento de preservar y conservar valores, tradiciones, costumbres que tienen que ver con la idiosincrasia de un pueblo, pero vista a través del prisma de un fenómeno socio-político: el rechazo a la dominación externa e interna, como una constante en la búsqueda de la emancipación y dignidad. Por eso, hacemos la precisión, este ensayo estará dirigido en lo fundamental hacia la esfera política dentro de la cultura de la resistencia, analizando la propuesta que los zapatistas han lanzado como alternativa al poder dominante, para subvertirlo, no para apoderarse de él, una propuesta que supera el atrincheramiento de las comunidades ante la dominación para superarse constantemente en la búsqueda de un espacio real para construir una sociedad donde quepan todos.
Zapatismo y cultura de la resistencia
El zapatismo es ya secular porque tiene sus raí-ces en el pasado siglo, pero en este trabajo nos referimos al movimiento surgido después de 1994 como consecuencia del levantamiento en armas del EZLN. El subcomandante Marcos ha plantea-do, “el zapatismo en 1994 tiene detrás tres gran-des componentes principales: un grupo político militar, un grupo de indígenas politizados y muy experimentados y el movimiento indígena de la selva” (Le Bot, 1997:123), pero nos referiremos más al zapatismo como concepto y no sólo al EZLN o a estos otros componentes que señala Marcos. El zapatismo hoy escapa a lo indígena, lo mexicano o lo latinoamericano, trascendiendo como un enfrentamiento de los sectores históricamente excluidos a un orden de dominación que se expresa fundamentalmente a través del neoliberalismo, con sus múltiples manifestaciones de discriminación y totalitarismo.
Para entender qué es hoy el zapatismo, hay que partir de su propia identidad, de las transiciones que en su seno se han ido realizando. Según Marcos, antes del 1 de enero de 1994 el zapatismo “no era el pensamiento indígena fundamentalista y milenarista, y no era la resistencia indígena [...] era un coctel que se mezcla en la montaña y que cristaliza en la fuerza combatiente del EZLN” (Le Bot, 1997:198). Ya en 1993 el discurso zapatista inclu-ye con más fuerza el elemento indígena, las demandas indígenas empiezan a ser traducidas a la tropa que van a ser los encargados de mostrar a la luz pública qué es el EZLN.
El día del levantamiento, el zapatismo ya se define como “una primera síntesis muy vaga [...] de lo que fueron las guerrillas en Centro y Sudamérica, los Movimientos de Liberación Nacional” (Le Bot, 1997:200). Se produce así un proceso de continuidad y ruptura, continuidad en tanto dentro del movimiento siguen expresándose las ideas de los zapatistas de la revolución de 1910, de las guerrillas de los sesenta, etcétera, y ruptura en la medida en que la cuestión indígena se hace más fuerte, modelando todo el discurso zapatista hacia nuevos derroteros que le enriquecen y le adaptan a los nuevos tiempos históricos. La organización sufre un proceso de transformación: todos tienen que subordinar su pensamiento al interés de una jefatura indígena. Y más tarde se redondea este proceso de transformación por el vínculo creado con la sociedad civil, de México y el mundo, y de esta forma el zapatismo se va creando, construyendo. Es a partir de la Convención Nacional Democrática donde puede hablarse de un zapatismo que ya no es el EZLN o no se reduce al EZLN.
Las dimensiones que adquiere el zapatismo, teniendo en cuenta todo este proceso de transfor-mación operado en su seno desde su surgimiento, puede resumirse en tres componentes: el zapatismo del EZLN, en el que están las comunidades y las fuerzas combatientes, el zapatismo civil, que se construye en San Cristóbal, desde el diálogo de la Catedral y la Convención Nacional Democrática, (una especie de tránsito de comité de solidaridad a una organización política), y luego un zapatismo más disperso, más amplio donde confluyen gente que no está organizada ni pertenece a ninguna organización política, pero que ve con simpatía a los del EZLN y está dispuesta a apoyarlos. En el ámbito nacional serían entonces tres componentes: el zapatismo armado, el zapatismo civil y un zapatismo social, mientras que a nivel internacional se desarrolla un zapatismo más autónomo, más independiente. Quizás este último no deba llamarse así, pero lo cierto es que se presenta en torno al zapatismo, tomándolo como pretexto, apuntando a encontrar una serie de valores universales que le impulsen a luchar, a resistir a la dominación neoliberal.
No debe llevarse a efecto el estudio de este movimiento asumiéndolo como algo exótico, hablar del zapatismo no es un problema de esnobismo. Los zapatistas, incluso, están abogando por robustecer en cada momento su práctica política y no sólo quedarse con el membrete de “zapatista”, difundiendo la autenticidad del movimiento ante el abuso de la terminología y de las citas para justificar posiciones personales. En su carta de convocatoria al Encuentro Intergaláctico, Marcos ofrece una definición del zapatismo donde enfatiza en la idea de presentarlo como “puente”.
Pablo González Casanova (1995) ubica a los pueblos indios (fundamentalmente mayas) como la base social más importante del movimiento zapatista, pero también agrega a los curas y cate-quistas y a quienes ya han participado en otros intentos revolucionarios. Sobre estos últimos se refiere Enrique Semo, cuando analiza la presen-cia de sobrevivientes de la izquierda marxista dentro de los zapatistas y la importancia de la acción pastoral que se inició en la década de los 60 para el desarrollo del movimiento rebelde.
Los objetivos centrales de los zapatistas lo-gran conjugar la problemática local y global de la acumulación capitalista. Se declaran herederos de las tradiciones de los primeros forjadores de la nacionalidad mexicana, y reclaman la suspensión del saqueo de las riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN. Se proponen la recuperación de la nación, y de esta forma logran la movilización de gran parte de la sociedad civil. Se levantan contra el Tratado de Libre Comercio, contra la dictadura del partido de Estado, contra el racismo y el régimen caciquil.
A diferencia de movimientos guerrilleros anteriores, inspirados en las ideas de la revolución y la toma del poder, el EZLN dejó claro desde el principio que “en su posición, las experiencias de las guerrillas nicaragüense, salvadoreña e incluso venezolana y cubana en materia de democracia se hicieron teoría y programa” (Semo, s/f); su objetivo era la creación de condiciones democráticas que aseguraran la libertad para las mayorías trabajado-ras. Por otra parte, el EZLN no se considera a la vanguardia del movimiento popular, ni ha visto en su forma de lucha la única posible. La creación de un frente amplio de la sociedad civil mexicana (FZLN) bajo su influencia pero no bajo su dirección demuestra que el EZLN se concibe como interlocutor de un movimiento popular extraordinariamente diverso, y ve la lucha armada como respuesta a una situación local, como algo complementario de todo un programa de lucha. La fuerza del EZLN se encuentra no en las armas, sino en el diálogo y la colaboración política con la sociedad civil. Estas tres diferencias -plantea Enrique Semo-, alejan al EZLN de experiencias guerrilleras anteriores, que se proponían el derrocamiento de los gobiernos establecidos y lo acercan a la nueva ola de los movimientos sociales de los últimos 20 años que tienden a asociar la solución de sus problemas particulares cada vez más con la autonomía frente al Estado y la ampliación de los espacios democráticos. Ante condiciones tan adversas como las actuales a escala mundial, y ante la carencia de condiciones favorables para aspirar a radicalizaciones en el seno de las sociedades latinoamericanas estos objetivos adquieren cierto nivel de racionalidad, son ante todo una propuesta ética frente al neoliberalismo y la globalización.
En esta propuesta ética, los momentos que con-tiene el proceso de conformación de una cultura de la resistencia -la conservación, la asimilación y la creación- son la expresión dialéctica de esa relación entre lo general y lo particular que se da en todo proceso cultural verdadero. Expresan una síntesis y, por tanto, no deben verse separados en el proceso. En determinadas circunstancias no todos tienen el mismo nivel de madurez, ni tienen las mismas manifestaciones (no podemos olvidar que la cultura de la resistencia es un proceso en construcción desde el punto de vista histórico). Aún así hay que observarlos en estrecha relación, sin olvidar que estos momentos dan coherencia a este proceso: por ellos transita el pensamiento que rechaza la dominación y la opresión tanto externa como interna. Este será un proceso ascendente, donde cada momento depende necesariamente del anterior, dando lugar, asimismo, de manera necesaria e inevitable al posterior.
El momento de conservación incluye la defensa de lo autóctono, la defensa de los valores culturales, tanto los “propios” como los “culturalmente apropiados”. Esta defensa no significa enquistamiento, todo lo contrario, aspira al enriquecimiento constante, y esto está implícito en el momento de asimilación. Para defender lo propio no hay que negar lo ajeno, lo diferente, sino sólo aquello que represente un orden de dominación, por eso, en cuanto aparece una cultura de resistencia, la asimilación de todos aquellos valores foráneos en virtud de la superación cultural están plenamente justificados. Sobre todo se aboga por la asimilación de valores universales que se convierten en patrimonio de la humanidad. El momento de la creación es el ascenso a un escaño superior dentro de la resistencia, es la creación de una alterna-tiva emancipadora que enfrente el orden dominante, aunque no llegue a cambiarlo del todo. Es el impulso hacia las transformación, la construcción de un proyecto para crear nuevos espacios a la esperanza de una sociedad sin excluidos.
A continuación pasamos a analizar la forma en que estos momentos están presentes en el discurso zapatista portador de una cultura de la resistencia.
La resistencia vista desde su momento de conservación
Proteger y conservar los valores propios de las culturas indígenas son parte de la lucha de los zapatistas. Por su carácter, por sus métodos, el movimiento zapatista se acerca a la defensa de lo más autóctono de la región. Apela a viejos valores y enarbola una concepción del mundo que recupera el pasado como experiencia y raíces para la construcción del presente: el derecho a una cultura propia, el derecho de las minorías, la defensa de la identidad cultural.
El rescate de la memoria histórica es parte de la lucha zapatista, es vista como patrimonio fundamental del ser humano, como “la llave del futuro” al decir de Marcos. El rescate de esta memoria, la exigencia de dignidad y la recuperación del orgullo se funden en los relatos de Durito, personaje estrechamente ligado a la mística zapatista (Fisas, 1998). Hay una constante apelación a “los de abajo”, una constante búsqueda de “lo propio”.
Ante el efecto desbastador de las políticas neoliberales contra el indio, los zapatistas han denunciado todos los planes que intentan continuar el etnocidio con diferentes modalidades. La con-versión de los indígenas en mini microempresarios o en empleados del empresario fue vista por los zapatistas como un proyecto enemigo de la conservación de las culturas indígenas. El problema de la historia adquiere gran relevancia, y con ella la recuperación del pasado, un regreso a las raíces que no implique enquistamiento. Marcos entiende este intento en dos sentidos: no puede voltearse atrás la historia, ni con nostalgia ni con arrepentimiento, “hay que voltear atrás para retomar lo que fuimos, sin golpes de pecho, pero tampoco sin entusiasmo. Ver realmente qué fuimos, y poder construir pues hacia adelante” (Vázquez, 1999:160).
La lucha por la identidad cultural adquiere dentro del esfuerzo por conservar lo propio una nueva resonancia, porque en este caso se trata de entender, articular la afirmación y superación simultánea de la identidad, de ir más allá de las identidades sin suprimirlas. John Holloway observa la lucha por los derechos indígenas en el marco del zapatismo no como una lucha por la autonomía indígena ni por la soberanía mexicana, sino como algo más allá que eso. No es una lucha para crear una nueva identidad ni para afirmar una vieja, sino la afirmación y superación simultánea de una identidad. Es en este contexto en que Holloway2 aprecia la mayor resonancia del zapatismo.
Marcos alerta, en algunas de las entrevistas que le han realizado, del peligro que implica este fenómeno para la lucha que libran los zapatistas en el interior de las comunidades, contra los lastres de la dominación patriarcal presente en las mismas. No es nada positivo que algunas costumbres se conserven para la construcción de una sociedad más incluyente, y en ellas es que en muchos casos se apoyan las políticas de “reconocimiento” de las comunidades.
Los zapatistas buscan combinar, sin confundirlos, lo comunitario y lo nacional, la identidad étnica y la identidad nacional, la indianidad y la mexicanidad, logrando una especie de síntesis que se apoya en el reconocimiento del carácter multicultural de la nación. Esto permite que los miembros de las minorías étnicas luchen contra la obligación de abandonar su identidad para ser iguales a los demás mexicanos (Le Bot, 1997:94). Es ésta la medida del reconocimiento que se da en el discurso zapatista del vínculo entre lo “propio” y lo “culturalmente apropiado”, entre lo autóctono, lo propiamente étnico y lo mexicano. Los zapatistas se identifican como indígenas mexicanos y en ningún momento se pronuncian por un separatismo o por la formación de la nación sobre una base étnica. Por eso su rebelión quiere impulsar el rena-cimiento de la nación mexicana e invocan a las grandes figuras de la revolución, ondean la bandera, hacen suyos todos los símbolos nacionales. Están clamando por la redefinición de la nación en la era de la globalización, por la construcción de una sociedad que se abra al mundo sin eliminar las diferencias, por impedir la conversión de la identi-dad cultural indígena en un elemento folclórico y mercantilizado. Como señala la V Declaración de la Selva Lacandona, (julio de 1998) “lo indígena ya no es turismo o artesanía, sino la lucha en contra de la pobreza y por la dignidad”.
La afirmación y desbordamiento de la identidad implica una política de diálogo, un enfoque que reconozca otras identidades, que reconozca las diferencias porque detrás de las afirmaciones de identidad se esconden demandas más profundas que no se limitan a lo polí-tico y que tienen que ver con la afirmación del sujeto, individual y colectivo (Le Bot, 1997:97). Al respecto, y coincidiendo con otros autores Ivon Le Bot señala: “los zapatistas exigen ser reconocidos en su identidad y en su subjetividad. No piden ser tratados como ciudadanos iguales a los demás (ideal de la democracia formal) ni como ciudadanos diferentes de los demás, sino como ciudadanos con sus diferencias (1997; 96).
La cuestión indígena, vista a través de las luchas y aspiraciones del zapatismo, es un intento de conservación de “lo propio” frente a los mecanismos totalizadores del imperialismo. Antes del 1 de enero de 1994 jamás en México se había problematizado la cuestión indígena con tanta intensidad. Marcos ha hecho declaraciones donde ha quedado clara la sensibilidad del zapatismo sobre la problemática indígena que se ha desatado en términos culturales, étnicos, morales, políticos, económicos y sociales. “El asunto está en la agenda nacional e internacional como punto a resolver. Si estos siete años no hubieran transcurrido, el rubro pueblos indígenas estaría archivado en la “P” de pendientes”. (Monsiváis, s/f).
Se parte del memorialismo maya para darle sentido en el presente a esa demanda de libertad, justicia y democracia con la que los indígenas dan su sentido ético a la llamada modernidad. Y es que el EZLN, desde la hora en que se da el contacto con las comunidades, cuando ya el elemento indígena es mayoritario en la organización político militar, comienza a asumir la cosmogonía indígena: aprender el dialecto, el manejo del lenguaje, de los símbolos, etcétera. Este proceso se vino dando desde la mitad de los años 80. Es allí don-de aparece el personaje-símbolo, pero que es real: el viejo Antonio. A través de él el EZLN empieza a entender su historia de fundación política, su con-ciencia, su conciencia histórica. El uso de los sím-bolos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la cosmogonía indígena están presentes en el discurso zapatista, un discurso que se ha desarrollado con los aportes culturales indígenas, que ha incorporado cada vez más elementos en este sentido.
También ha sido definitoria la relación del EZLN con el movimiento indígena -plantea Luis Hernández-, cuyo ascenso fue un hecho después de la realización en 1996 del Congreso Nacional Indígena. La lucha por la identidad cultural indígena en México avala el vínculo entre el movimiento indígena y el EZLN. Se ha debido mantener en todo este tiempo el más recio rechazo a aquellas opiniones que son mezcla de desconocimiento e intolerancia sobre la realidad de los pueblos indios, y sobre todo aquellas que temían se identificara al movimiento zapatista exclusivamente con el problema indígena, pidiendo que se disminuyeran las demandas indígenas para envolver la cuestión en un gran tema nacional. Pero finalmente se reconoce que era la esencia indígena lo que daba más fuerza al movimiento, la que podía recuperar con más dignidad un discurso arrebatado durante años, el de la patria y lo nacional. “En esta lucha de símbolos -plantea Marcos- logramos recuperar palabras que estaban totalmente prostituidas: patria, nación, bandera, país, México...” (subcomandante Marcos, 2001:5).
Pero a pesar de los intentos de los zapatistas de mantenerse afines al movimiento indio, hay que aclarar su posición de rechazo respecto a los “indígenas profesionales”, “políticos profesionales”. El indigenismo oficial había demostrado gran capacidad para absorber y neutralizar las reinvindicaciones indígenas, agotando sus posibilidades de credibilidad.
Un elemento importante que brindaría más posibilidades para enfrentarse a la destrucción de los valores nacionales es la autonomía indígena. La autonomía puede ayudar mucho al mantenimiento de una identidad cultural indígena. Gracias a ella se pueden conservar y engrandecer sus lenguas y culturas indígenas, pero ha tenido que practicarse en un contexto de resistencia. Se ha pensado que con la autonomía los zapatistas quieren balcanizar el país, que quieren encerrarse, que sólo quieren gobernantes indígenas, y no es así.3
Con la libre determinación, como la llaman cuando son recibidos en el Congreso el 28 de marzo de 2000, dentro de la Marcha por la tierra4, no quieren vivir fuera de las leyes mexicanas, sino dentro de la Constitución. No quieren dejar de ser mexicanos, sino formar parte de la construcción del país: la patria en “donde quepamos todos”.
La resistencia vista desde la asimilación de los valores universales
Las aspiraciones de los zapatistas van más allá de los círculos de intereses estrechos, así lo demuestran sus demandas que se integran a la lucha secular por el mejoramiento de lo humano, por un mundo más digno, y por el logro en fin de los valores universales que se insertan en la cultura de la humanidad. En sus pensamientos y discursos, a la defensa de los valores propios han añadido los valores universales: dignidad, soberanía, libertad. En el desarrollo del movimiento, por ejemplo, se da una importante transformación de lo indígena en lo nacional y lo universal (González, 2001:5).
En el Encuentro Mundial por la Humanidad y contra el Neoliberalismo el veterano dirigente campesino Hugo Blanco, de Perú, agradece a los zapatistas la universalidad de su pensamiento y su convocatoria. Refiriéndose a este mismo tópico Alain Touraine reconoce que el zapatismo representa uno de los grandes esfuerzos sociales que pertenecen a toda la humanidad, como Nelson Mandela y Martin Luther King” (La Jor-nada 02/08/1996).
Pablo González Casanova es del criterio de que no es difícil entenderse con ellos aun y cuan-do no pertenecen directamente a la cultura occidental, teniendo formas de expresión y conceptualización propias, también dominan la cultura nacional y universal, conocen el derecho nacional y las ideas universales, no piensan resolver sus problemas como “indios”, ni son racistas pobres, partidarios de una supuesta limpieza étnica (González, 1995:35).
La motivación de “la dignidad”, base moral de la lucha zapatista, se convierte en una piedra de toque para la asunción de un valor universal. En la cultura mexicana las razones morales no tienen tanta fuerza como la dignidad, que desata una dinámica más poderosa. El “respeto” y la “dignidad” se han convertido en productos culturales de afirmación de los dominados, representan la aspiración a conquistar el derecho de “ser persona”. La investigadora Susan Street (s/f) afirma que “es así como la centralidad de la cate-goría de la dignidad en el discurso zapatista está muy lejos de ser una simple afirmación discursiva. Tampoco es una abstracción de un deber ético racional universal”. Por eso opina que debe profundizarse más sobre el contenido mismo de la dignidad como sustancia ética del planteamiento zapatista. “Poco se ha debatido sobre la posibilidad de comprender el zapatismo como una nueva nacionalidad sustentadora de otro tipo de comunidad-sociedad”. Por su parte, John Holloway también describe la dignidad como una categoría central en el levantamiento zapatista, como el rechazo a la desilusión, (Holloway; 2001) y se apoya en los mismos textos del EZLN y sobre todo en éste que habla de la resistencia y la esperanza más allá de las frustraciones en la lucha por la dignidad humana.
Para los zapatistas la dignidad es la lucha contra el sometimiento, la humillación, la deshumanización, el conformismo, por el derecho a la vida. Es una afirmación, una exigencia al derecho a ser persona, “la reafirmación de su existencia como colectivo, de su organización comunitaria como fuerza básica de resistencia y construcción” (Ceceña, 1999).
Los objetivos de la lucha zapatista combinan los más altos anhelos democráticos de carácter universal con una serie de demandas de carácter social, referidas a los derechos humanos más ele-mentales como vivienda, educación, salud y alimentación. El lema “Democracia - Libertad - Justicia” del zapatismo remite a la trilogía original de la Revolución Francesa de 1789, según la opinión de Susan Street, que observa aquí una continuidad muy cuestionable con los viejos movimientos obreros y los nuevos movimientos sociales. Está claro que hay un intento de expresar el lenguaje político universal de “los derechos humanos, donde la democratización se entiende como la extensión de los derechos de toda la humanidad y comunica a la cosmovisión cultural de un pueblo amerindio concreto, con un planteamiento milenario y formas organizativas “institucionales” referidas a una manera de ser y gobernarse” (Ceceña, 1999).
Otra de las grandes aportaciones del movimiento en la asimilación de los valores universa Susan les cae dentro del tema del racismo. Se considera el viaje de la delegación del EZLN al Distrito Federal como la primera manifestación antirracista de la historia de México. Todo lo que amplíe, desarrolle y enriquezca al movimiento en su integridad es bienvenido en la práctica política del zapatismo.
Hacia una alternativa emancipatoria. La creación dentro de la resistencia
El zapatismo ha demostrado ser muy creativo a la hora de hacer propuestas y también en el momento que ha sido necesario un cambio de táctica. Las propuestas del EZLN se han desarrollado en la medida en que las circunstancias y los momentos de la lucha han cambiado. Eso lo demuestran los cambios de discurso que se han producido a lo largo de estos siete años, en los cambios dentro de las cinco declaraciones que ya han lanza-do, en la forma en que se reeducan a sí mismos. Una de las potencialidades del zapatismo ha radicado en hacer propuestas y tomar iniciativas. “El zapatismo -ha dicho Marcos- como cualquier fuerza, tiene que lanzar iniciativas constantemente para hacerse presente en el espacio político y para ampliar su horizonte” (Vázquez, 1999:304).
De esa forma la resistencia implícita en el zapatismo adquiere una dimensión creativa, logrando transitar por los momentos que caracterizan una cultura de la resistencia: la conservación, la asimilación y la creación. El proceso se supera a sí mismo, el rechazo a la dominación cristaliza en una constante búsqueda de alternativas, trasciende, rompe esquemas, y aunque no logra la liberación real que definitivamente suprimiría todo tipo de dominio cultural, abre un camino para alcanzarla, despeja escepticismos, considera la esperanza.
El zapatismo es continuidad y ruptura, parte de una tradición que supera constantemente. No sólo heredan su propia lucha, sino las de todo el pueblo mexicano y la historia de México, recreándola y haciéndola. La referencia central es la de Votán - Zapata, dos figuras legendarias de la historia de México que tienen en común la defensa de las tierras de las comunidades y que se unen sincréticamente en el devenir del neozapatismo para alcanzar una síntesis de heterogeneidades muy simbólica.5 Votán, con su fuerte carga en las creencias de los indígenas de Chiapas encarna en Zapata, héroe de la Revolución mexicana que regresa con un proyecto político nacional, sin desear tampoco esta vez hacerse del poder. Al decir de Antonio García de León, el resultado es una nueva alianza: el zapatismo. Hay un curso de continuidad en toda esta historia. El antropólogo Andrés Aubry publicó en el diario Tiempo de San Cristóbal un estudio comparativo entre las leyes que las huestes de Emiliano Zapata defendían en 1917 y las que el actual EZLN promulgó con la entrada del año 1994 (vid.Rovira, 1996:274-276). El Ejército Libertador del Sur, como el actual EZLN, basaba su fuerza en milicias territoriales, la gente de la zona, a la vez que campesinos y guerrilleros, el pueblo en armas. Cuando entraron a Ciudad México en 1914 la conmoción fue general, a nadie se le hubiera ocurrido, al mirarlos con esa indumentaria, armados con machetes y escopetas, con sandalias o descalzos, negar la justicia popular o dejar de entender el porqué de la violencia revolucionaria. Fue el mismo efecto de la Marcha zapatista por la ruta de Emiliano y su irrupción en Ciudad México en fe-brero de este año.
En las entrevistas realizadas por Vázquez Montalbán a Marcos éste comenta cómo el proyecto de revivir el ejército de Zapata o la evocación de la famosa División del Norte de Francisco Villa, podían considerarse en los 80 como fantasmas románticos de algunos intelectuales alejados de la realidad chiapaneca. Marcos refiere a través de qué intermediarios, sobre la base de cuáles rupturas y conversiones pudo lograrse este sueño, sobre todo en la mayor parte de la población de Chiapas, viendo un principio de realización al tomar la forma de la resistencia y el levantamiento indígenas. Y también cómo se transformó el zapatismo con ese encuentro, antes de ocurrir una segunda transformación después de su confrontación con la sociedad nacional (1999:74). Se produ-ce entonces un proceso de apertura dentro del zapatismo, de construcción de relaciones con otros movimientos sociales.
En su intención de lograr una nueva forma de hacer política, los zapatistas trascendieron el problema indígena, y allí también se produce una ruptura. Colaborar en la construcción de esa nueva política implica una consulta constante con la gente, más allá de los marcos de lo indígena, se trata de las grandes decisiones nacionales, de los problemas que afectan el país. El problema se complejiza, requiere de más tiempo, y es así como Marcos alega que se preparan para una lucha larga, con la tradición de resistencia indígena avalando cualquier esfuerzo, esa resistencia que se mantiene hasta hoy con un viso de esperanza, apostando por objetivos de emancipación que convierte la pobreza de las comunidades zapatistas en un estado de dignidad, no de resignación, una pobreza con sentido de futuro (Vázquez, 1999:179).
También se produce un hilo de continuidad con los ideales de los movimientos guerrilleros anteriores. El zapatismo retoma símbolos, discursos, siglas, consignas que vienen de la tradición revolucionaria de liberación nacional de la revolución cubana o la guerrilla del Che. Marcos reconoce que esto también es herencia (Vázquez, 1999:128). La ruptura en este caso se da cuando los zapatistas empiezan a marcar diferencias con guerrillas anteriores. Deciden que su crecimiento militar debe ser proporcional a su crecimiento político, renuncian a formar un aparato logístico militar ficticio, muchas armas sin nadie que las use, optan por crecer conforme crecía su gente. Deciden que sus recursos vendrán de su gente, nada más. No recurren a secuestros, ni a expropiaciones, ni a recuperaciones, ni a ningún hecho delictivo.6
El zapatismo va más allá de los zapatistas. Porque sus aspiraciones están más allá de los cír-culos e intereses estrechos. Y con el reconocimiento de las diferencias puede crearse el marco propicio para la mejor comprensión del zapatismo dentro de la sociedad mexicana, una mayor comprensión de los derechos de las minorías y los marginados. El propio Marcos especula alrededor de la posibilidad de que el movimiento indígena pueda ser el detonador de una iniciativa muy “incluyente”, porque pudieran sumarse otros sectores: “Este debe ser el siglo de las diferencias, y sobre esas no sólo no se pueden reconstruir naciones sino realidades, el mundo” (subcomandante Marcos; 2001).
Superación constante de su discurso. Reeducación en el zapatismo
Según el escritor Carlos Fuentes, el lenguaje del EZLN ya no es el petrificado y dogmático, es un lenguaje fresco, nuevo, en la voz del subcomandante Marcos (De la Grange y Rico, 1997:32). Los zapatistas rompen con una terminología tradicional y aportan a la izquierda conceptos de un lenguaje realmente novedoso. Baste leer los discursos de Marcos, y no solo de él, también de otros líderes zapatistas para darse cuenta de que se está ante un discurso crítico que se forma de abajo hacia arriba a partir de la necesidad de describir y atacar un orden/desorden muy concreto. Es el resultado de una interacción, del choque tradicional de la izquierda con un nuevo interlocutor insumiso que no forma parte de esa tradición. “Eso da lugar a un nuevo lenguaje que en realidad está tan interrelacionado con una nueva manera de pensar que no se pueden separar y desembocan en una nueva manera de entender la política, una manera plenamente participativa en la que el poder ha de mandar obedeciendo” (Vázquez, 1999:227).
El discurso zapatista ha estado evolucionando constantemente a través de estos años. A principios de los 80 era mucho más ortodoxo, se apelaba a la terminología propia de las guerrillas latinoamericanas de esa etapa. A finales de los 80, se produce una transformación hacia la causa indígena, lo que muchos han llamado la “indianización del zapatismo”. A principios de los 90 el EZLN se convierte en un ejército de las comunidades, y luego del 94 en una fuerza político social - neozapatismo. En la medida en que se fue desarrollando el discurso se tornó más afín con las comunidades.
El mensaje político en ocasiones se trasmite a través de los mitos indígenas, a través de fábulas, cuentos, poesía. De aquí en gran medida la comunicación que han logrado con las amplias masas. Marcos reconoce que el recurso de la fábula es la herencia de la forma en que usan para comunicar-se y para entenderse, pero más que nada el objetivo de los cuentos, el mensaje político que llevan es provocar la reflexión, provocar preguntas más que provocar respuestas.
La transformación del lenguaje zapatista, en el caso del núcleo inicial que formó el EZLN fue una cuestión de supervivencia, si no se lograba el contacto con las comunidades indígenas no se sobrevivía, pero además, también por cuestiones políticas, había que organizar un movimiento revolucionario cuya base social sería en lo fundamental indígena. Pero igualmente el lenguaje tuvo que abrirse a otras fuerzas, a las que a través de estos años han hecho suya la lucha zapatista, las fuerzas pujantes y contradictorias de la sociedad civil latinoamericana disidente del orden capitalista, y es que, como enfatiza Marcos, más que seguidores lo que buscan los zapatistas es interlocutores.
El zapatismo sufre un proceso de reeducación constante, así lo demuestra su paso de movimiento social a movimiento armado y de allí a fuerza social, los cambios producidos de una declaración a otra. De la primera declaración a la quinta hay toda una evolución del lenguaje. La primera comienza con un llamado a los compañeros y compañeras, en la quinta se invoca a los hermanos y hermanas, se une al indígena ante tanto dolor y miseria. En el video “Un puente a la esperanza”, donde se entrevista a Marcos, hace una descripción de todo este tránsito. En efecto la primera declaración es toda una declaración de guerra al gobierno mexicano, una declaración de que “yo existo porque me defiendo y no me voy a dejar aniquilar”. La segunda se dirigió a la sociedad civil, porque se dan cuenta que más que el gobierno, el receptor fundamental, el que podía convertirse en fuerte factor de cambio era esa parte de la sociedad mexicana ajena al poder y a todas sus corruptelas. Un movimiento armado como el zapatista reconoce que su lucha no es sólo arma-da, que es sólo el brazo armado de una lucha. En la tercera hay aún más apertura, se llama al pueblo a luchar por todos los medios, a luchar por la democracia, la libertad y la justicia. Es un llamado a la Convención Nacional Democrática y a Cárdenas a encabezar este movimiento nacional. La sociedad civil con la que ha estado en contacto el zapatismo en estos años, no toda la sociedad civil, se incluye ya en ese puente. La cuarta declaración marca una nueva etapa de la lucha de liberación nacional, es un llamado a participar en una nueva fuerza política: el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que nace el 1 de enero de 1996, y se invita al pueblo a participar en él. Es una nueva fuerza política que va a producir algo nuevo, una nueva relación política y una nueva cultura política. La quinta trasmite una reafirmación de la identidad indígena de los zapatistas. Todos estos cambios y transformaciones conllevan a una reeducación constante del zapatismo.
Los nuevos espacios: una sociedad donde quepan todos
El profesor Franz Himkelammert sostiene la tesis, compartida por muchos estudiosos de las Ciencias Sociales, de que un proyecto de liberación hoy tiene que ser un proyecto de una sociedad en la cual quepan todos, y de la cual nadie sea excluido. Es una concepción de sociedad que está surgiendo en América Latina, que se distingue de concepciones anteriores y se vincula claramente con nuevas formas de praxis social (Himkelammert, 1996:363). El proyecto zapatista se inserta en esta concepción, como la manifestación de una ética universal, sin llegar a dictar principios éticos ni relaciones de producción universalmente válidos.
Coincidimos entonces con el profesor Himkelammert de que al no tener los zapatistas ningún proyecto definitivo que pretenda imponer nuevos principios de sociedad, al no exigir el poder político, sino más bien un cambio en la sociedad que produzca una nueva forma de hacer política, su proyecto se entiende más bien como resistencia (Himkelammert, 1996:364). Es la idea de la resistencia como tránsito, como preparación a momentos de mayor radicalización, donde los actores cada vez sean más heterogéneos y numerosos.
A través no sólo de su praxis, sino de la praxis de toda la sociedad civil, los zapatistas reclaman ser un poder de resistencia para obligar al gobierno a crear relaciones tales que permitan la preparación de toda la sociedad hacia metas más elevadas en cuanto a justicia, democracia, libertad. Se trata de organizar a la sociedad para resistir, abriendo espacios, puertas, siendo así una nueva forma de entender la resistencia. Esta concepción zapatista implica tantas aristas, tantos momentos, la síntesis de tantas instancias, que no puede verse al margen de una cultura de la resistencia, se va de los marcos de acciones aisladas de atrincheramiento o simple defensa, es un impulso a la creación y a la superación constante. Construir un movimiento ciudadano lo más amplio posible, que obligue a quien vaya a ejercer el poder a realizar su ejercicio de gobierno de acuerdo con lo que dice la mayoría, “organizar una inversión del poder” -dice Marcos.
Rechazar un orden de dominación sin excluir a nadie, he ahí el reto de la concepción zapatista de una sociedad donde quepan todos. Es una lógica que sólo puede entenderse en los marcos de un contexto mundial que ha hecho de la exclusión un prisma para ver y hacer el mundo, en el contexto en que se da este movimiento de base fundamentalmente indígena, que ya no es sólo indígena, es mexicano y latinoamericano, y por eso siente sobre sí un sistema de dominación múltiple. Por eso los zapatistas asumen que la resistencia tiene que organizarse a partir de ese entendimiento, con la participación de todos y sin excluir a nadie, aunque por eso no se pierda la perspectiva clasista del rechazo a la dominación, cuya profunda base ellos reconocen, y así lo demuestra su lucha frontal y abierta contra el neoliberalismo. Una sociedad donde quepan todos, no todo. Donde quepan todos los seres humanos, donde nadie sea excluido, don-de no se convierta en divisa la idea de que “si no estás conmigo estás contra mí”.
El investigador Hugo Assmann alerta de posturas simplistas a la hora de entender el sentido de la concepción de una sociedad donde quepan todos, entendimiento que se obstaculiza por asumir esquemas más simples aún, con los cuales se opera el clima ideológico creado por la globalización: la visión de que el mercado contendría una lógica incluyente, llegando prácticamente a eliminar las tendencias de exclusión que todavía contiene; el hecho de reducir la tensión organizadora de la esperanza a niveles de acomodación en lo que hay; y por último, el peligro que implica limitarse a denunciar los males sociales y desde allí saltar directamente a la exigencia de un mundo completa-mente distinto del hoy existente, mostrando una incapacidad de desarrollar propuestas alternativas prácticas, de entender las mediaciones transitorias hacia un mundo totalmente nuevo (Assman, 1996).
Ante las políticas neoliberales y el desarrollo de la globalización es preciso globalizar la resistencia. Otro espacio en la búsqueda de esa sociedad en donde quepan todos. Las redes globales de dominación crean simultáneamente las condiciones para la existencia de redes globales de antagonismo, resistencia y lucha. En todos los lugares del planeta, los pueblos se resisten a los embates neoliberales por imponer la lógica del capital, la lógica del mercado y la subordinación alienada de la vida al tra-bajo, y estas luchas se difunden hoy a través del movimiento transfronterizo o de las comunicaciones y solidaridad cada vez más globalizadas. Por primera vez hay una coyuntura favorable para señalar desde abajo que el proceso de globalización es reversible, existe un espacio creciente para apelar a alternativas, pueden hacerse propuestas por un mundo más justo y solidario (Dierckxsens, 2000:161).
En la relatoría final de la Mesa número 2 del Encuentro Mundial por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, organizado por los zapatistas, se describen las posibilidades de difusión global de las luchas y de la emergencia de motines y revoluciones en todo el mundo. La universalidad de la estrategia neoliberal provoca una exacerbación de conflictos y antagonismos. Hay que reconocer que la resistencia se sustenta en el rechazo a la homogeneización y en el hecho de afirmar la autodeterminación que se construye de tantas maneras distintas como lo demanda la diversidad de las luchas. El objetivo político consiste aquí en lograr la confluencia y solidaridad entre esos múltiples proyectos, en tender puentes entre ellos. La mayor Ana María recoge este sentir al plantear: “Detrás del pasamontañas estamos los ustedes que somos nosotros”. La resistencia es puente para que se encuentren todos los que luchan contra la dominación neoliberal, a pesar de sus diferencias (subcomandante Marcos, 1999).
Las alternativas políticas, económicas, y sociales se desarrollarán en la medida en que, tanto desde el punto de vista teórico y práctico, sean reconocidas la variedad de formas y objetivos en las luchas sociales emancipatorias y democráticas y las diferencias locales y nacionales debidas a diferentes procesos históricos. El enfrentamiento a las relaciones de dominación entre el capital y el trabajo tiene que ser integral, incorporando otras formas de la lucha de la sociedad capitalista. Las luchas emancipatorias de hoy no solamente tienen que ser anticapitalistas, también antipatriarcales e internacionalistas. Es otra forma de globalizar la resistencia al capitalismo abriéndola a todas las esferas, es la manera de buscar formas múltiples de resistencia que respondan a los variados espacios que el capitalismo domina en su etapa neoliberal, tanto a nivel individual, como local, regional, nacional o mundial. Ahora bien, hay un elemento de dominación que subyace en todo este panorama y que los zapatistas no han olvidado, a pesar de reconocer la amplitud de demandas que requiere el enfrentamiento al actual orden: el ataque a su política de base, a través de su cara actual: el neoliberalismo. Muchos antes que ellos ya lo habían hecho, pero nunca con un brazo armado y en la voz excluida de los indígenas latinoamericanos. Marcos aboga por construir “una red de voces”. El uso de Internet y la construcción de redes de comunicación contra el neoliberalismo es una de las formas de lucha que ha enseñado el zapatismo a las fuerzas progresistas.
Una palabra sintetiza el accionar de callado heroísmo que han protagonizado durante estos años decenas de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños, ancianos: resistencia. Es, sin duda, una forma muy novedosa de concebir la resistencia al construirla como propuesta de paz. El zapatismo apela a la resistencia, no a la guerra o a la violencia. Es un movimiento armado que dice NO a la guerra, que ha entendido que su fuerza radica en la no violencia. El uso de la armas ha sido casi simbólico, para poder participar en un espacio público y desarticular la violencia del poder. Una guerra, dice Marcos, no se derrota con iniciativas de guerra, sino con iniciativas de paz, pero oponiéndose a la rendición que sería el fin del movimiento, y mucho menos a una paz simulada o una guerra entre pobres. El uso de la palabra se convierte así en arma de la resistencia zapatista, con una gran ventaja sobre las que maneja el gobierno, no destruye ni mata, construye puentes y esperanzas. Para los zapatistas los símbolos y las palabras son más importantes que las armas.
Construir la esperanza es un objetivo de la resistencia zapatista. Han logrado esa visión en Chiapas, inexistente antes de 1994. La única expectativa para el indio, su horizonte político, cultural y social era la Iglesia. Hoy sus condiciones de vida pueden seguir siendo pésimas, (aunque no más que antes) pero en su horizonte se ha producido un cambio, hay un sentido por el cual luchar, hay esperanzas de que puede construirse un cambio. El indio ha dejado de estar solo, la resistencia que le toca tiene un porqué. El zapatismo propone una sociedad de sujetos que se reconozcan y que pue-dan respetarse en su diversidad, propone construir un espacio público donde los diferentes puedan comunicarse, la confianza queda depositada en la palabra, como acto comunicativo. Marcos señala el valor de la palabra hablada en numerosos textos, como en la parábola del murciélago, en la “historia del aire de la noche” (marzo 2000). (cfr.Fisas, 1998).
De una forma muy creativa se recurre a la metáfora en el discurso zapatista, como es la del significado de las máscaras, que paradójicamente sirven para desenmascarar. Entre ellas la “máscara de la resistencia” que combina silencio y palabra.
El zapatismo conjuga la propuesta de cambiar el mundo con la improvisación de hacerlo, sin miedo a lo nuevo, a sorprender, a tomar iniciativas poco convencionales. Su crítica agrupa y cristaliza numerosos temas debatidos a nivel mundial. Critica y a la vez apuesta por la búsqueda de alternativas, se supera a sí mismo constantemente.
Una última reflexión: una nueva forma de hacer política
Los zapatistas han roto con una terminología tradicional a la hora de llevar adelante su proyecto político, hay que ubicar su discurso como algo totalmente nuevo que se escapa de los marcos tradicionales. El lenguaje se ha ido adaptando en cada caso a las nuevas condiciones, las formas de lucha se combinan. Abandonan la idea de la toma del poder, en el intento por buscar otras formas de articular las luchas. El diálogo se convierte en método obligado de lucha. En este sentido el comandante Tacho plantea: “Que vamos por la vía pacífica, bueno pues, encuentros y diálogos y ahí vamos buscando la manera de hacer una nueva política. Por ejemplo, los encuentros de Aguascalientes no son tristes, no, son de alegría, pues es una forma de hacer política, esa es una nueva forma” (Vázquez, 1999:132).
El EZLN es simultáneamente un ejército y una organización política. Como ejército lucha contra la guerra, como organización política aboga por una política con un profundo sentido ético, que se convierta en el espacio posible de acuerdo con un mundo formado por diferentes, una nueva forma de hacer política que comprenda las diferencias. Desde el inicio de sus luchas, los zapatistas han mantenido una posición inédita en los movimientos políticos y han contribuido al desarrollo de una nueva cultura política. La democracia, en su sentido más amplio y profundo es la vía con la cual los zapatistas asumen el arribo a una sociedad sin exclusiones, de aquí la importancia que le han otor-gado al Congreso de la Unión.
La forma de política que defienden incluye una nueva visión sobre el problema del poder: los zapatistas luchan contra un orden de dominación rechazando rotundamente sus mecanismos políticos, por eso dentro de su quehacer político no incluyen la toma del poder, todo lo contrario, lo que tratan es de subvertir esa relación. Cuando las “bol-sas de olvido” están tratando de abrirse, cuando están tratando de no permanecer aisladas, de enfrentarse a este mundo de bolsas de valores, el zapatismo pensó que había que replantear el problema del poder, “no repetir la fórmula de que para cambiar el mundo es necesario tomar el poder y ya en el poder entonces sí lo vamos a organizar como mejor le conviene al mundo, es decir, como mejor me conviene a mí que estoy en el poder”.
De nada sirve la conquista del poder si su centro ya no está en los Estados nacionales. Los zapatistas aspiran a replantear la cultura política en el sentido de una inversión de la pirámide del poder. Su concepto de democracia es una sociedad en la que el poder estaría situado en la base y las instituciones, los representantes, los elegidos, estarían al servicio de esa base, conforme al principio de “mandar obedeciendo”. Desde el Zócalo de la Ciudad de México el subcomandante Marcos señaló: “¡México!: No venimos a decirte qué hacer, ni a guiarte a ningún lado. Venimos a pedirte humildemente, respetuosamente que nos ayudes. Que no permitas que vuelva a amanecer sin que esa bandera tenga un lugar digno para nosotros los que somos el color de la tierra”.
Los investigadores Atilio Boron y John Holloway mantienen una interesante polémica al-rededor de la posición de los zapatistas ante el poder.7 Las dudas de A. Boron alrededor de si los zapatistas hacen bien en asumir una postura to-talmente reacia a la toma del poder político son enfrentadas por Holloway que defiende esta posición por considerarla la respuesta más correcta a la lucha del capital. Esto significa pensar en la lucha como una “antipolítica”, es una especie de experimento, parte de la búsqueda de nuevas formas de luchar que no sean el espejo en ningún sentido de las del capital. Holloway subraya que criticar a los zapatistas por “su desinterés, tanto teórico como práctico, por las imprescindibles mediaciones políticas que requiere un movimiento interesado en construir un mundo nuevo”, es repetir lo que han dicho todos los gobiernos mexicanos. Y termina asegurando que la gran belleza del movimiento zapatista es haber evitado las “imprescindibles mediaciones” políticas que nos han sorprendido una y otra vez.
En realidad hay que entender, y en esto coincidimos con Holloway, que si participamos en lo político sin cuestionar lo político como forma de actividad social, entonces estamos participando activamente en el proceso de separación que es el capital contra el cual estamos luchando.
La resistencia, entonces, es vista como tránsito, como espacio para construir la posibilidad de momentos de mayor radicalización. Se trata de organizar a la sociedad abriendo puertas, tendiendo puentes, no con un programa de gobierno, sino con un programa transformador, un programa revolucionario que abra el espacio para una profunda revolución. Esta concepción zapatista implica tantas aristas, tantos momentos, la síntesis de tantas instancias, que no puede verse al mar-gen de una cultura de la resistencia, se va de los marcos de acciones aisladas de atrincheramiento o simple defensa, es un impulso a la creación y a la superación constante. Construir un movimiento ciudadano lo más amplio posible, que obligue a quien vaya a ejercer el poder a realizar su ejercicio de gobierno de acuerdo con lo que dice la mayoría, “organizar una inversión del poder”. El fin es una sociedad donde quepan todos, rechazando un orden de dominación sin excluir a nadie, con una nueva manera de concebir poder, la democracia y la política.
En su proyecto de resistencia, los zapatistas entienden la necesidad de la “globalización de la resistencia”, la necesidad de rechazar la dominación múltiple con múltiples formas de enfrenta-miento, que respondan a los variados espacios que el capitalismo domina en su etapa neoliberal, tanto a nivel individual, como local, regional, nacional o mundial. Pero a pesar de reconocer la amplitud de demandas que requiere el enfrentamiento a este orden, los zapatistas enfatizan en el rechazo a su política de base: el neoliberalismo.
La resistencia es construida como propuesta de paz, a través de un movimiento armado que dice NO a la guerra, que entiende que su mayor fuerza radica en la no violencia, en la construcción de la esperanza, en la exigencia de transformaciones y no simples reformas.
Estamos frente a un movimiento que hay que seguir en su desarrollo. Muchos de sus planteamientos son polémicos y cuestionables, pero es innegable que se hace cada vez más necesario seguirle de cerca y estudiar con detenimiento todas y cada una de sus propuestas. Se han insertado con todo derecho dentro de la cultura de la resistencia latinoamericana con una alternativa de rotundo rechazo al totalitarismo y la dominación imperialista.
Penetrar en la dialéctica del desarrollo del zapatismo en la actualidad es mostrar también la vigencia de la lucha de clases y su tendencia hacia la revolución anticapitalista en América Latina, es asumir la posibilidad de un mundo mejor (nuevo) donde se respeten identidades y diferencias, donde quepamos todos, donde el consenso sea la clave, no la unanimidad.
En un mundo donde a todo se le quiere dar un valor mercantil, los zapatistas demuestran cada día con su proyecto de resistencia ético y político que hay algo a lo que no puede ponerse precio: la dignidad del ser humano.
Citas
- Assmann Hugo. “Por una sociedad donde quepan todos”. Por una sociedad donde quepan todos. 1996.
- Boron Atilio A.. “La selva y la polis. Interrogantes en torno a la teoría política del zapatismo”. Revista Chiapas. 2001; 12:89-114.
- Ceceña Ana Esther. “Universalidad de la lucha zapatista. Algunas hipótesis”. Revista Chiapas. 1996; 2:7-19.
- Ceceña Ana Esther. “La resistencia como espacio de construcción del nuevo mundo”. Revista Chiapas. 1999; 7:93-114.
- De la Grange Bertrand, Rico Maite. Marcos, la genial impostura. Nuevo Siglo-Aguilar: México; 1997.
- Díaz Polanco Héctor. “La autonomía indígena y la reforma constitucional en México”. Observatorio Social de América Latina. 2001; 4
- Dierckxsens Wim. Del Neoliberalismo al poscapitalismo. Colección Economía: Costa Rica; 2000.
- Fisas Vicens. “¿Por qué el discurso zapatista nos gusta tanto y tiene que ver con el debate de la globalización?”. UAB, Mimeo: España; 1998.
- González Casanova Pablo. “Repensar la Revolución”. Revista Acuario. 1995; 8
- González Casanova Pablo. “Los zapatistas del siglo XXI”. Observatorio Social de América Latina. 2001; 4
- Hernández Navarro Luis. “Entre la memoria y el olvido: guerrillas, movimientos indígenas y reformas legales en la hora del EZLN”. Revista Chiapas. 1997; 4:69-92.
- Himkelammert Franz. “Una sociedad en la que todos quepan: de la impotencia de la omnipotencia”. Por una sociedad donde quepan todos. 1996.
- Holloway John. “La resonancia del zapatismo”. Revista Chiapas. 1996; 3:43-54.
- Holloway John. “El zapatismo y las ciencias sociales en América Latina”. Observatorio Social de América Latina. 2001; 4
- La Jornada. México; 02/08/1996.
- Le Bot Yvon. El sueño zapatista. Plaza & Janés: Barcelona, España; 1997.
- Monsiváis Carlos. “Marcos, el gran interlocutor”.
- Rovira Guiomar. La Rebelión indígena de Chiapas contada por sus protagonistas. Virus Editorial: Barcelona; 1996.
- Semo Enrique. “El EZLN y la transición a la democracia”.Publisher Full Text
- Street Susan. “La palabra verdadera del Zapatismo chiapaneco. Un nuevo ideario emancipatorio para la democracia”.Publisher Full Text
- Subcomandante Marcos. “Invitación al Encuentro Internacional por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”. La Jornada. 1996.
- Subcomandante Marcos. “Las máscaras y los silencios para los de abajo”. Arriba y abajo: Máscaras y silencios. 1998.
- Subcomandante Marcos. 1999.
- Subcomandante Marcos. “Queremos garantías; no nos tragamos eso de que todo cambió”. Liberación. 2001.
- Vázquez Montalbán Manuel. Marcos: El señor de los espejos. Ediciones El País: Madrid; 1999.
- Viqueira Juan Pedro. “Culturas e identidades en la historia de Chiapas”. Sociedades multiculturales y democracias en América Latina. 1999.